
Multimedia
Ceremonia de ingreso de don Gabriel Zaid
Presídium
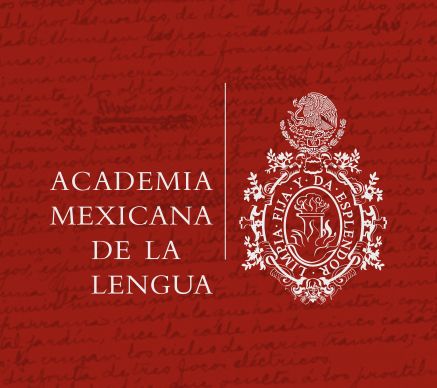
Discurso de ingreso:
Muerte y resurrección de la cultura católica
Hacia 1970, llegó a México un obispo holandés interesado en la cultura mexicana. Buscó a Gaspar Elizondo, entonces animador de la mejor librería católica ("Biblia, Arte, Liturgia") y de Informaciones Católicas Internacionales (1963-1972), revista que fue El Despertador Americano (1810-1811) del catolicismo de vanguardia, visto desde París.
Gaspar me pidió que nos viéramos, y yo acepté, picado por la curiosidad: ¿Un obispo interesado en la cultura? ¿Qué sería eso?
—Mire usted —me dijo, para explicarse—: el Concilio está muy bien, la reforma litúrgica también, ya no se digan las preocupaciones sociales. Pero son renovaciones para unas cuantas décadas. Para que haya catolicismo en los próximos siglos, tiene que renacer la cultura católica. ¿Podemos esperar algo de México?
No pude darle la menor esperanza. En México, fuera de los vestigios de mejores épocas y de la cultura popular, se acabó la cultura católica. Se quedó al margen, en uno de los siglos más notables de la cultura mexicana: el siglo XX. ¿Cómo pudo ser? Todavía me lo pregunto, en este ensayo demasiado amplio, hipotético, provisional.
1. Culturas superadas
Cultura (en un sentido antropológico), cultura (en un sentido etnográfico), cultura popular, cultura tradicional, cultura oficial, cultura de autor (si se me permite la expresión), cultura comercial, son distingos inaplicables a las sociedades prehistóricas y a muchas otras. Son distingos que surgen de la cultura moderna frente a las demás y frente a su propia evolución, asumida como progreso: como destino culminante de toda la especie humana.
La cultura moderna es un momento del cristianismo: ni el primero, ni el último. Un momento en el cual renace la pasión por Io nuevo, la conciencia de ruptura, la esperanza escatológica, de los primeros cristianos. Tiene sus raíces en torno al milenio, en la revolución comercial de la Edad Media (siglos X al XIV), en el gran cisma entre las iglesias de Oriente y Occidente (1054) y, por supuesto, en el milenarismo, sobretodo el trasmutado en joaquinismo: las doctrinas proféticas de Joaquín de Fiore (1130-1201). El Renacimiento, la Reforma, la Revolución acentúan la conciencia moderna como autoconciencia universal: el hombre nuevo, emancipado, cada vez más autónomo, que observa, juzga, domina y redime al resto de la humanidad, quedada atrás.
El judaísmo queda atrás, superado por el cristianismo. El cristianismo oriental queda atrás, superado por el occidental. El cristianismo medieval queda atrás, superado por el humanismo renacentista. El catolicismo queda atrás, superado por el protestantismo. La religión queda atrás, superada por el saber del hombre moderno: ilustrado, revolucionario, marxista, nietzscheano, freudiano. El hombre queda atrás, superado por el superhombre. Más allá del bien y del mal, en la aurora del superhombre liberado y liberador de la especie humana, la cultura moderna daba por superado el cristianismo de su origen, y se disponía a enterrarlo. Pero, en el ocaso del segundo milenio (más que de los dioses), ya no está tan claro quién va a enterrar a quién: si la cultura moderna al cristianismo o el cristianismo a la cultura moderna. De la modernidad poscristiana puede surgir un cristianismo posmoderno.
2. Nuevas épocas: desde adentro y desde afuera
¿Quién debe comprender a quién? La vieja aspiración franciscana (no buscar el consuelo de ser comprendido, sino tratar de comprender) implica abnegación y hasta mansedumbre, pero también autonomía, superioridad. La suscribiría el superhombre de Nietzsche. También San Pablo: "el hombre espiritual lo juzga todo, y a él nadie puede juzgarlo" (1 Cor. 2.15).
Desde un punto de vista psicológico o sociológico, no es fácil sostener tanta arrogancia, fracaso tras fracaso, durante mucho tiempo. Sin embargo, después de que Jesús hizo el ridículo final, el movimiento cristiano tuvo una capacidad asombrosa de sentirse superior, de asumirse como la vanguardia de una nueva era, de auto crearse, sostenerse, extenderse, a pesar de la indiferencia, el fracaso y la persecución, durante varios siglos. En su discurso, que Io juzgaba todo, sin someterse a juicio alguno, proclamaba un nuevo origen del mundo, un hecho cósmico comparable a la creación primera: Dios había venido al mundo para redimirlo. Y esta fe prosperaba, en medio del más completo ninguneo, apenas aliviado por crueles persecuciones. Desde los otros discursos, no había pasado nada: la predicación de un joven carpintero, que acabó mal, como tantos alborotadores; la formación de una secta, ignorada o apenas mencionada por Tácito, Suetonio, Josefo.
Así se escribe la historia. Los hechos centrales de un discurso pueden ser tangenciales o inexistentes en otro. Todavía hoy, abundan las sectas ninguneadas o reprimidas que apenas existen para los demás, pero que en su propio seno se proclaman como un nuevo comienzo del mundo, que para todo tienen explicación y juicio, que todo lo comprenden y que no esperan ser comprendidas desde afuera: sólo desde adentro. Pero no es fácil sostenerse ante la indiferencia y el fracaso, ante el desánimo, las herejías y los cismas. Algunos, que rechazan la argumentación de otro discurso, de pronto dan el salto y lo adoptan en bloque. Su rechazo, su adhesión, aunque razonados, no dependen realmente de los argumentos sino de estar adentro o afuera. Desde el discurso A, juzgo y me explico el discurso B, quedado atrás. Desde el discurso B, juzgo y me explico el discurso A, quedado atrás. Sucede en los discursos religiosos, artísticos, literarios, filosóficos, políticos.
3. Tiempo igual, tiempo jerárquicos
Si estos saltos son frecuentes, si el movimiento de un discurso a otro resulta circular, como sucede en estos tiempos de modas y vanguardias recalentadas, de posvanguardias o posmodernidad, ya no es tan fácil ver la conversión como progreso. En la vieja tradición moderna no era así: A, dejado atrás por B, dejado atrás por C, implicaban progreso.
Para la cultura moderna, que rechaza las jerarquías, los tiempos no son iguales: el hoy es más que el ayer. Toda secta moderna repite la primera ruptura del cristianismo: la inauguración de tiempos nuevos y mejores, que entierran el pasado, o ni se ocupan. "Que los muertos entierren a sus muertos", dice Cristo. "Un cadáver" se llama un horrible manifiesto del surrealismo contra un escritor dejado atrás (AnatoleFrance). La tradición moderna es una paradójica tradición de la ruptura, como la bautizó Octavio Paz, al señalar el fin de las vanguardias.
Las vanguardias en el tiempo son como las castas en el espacio: jerarquizaciones. Para la cultura moderna, que rechaza las castas, hay una excepción: las castas temporales. No es que yo tenga privilegios de los cuales excluya a los demás, sino que llegué primero a donde todos llegarán. Todos somos iguales, aunque unos más iguales que otros: los hombres nuevos, que vamos adelante, formamos la casta superior, frente a la casta (no intocable, sino menesterosa de redención) quedada atrás. Hasta hay carreras de ratas, para ver quién llega antes o más lejos. Pero son carreras igualitarias (puesto que todos pueden concursar) y hasta redentoras (puesto que trepamos para servir mejor a los que, con tesón, fuimos dejando atrás).
Louis Dumont establece una oposición entre el homo hierarchichus de las culturas tradicionales y el homo equalis de la cultura moderna. Se trata de una oposición en el espacio, que me permito proyectar en el tiempo:
Homo hierarchichus = Tempus equalis
Homo equalis = Tempus hierarchichus
Las culturas tradicionales viven en un tiempo igual. La cultura moderna, en tiempos cada vez mejores. Las culturas tradicionales conservan su diversidad (varían en el espacio más que en el tiempo). La cultura moderna va cambiando de uniformidad (varía en el tiempo más que en el espacio).
Todos los mesianismos jerarquizan el tiempo, pero en dos polos opuestos: el presente menesteroso y el futuro glorioso, que es un futuro absoluto, sin grados intermedios. Entre la miseria y la gloria, no hay avances al cielo, de progreso creciente. El mito del progreso aparece cuando Joaquín de Fiore transforma el milenarismo en cultura moderna: la realización gradual del cielo en la tierra.
Los primeros cristianos discutían sobre el fin de los tiempos. Puesto que el Mesías ya había llegado, muerto y resucitado, lo que seguía era el fin del mundo conocido hasta entonces y la resurrección de un mundo nuevo. Muchos Io esperaban de un momento a otro. Algunos abandonaban sus tareas, ante el inminente final. Hasta que se impuso el criterio de que la nueva era, que ya había comenzado (con la resurrección de Cristo), podía culminar en cualquier momento, pero no se sabía cuándo. Mientras tanto, orar y trabajar.
Esta jerarquía del presente subordinado al futuro no era moderna. Tanto el hoy como el ayer (después de Cristo) eran iguales: tiempos de esperanza en el futuro absoluto. Se esperaba una culminación apocalíptica, no gradual. De igual manera, la transformación de los corazones no era un camino de perfección ascendente, sino conversión repentina y radical. El cristianismo era un movimiento de conversos que habían dejado atrás el hombre viejo, se revestían del nuevo y actuaban como la vanguardia del tiempo venidero, en un mundo corrupto y decadente, destinado a perecer.
En el siglo IV, cuando el cristianismo deja de ser una secta perseguida para convertirse en religión oficial, se presentó el problema de qué hacer con las conversiones meramente oficiales. Los radicales querían la conversión radical de una sociedad, de unas autoridades, ya declaradamente cristianas. La solución estuvo en constituir sociedades perfectas pero aparte: monasterios autorizados al margen de la sociedad cristiana normal, para vivir radicalmente el evangelio. Los monasterios jerarquizaban el espacio: frente a la sociedad cristiana imperfecta, con todas sus miserias, había espejos de perfección, ínsulas utópicas, que eran ya la Ciudad de Dios, anticipación del futuro absoluto.
Siglos después, Joaquín de Fiore, un abad cisterciense, proyecta esa división del espacio en el tiempo: la sociedad entera llegará a ser un monasterio; la perfección será cosa de todos, gradualmente: Los perfectos, en vez de apartarse del mundo, volverán al mundo, para dirigirIo hacia la perfección. El monje quedará atrás, superado por el fraile, el misionero, el caballero andante, el laico. Terminan unos tiempos, vienen otros. La historia sagrada se divide en los tiempos del Padre(hasta la encarnación de Cristo), tiempos del Hijo (hasta el siglo XII) y tiempos del Espíritu Santo (por venir).
Las innovaciones agrícolas, comerciales y financieras; la importancia que adquirieron las ciudades frente al campo; la impresión de que el milenio marcaba el fin de una era, y quizá el fin del mundo; el radicalismo cristiano, avivado por el milenarismo; hicieron de Joaquín un profeta escuchado, una especie de Marx del siglo XII. Todavía en el XIX, influye en las doctrinas románticas, socialistas y positivistas. Puede ser visto como el profeta de la cultura moderna, como el creador del mito de la perfección gradual y universal.
A su vez, la conciencia posmoderna (en formación) puede ser vista a la luz del joaquinismo y el segundo milenio. Nace del auge de las vanguardias en el siglo XX: de los horrores o el simple aburrimiento en que degeneraron. De ver que la ruptura se volvió tradición, muy aprovechable para trepar a la fama, el dinero o el poder. De ver que los cambios no necesariamente están seriados en progresos sucesivos: A, B, C, como una ley inexorable. Que pueden darse en otro orden, repetir como moda, convivir simultáneamente y no ser un progreso. Todos los progresos en el tiempo pueden ser vistos como variaciones en el espacio, como posibilidades siempre disponibles de un repertorio ecléctico. Así como las culturas tradicionales forman un vasto repertorio geográfico, las vanguardias pasadas y futuras pueden ser vistas como un repertorio histórico de posibilidades actualizables en cualquier momento.
La conciencia posmoderna convierte la sucesión en diversidad (y hasta en variedad: repertorio de variantes contempladas como espectáculo), devalúa el progreso, invierte la visión profética de Joaquín de Fiore: cambia el eje del tiempo al espacio. La ruptura del joaquinismo había efectuado la operación contraria: cambiar el eje del espacio al tiempo.
Para la conciencia posmoderna, los tiempos modernos desembocan en un tiempo igual. Lo cual parece una restauración de los tiempos iguales. Pero no se trata de la igualdad A (premoderna), sino de la igualdad B (posmoderna): una continuación paradójica de la jerarquía temporal. Dejar la modernidad atrás es como lo último de lo último de la vanguardia: la ruptura final que se queda en el viaje. Superar el progresismo es negarlo, pero también continuarlo. Romper con la tradición de la ruptura es romper y no romper. La conciencia posmoderna iguala los discursos de las vanguardias con los discursos tradicionales, como si las vanguardias fueran etnias de una cultura (la cultura del progreso) también tradicional. Pero no se identifica plenamente ni con unos discursos ni con otros. Lo juzga todo, ¿desde dónde?
4. La cultura católica, excomulgadora excomulgada
Parece ser que no se ha escrito una historia de la literatura católica, pero, viéndolo bien, sería la historia ¿de qué? Hasta hace relativamente poco, toda la literatura occidental era católica. Desde la Iglesia, podían verse como diferentes, como ajenas, como asimilables y hasta como precristianas las literaturas dejadas atrás: bíblica, griega, latina. Luego aparecieron literaturas vistas como enemigas: islámica, protestante, pero San Agustín era San Agustín, no un gran escritor católico. Lo mismo puede decirse de Calderón y de Sor Juana. La figura del escritor visto como católico es recientísima: del siglo XIX.
Mientras la cultura católica fue la cultura dominante, no se justificaba señalar a los católicos, sino a los gentiles, paganos, infieles, apóstatas, cismáticos, herejes, libertinos, excomulgados. La cultura católica no era católica: era, simple y sencillamente, la cultura. Cuando deja de serlo, la situación se invierte. El escritor señaladamente católico (Claudel, Chesterton, Papini) es un heterodoxo que se gana el derecho de admisión en el discurso dominante; un creyente de creencias que hemos dejado atrás, que insiste en hablar con nosotros y que lo hace tan bien que, aunque quisiéramos, no lo podemos ignorar. Tiene que dominar el discurso moderno, sin dejar de ser católico; ser bilingüe, bicultural, casi un antropólogo, capaz de situarse en ambos discursos, desde adentro y desde afuera.
No han faltado creyentes que piensen que esto no es posible o deseable, por razones morales. En un sentido amplio, es como volverse un descastado. En un sentido estrecho, es pasar por experiencias prohibidas. La literatura moderna es muy libre, experimental: si quieres ser un buen católico, no puedes ser un buen novelista. Si el joven católico James Joyce se hubiera quedado en la provincia a "conocer el mundo por un sólo hemisferio" (como dijo López Velarde), no hubiera escrito Ulises. Significativamente, estos malos argumentos se dan también entre los protestantes y los comunistas: no son propios del catolicismo sino de la estrechez de juicio literario y moral. La literatura piadosa (católica, protestante o comunista) es, en primer lugar, literatura estrecha y luego lo demás.
Desde los primeros cristianos, hubo los que prefirieron quedarse en Jerusalén, guardar el sábado, la circuncisión, la comida kosher. Y hubo los misioneros, encabezados por San Pablo, que se fueron por el ancho mundo a predicar, sin exigir la previa conversión al judaísmo; buscando, por el contrario, elementos en la cultura de los conversos que pudieran expresar un significado converso. Muchos católicos modernos reviven la experiencia paulina: la del escritor converso. Son primero hostiles, indiferentes o ajenos al catolicismo; luego se convierten, y acaban siendo, simultáneamente, modernizadores del discurso católico y misioneros del catolicismo entre las tribus del discurso moderno. Por lo mismo, provocan entusiasmos, confusiones, suspicacias y hasta condenaciones de ambas partes.
Los misioneros tienen que ser biculturales, volverse en cierta forma descastados, exponerse a experiencias desconocidas y aun prohibidas. Tienen razón los casticistas; hay algo poco casto hasta en el simple hecho de aprender otra lengua, de hablarla con desenvoltura. Para entender a otros, para ser entendido, hay que ponerse en su lugar: lugar prohibido o peligroso para mantener mi identidad. Ver desde afuera las propias creencias, verlas con ojos descreídos, como las ven los otros y como vemos las creencias de los otros, puede conducir a quedarse en el aire: a no creer ni en unas ni en otras. ¿A dónde vas? Quédate en casa. Te arriesgas a perder tu preciosa identidad. (O, en la nueva versión de esta cursilería casticista: no trates de convertir a nadie, destruyes su preciosa identidad.)
Hay dudas semejantes sobre los antropólogos. ¿Se puede realmente entrar y salir de las culturas? O te conviertes en un discípulo mistificado de las enseñanzas de don Juan, como Carlos Castañeda; o mistificas la sexualidad samoana para liberarte de tus represiones, como Margaret Mead; o le sirves de hecho a la penetración imperialista; o arruinas el "material": tu contacto desvirtúa la otredad de los otros, los occidentaliza. Lo otro es inasequible: o te conviertes falsamente en otro, o supones falsamente al otro, o lo destruyes o, cuando crees llegar a comprenderlo, ya no es otro sino un reflejo de ti.
Tanto la otredad de los otros como la nostredad de nosotros tienen algo de inasequible, pero no algo absoluto que impida toda posible comprensión. Toda cultura tiene una zona apátrida, universal, que nos permite vernos como si fuéramos otros (¿desde dónde?, desde el salto),y comprender así también a los demás.
Es una zona equívoca. Asumida como propia, puedo creer (y hasta hacer creer) que lo universal es algo particularmente mío, que la zona apátrida está en mi patria (mi cultura, mi religión, mi tribu, mi profesión, mi partido). Que la universalidad no es de quienes la trabajan en su propia zona apátrida, sino de quienes se convierten a mi particularidad. No es que yo alcance la conciencia de mí en esa zona, asumiendo y rebasando mi identidad particular, sino que el pensamiento universales griego (o alemán). Un bárbaro no puede comprendernos, no puede siquiera comprenderse a sí mismo, no puede filosofar, mientras no piense en griego (o alemán). Un gentil no puede convertirse en cristiano sin someterse a la circuncisión. Un burgués no puede comprender la revolución sin convertirse en revolucionario; empezando, naturalmente, por someterse a mi comandancia. Un profano no puede comprender el psicoanálisis, sin someterse a mi terapia. La cultura universal es el imperio de mi particular identidad, religión, sexo, especialidad. Internacionalismo es que los otros se sometan a mi nacionalismo.
Todo discurso que se presenta así puede suscitar conversiones, rechazos, indiferencia. Para lo cual, naturalmente, cuenta la situación: si se predica con las armas en la mano, con dinero, con resultados convincentes; si es recibido en un momento de afirmación o inseguridad; si encaja o no en las expectativas del otro discurso; si hay más o menos iniciativa y liderazgo en un discurso que en otro; si un discurso o el otro corresponden mejor a las necesidades objetivas o subjetivas; etcétera.
Los misioneros, los conquistadores, pueden verse a sí mismos y hasta ser recibidos como libertadores. También pueden ser vistos con resentimiento. Un pobre diablo de la España actual puede creerse superior a los mexicanos porque desciende de conquistadores. Perdóneme —le diría José Fuentes Mares (Intravagario)—; el descendiente de los conquistadores soy yo: usted desciende de los no conquistadores, de los que se quedaron en su casa. Un pobre diablo del México actual no piensa como Fuentes Mares. En vez de reírse de la falsa conciencia del "conquistador", adopta una falsa conciencia de "víctima", que le hace el juego. A la pequeñez que se exalta en la arrogancia, opone una pequeñez que se hunde en el resentimiento.
No han faltado en la cultura católica quienes se hundan en el resentimiento, frente a la marcha del progreso. Pequeñez paradójica: ¿de dónde salió el progreso sino de la cultura católica? Pero hay quienes se ponen, no en el salto de la autocomprensión (que parece estar en el aire), sino en tales o cuales particularismos superables (que parecen la roca firme de la propia identidad); no en la zona profundamente "católica" (universal, apátrida) sino en la zona de la "identidad católica", como si fuera inamovible.
Entre los primeros cristianos, la identidad católica incluía la circuncisión, pero excluía el latín. ¿Qué se iba a hacer con los conversos que lo hablaban? Luego, durante muchos siglos, la identidad católica parecía inseparable del latín. ¿Qué se iba a hacer con los que no lo hablaban? Que lo aprendan, dijeron muchos, como antes se había dicho: circuncidarlos. Como les dijo Tertuliano a los que buscaban conectar el evangelio con el pensamiento griego: ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén, ni la Academia de Platón con la Iglesia de Cristo? Como les dijo Unamuno a los españoles preocupados por su atraso frente a los países industrializados: Que inventen ellos. Como se dijo tantas veces de la Biblia entre los católicos: Que la estudien los protestantes.
Cuando están en el poder, los celosos de la identidad tratan de imponer sus particularismos universalmente. En la derrota, se repliegan al casticismo. Ante una posible victoria que diluya su identidad, prefieren la derrota: acabar expulsados de su propio discurso original. Lo mismo puede suceder con los contrarios: acabar dentro o fuera del discurso reconocido como católico.
La disputa por la identidad es también la disputa por los ancestros, por los apellidos, por la secuencia genealógica. Tanto los triunfadores como los derrotados pueden alegar que ellos son los verdaderos cristianos; que los otros no son católicos (universales) sino meramente romanos, papistas; que los otros no son cristianos (seguidores de Cristo), sino meramente luteranos (seguidores de Lutero). También puede suceder que los motes (romano, luterano) se lleguen a asumir por los atacados como propios de su identidad, y hasta con orgullo. Esto lleva a problemas demarcativos. ¿De qué estamos hablando al hablar de cultura católica?
Lo que hoy se llama luteranismo puede ser visto como una de tantas sectas protestantes o como la Iglesia desde los tiempos de Cristo, de la cual se desprendió la Iglesia griega, luego la romana y luego otras Iglesias. Lo que hoy se llama catolicismo puede ser visto como la Iglesia central, que se fue depurando con la salida de las otras, o como la secta de irredentos que no se reformaron (así como los judíos pueden ser vistos como precristianos irredentos, que no aceptaron al Mesías). Lo que hoy se llama cultura moderna, ¿es la cultura occidental?, ¿es la cultura europea?, ¿es la cultura cristiana? El Renacimiento, la Reforma, la Revolución ¿son las tres nefastas erres que acabaron con la cultura católica o son convulsiones del catolicismo en el camino de volverse universal?
La cultura moderna es un momento del cristianismo. Nace del discurso católico, universalista, profetizado por Joaquín de Fiore, cuando recupera el milenarismo, con una solución distinta a la de San Agustín: ya no el dualismo de la Ciudad de Dios, sino el gradualismo del camino de perfección. Pero las luchas ideológicas condujeron a una doble excomunión. Mientras el discurso dominante fue católico, muchas iniciativas del catolicismo modernizador acabaron excomulgadas. Después, cuando la cultura moderna se volvió el discurso dominante, la cultura católica acabó excomulgada.
- Nostalgia del integrismo
Se puede hablar de progreso y de crítica del progreso desde la domesticación del fuego (celebrada como progreso en mitos que recogen también la crítica del progreso: Prometeo libera a la humanidad de la providencia de Zeus, pero abre la caja de Pandora). Sin embargo, la ciega voluntad de progreso es muy reciente: aparece en el seno de la cultura moderna, en el siglo XVIII. Hubo, naturalmente, oposición católica, pero ya no tuvo peso: los católicos habían perdido el liderazgo cultural. La crítica del progreso que realmente pesó fue la protestante: la que iniciaron los románticos alemanes.
Así como la contrarreforma católica fue contra, pero también reforma (tomó en serio, aunque agresivamente, muchas críticas protestantes), el romanticismo fue una contrarrevolución que fue contra (la revolución francesa, la revolución industrial), pero también revolución. De hecho, en los países católicos dominados por la revolución impuesta desde afuera (industrial, francesa), estimuló la insurgencia armada, que se prolonga hasta el siglo XX. (La guerrilla universitaria se ha dado especialmente en los países católicos: Italia, España, Irlanda, América Latina, Filipinas.) Desde el siglo XIX, el nacionalismo revolucionario, el gusto por el folclor, la defensa de la identidad, la vuelta a los orígenes y a la naturaleza, la educación permisiva, la idealización del campo, del niño, de la mujer, del amor, del inconsciente, del hado; la celebración del rebelde, la defensa de los animales, la aceptación del pensamiento mágico, el prestigio de lo diferente, lo exótico, la bohemia; el desprestigio del cálculo, la razón, la máquina, la industria, el poder, la eficiencia, el dinero; le deben mucho al movimiento romántico. Un movimiento de protesta contra el progreso, pero también un progreso: una contrarreforma protestante.
La contrarrevolución romántica fue más profunda en los países que habían tenido revolución moderna (protestantismo, ciencia, industrialización, crítica, sociedad civil, estado laico). Pero los países atrasados, no sólo se beneficiaron con el contagio, que tuvo efectos políticos (y paradójicos: también esta revolución llegó del exterior). Se beneficiaron con un prestigio nuevo en los países adelantados: como buenos salvajes de culturas exóticas, afortunadamente marginadas de los horrores del progreso.
El romanticismo rescató la cultura soterrada por la modernidad, y así de paso la cultura católica. Lo que había empezado como una subcultura sectaria dentro del judaísmo y había llegado a ser la cultura dominante de Europa, ya no ofrecía ningún peligro; se había vuelto una cultura marginal, que conservaba su pureza frente al mundo moderno. El viaje a Italia o España era como el viaje a Grecia: una vuelta a los orígenes. El apoyo romántico a la insurrección griega o hispanoamericana era el apoyo al buen salvaje oprimido. La antropología y los estudios del folclor (disciplinas románticas y turísticas) afirmaban el valor de las culturas no modernas, legitimaban el catolicismo. Hubo hasta conversos al catolicismo entre los románticos alemanes (nada menos que Federico Schlegel y Adán Müller, que acabaron editando una revista católica: Concordia); tradición romántica que continúa hasta el siglo XX (Newman, Hopkins, Bloy, Claudel, Jammes, Péguy, Chesterton, Maritain, Marcel, Papini, Julien Green, Graham Greene, Waugh, Silone, Merton).
La readmisión de la cultura católica por la puerta de atrás, como una especie de minoría étnica que tiene derecho a convivir dentro de la cultura moderna, fue aprovechada por los católicos más abiertos, no sin problemas con el gueto del cual provenían y con la cultura dominante, a la cual se integraban. Un escritor católico ya no podía ser, simple y sencillamente, un escritor: tenía que ser señaladamente católico, el vocero de una tribu menospreciada que llegaba hasta el foro universal.
Su figura resulta ambivalente. Para los modernos más abiertos, es una voz que enriquece la cultura moderna y la confirma como universal, aunque insista en hablar de un dios desconocido, como San Pablo en Atenas; lujo que puede darse la cultura dominante: escuchar a un misionero como si el salvaje fuera él. Para los católicos más cerrados, es un abogado del gueto, que no acaba de representarlo; un misionero sospechoso que, en vez de convertir a los paganos, se convierte a la cultura dominante: un arribista renegado, un malinchista.
Sin embargo, objetivamente, al gueto le convenía lo mismo que detestaba: el relativismo del Estado agnóstico, indiferente en materia religiosa, que no proclama la cultura católica, pero que admite como legítimo el derecho a la diferencia. Frente al jacobinismo y el terror (que habían dejado atrás, como ensayos inocuos, el antiguo odium theologicum y la Santa Inquisición), el liberalismo era un respiro. La libertad, que los católicos habían negado en el poder, tenía otra cara desde el gueto: como libertad para los católicos. Sin embargo, los católicos modernos de la revista L'Avenir (Lamennais, Lacordaire, Montalembert, 1830-1831) o Ramblet (el futuro Cardenal Newman, el futuro LordActon, 1850-1862), que abogaban por la libertad de los católicos y no católicos en un régimen de separación de la Iglesia y el Estado, fueron mal vistos por las autoridades civiles y eclesiásticas.
En cierta forma, el catolicismo aún no se recupera del shock de 1789. El Renacimiento (asimilado) y la Reforma (excomulgada) eran revoluciones desde adentro del discurso católico. Un católico moderno como Lutero no estaba tan lejos de otro católico moderno como Erasmo. Que uno saliera y otro se quedara, tuvo que ver con sus distintas personalidades y estrategias, no con la imposibilidad absoluta de asimilar la Reforma en el discurso católico, que de hecho se fue reformando, desde el Concilio de Trento hasta el Vaticano II. En cambio, la Revolución arremetió desde afuera y con violencia armada, como un ángel exterminador. Hay que acabar con esa perra —dijo Voltaire de la Iglesia (écrassezI 'infâme!)—.
El ateísmo no es moderno, sino milenario, como puede verse en el Salmo 14 ("Dijo el necio en su corazón: no hay Dios"). Lo moderno ha sido el ateísmo en el poder: el ateísmo como religión oficial, que persigue a las otras. Esta paradoja de la modernidad: la Razón como religión, quizá se explique por el origen religioso de la modernidad misma y porque no es fácil que el Estado imponga normas sin algún fundamento religioso. La solución geopolítica de la Paz de Augsburgo (1555, cujus regio,ejus religio, según la región la religión: los principados serán católicos o luteranos según la religión del príncipe) tiene que ver con esta dificultad. Es muy difícil gobernar con normas legitimadas por una religión contraria a la del pueblo o por ninguna: gobernar desde el vacío religioso. La Revolución como fuente de legitimidad, como mito que destierra al oscurantismo y lleva la Razón al poder, adoptó el cujus regio, ejus religio: donde llegan al poder los ateos, el ateísmo debe ser la religión oficial.
Pudiera pensarse que la solución liberal extiende este principio: llegan al poder los agnósticos, los indiferentes o respetuosos en materia de religión, y la no religión se vuelve religión oficial. Pero hay dos diferencias. En primer lugar, es más dificil que la no religión sea militante o perseguidora, como el ateísmo, el protestantismo y el catolicismo. Por otra parte, con la no religión, la normatividad oficial se queda sin fundamento, más allá de la tolerancia, la indiferencia, el relativismo, el no sabemos. El Estado pierde legitimidad: no puede representar las creencias, los sueños, las profecías, los proyectos de realización personal y social, más allá del proyecto de convivir pacíficamente y dedicarse cada uno a lo suyo.
El vacío de sentido en el centro mismo del poder resulta práctico y aceptable para algunas élites modernas, pero no para todas, ni para el resto de la sociedad. Hay una gravitación social al integrismo: a llenar el vacío con una religión oficial. Hay un deseo profundo de manifestaren el espacio público las creencias, las esperanzas, los proyectos del corazón de cada tribu. La satisfacción puede verse en las caras de los comunistas antes clandestinos, cuando pueden, por fin, hacer campañas y hablar por televisión; de los homosexuales que pueden hacer manifestaciones públicas; de los católicos que rezan a la vista de todos en peregrinaciones religiosas; de los cristeros, franquistas, sandinistas y contras, felices de tener caudillos militares y católicos, que no se andan con medias tintas; de los musulmanes iraníes y afganos que toman las armas contra regímenes progresistas, que no los representan. A toda tribu le hace falta convertir su fe en vida pública. El Estado agnóstico, el régimen liberal, la democracia plural no representan la religión de nadie: son un mal menor para todos.
La crítica moderna, radical, iniciada por el católico Descartes, puede quedarse transitoriamente en el aire, ponerse en el salto de ver sus propias creencias con ojos descreídos, hacer como que hace abstracción de la fe y el saber recibidos y, mientras tanto, proponerse (como dijo maravillosamente, en dos palabras que nadie había reunido) una "moral provisional". Pero no hay moral provisional.
Puede haber crítica moral (de los mores: de las costumbres, de las normas generalmente aceptadas) y hasta creatividad moral. Las normas pueden ser analizadas y desarrolladas como creación, como obra de arte (o de autor: a diferencia, por ejemplo, de las normas tradicionales, de las canciones tradicionales, de las artesanías tradicionales). Puede haber personas (o momentos en la vida de las personas) de extraordinaria originalidad moral. Pero la moral es recibida y social, como el lenguaje. A partir de ahí, no antes, se puede ser creador. La institución imaginaria de la sociedad (Castoriadis) es renovable, pero recibida. Y, por supuesto, la normatividad no puede quedarse en el salto crítico: tiene que ser propositiva, ordenadora de la vida social. Tiene que bajar de la revelación a las tablas de la ley. Ni el filósofo, ni la sociedad, pueden saltar más allá de su sombra, quedarse en el aire.
- La primavera de León XII
No hay que poner la Iglesia en manos de Lutero, dice el dicho. Pero olvida añadir: sino en manos de Erasmo. Cuando el liderazgo resiente las iniciativas, en vez de encabezarlas, no es liderazgo: desanima, apaga el espíritu creador, en vez de encauzarlo, se margina o es llevado a rastras por las iniciativas ajenas.
La Iglesia se repuso del golpe luterano. No se replegó a decir: que se reformen ellos. El Concilio de Trento (1545-1563) puso a la Iglesia en manos de los reformadores que optaron por quedarse (entre otros, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola). Hubo un despliegue de iniciativas notable en la cultura católica durante más de un siglo, con excepciones desastrosas, como la ciencia. La condenación de Galileo en 1616 condujo finalmente a que inventaran ellos: los protestantes.
Pero el golpe de la Revolución fue más duro, sobre todo porque se dio en un país católico (Francia), que de la noche a la mañana negó la cultura católica y (muy cristianamente) se dedicó a suplantarla por una nueva era que pretendía empezar de cero. Los protestantes, que la vieron de lejos (y con cierta xenofobia, porque les llegó como imperialismo libertador), no dijeron, como los católicos: que revolucionen ellos. La respuesta de Roma fue el repliegue. Aunque hubo iniciativas importantes para un romanticismo católico y liberal, no consiguieron la bendición papal. Pío IX, que tenía antecedentes liberales, se sintió entre la espada y la pared. Temió verse arrastrado por el nacionalismo revolucionario de los seminaristas italianos que se iban a la guerrilla contra el invasor. Desconfió de la teología liberal que aceptaba la autonomía de la sociedad civil. Acabó publicando el Silabo o compendio de errores modernos (1864) y convocando al Concilio Vaticano I (18691870), que no fue un Concilio de Trento: dividió y desanimó, sobre todo con la proclamación de que, en ciertas circunstancias, el papa es infalible. Una atribución tan controvertida (150 obispos no votaron a favor), que se ha ejercido una sola vez: en 1950, Pío XII declaró excátedra, como dogma de fe obligatorio para todos los creyentes, la Asunción de la Virgen (al cielo, en cuerpo y alma), creencia tradicional sobre la cual se recibieron más de ocho millones de firmas solicitando la proclamación oficial. (Curiosamente, hubo un pronunciamiento protestante a favor: el de Carl Gustav Jung, que en Mysterium coniunctionis hace un extraordinario análisis de este dogma como una afirmación religiosa del cuerpo.)
El liderazgo y la confianza de los católicos en sí mismos reaparecieron con el papado de León XIII. Aunque conservador, vio con simpatía la libertad moderna en la encíclica Libertas (1888) y apoyó las iniciativas sociales de muchos católicos (el sindicalismo, la orientación social dela propiedad privada) en la encíclica Rerum novarum (1891), considerada revolucionaria y fundadora de la doctrina social de la Iglesia. También apoyó que los laicos tomaran la palabra ("que cada uno trabaje y se industrie cuanto pueda en propagar la verdad cristiana"), Io cual fue decisivo para las letras católicas. Hubo así una especie de romanticismo autorizado y tardío que produjo una renovación de la cultura católica, a fines del siglo XIX y principios del XX.
Tanta efervescencia asustó al papa siguiente, Pío X, que en 1907 condenó el modernismo religioso y hasta impuso al clero (en 1910) un juramento contra ese "resumen de todas las herejías". Eso dejó de hecho el aggiornamiento a cargo de los seglares, que no estaban sujetos a controles tan estrictos, pero acabó extinguiendo la primavera de León XIII. Las grandes iniciativas del siglo XX no fueron católicas. Aunque no faltaron católicos en las vanguardias artísticas, musicales, literarias, intelectuales, sociales, políticas, económicas, las vanguardias mismas no se dieron en el discurso católico sino en el discurso moderno.
- Del progreso al derrotismo
El Nuevo Mundo y la Nueva España, desde el nombre, nacieron orientados al futuro. Fueron la tierra prometida para muchos anhelos joaquinistas, el topos ideal para realizar la utopía. La Nueva España fue católica y moderna, ambiciosa, echada para adelante y hasta expansionista, como su vecina protestante, la Nueva Inglaterra. Con diferencias: la redención paternalista aquí, selfreliant allá; las soluciones declaradas aquí, prácticas allá.
No es fácil entender cómo nuestro progresismo se volvió retrógrado, quejoso, resentido, nostálgico de las glorias de Anáhuac, fascinado con los atropellos (fantasiosos o reales) a nuestro narcisismo herido, incapaz de superar el pasado, convencido de su impotencia, que es ante todo imaginaria. A las infinitas causas que se han dado para explicar la caída del imperio romano, Jung suma la del inconsciente colectivo: hubo un contagio inconsciente, a través del contacto diario, por el cual los romanos llegaron a pensar como esclavos. Quizá en el inconsciente colectivo de México hubo un contagio de la derrota indígena, por el cual hasta los universitarios, que objetivamente somos los continuadores y beneficiarios de la conquista, nos identificamos con las víctimas, adoptamos la visión de los vencidos.
La exaltación del pasado indígena empezó como un triunfalismo de los criollos, no de los mestizos. Los universitarios criollos, postergados en su propia tierra, ante los peninsulares, ¿qué podían alegar, después de emparejarse con ellos en la cultura europea? Los méritos de su tierra: la cultura indígena, elevada a rango superior por el evangelio y la aparición de la Virgen; los recursos naturales, las obras de minería, agricultura y civilización, la poesía, la pintura, la arquitectura; toda la grandeza de la famosa México: caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, gobierno ilustre, religión y Estado (como dijo Bernardo de Balbuena). Para Clavijero (1731-1787), México no era menos que Europa. Tenía un pasado clásico: las ruinas del imperio azteca, como las ruinas del imperio romano, sobre las cuales se construía una nueva cristiandad, con un presente próspero y un futuro brillante, en manos de la gente ya preparada aquí: los universitarios criollos, continuadores de los misioneros que trajeron el progreso.
A diferencia del no taxation zvithout representation, que fue un alegato práctico y democrático de la Nueva Inglaterra, este argumento de la Nueva España era territorial, misional, cultural. Tenemos derecho a gobernarnos porque somos de aquí y porque estamos preparados para continuar la misión redentora entre los indios. Es el argumento nacionalista y paternalista que todavía maneja la tecnocracia mexicana. Un argumento desarrollado por los criollos, que resultó en favor de los mestizos. Si ser nativo, preparado y redentor da derecho al poder, los más nativos tienen más derecho.
Desde los misioneros del siglo XVI, las luchas por el poder en México se han legitimado en función de quiénes deben encabezar la redención modernizadora. Los criollos introdujeron una segunda legitimidad: haber nacido aquí. Desde entonces, los enemigos pertenecen al exterior satánico (no son nativos, o no tan nativos; son malinchistas, se han entregado al extranjero y quieren entregar el país); o pertenecen al pasado irredento (son ultracavernarios, el retorno maléfico de los emisarios del pasado, de las fuerzas oscuras, felizmente superadas). Los buenos, los que tenemos derecho al poder, representamos el progreso nativo. Nuestros contrarios, o quieren imponer el progreso desde afuera o quieren impedir el progreso desde adentro.
A los criollos les dieron de su propia medicina, y perdieron doblemente: fueron satanizados como extranjerizantes y conservadores. Eran nativos, preparados, redentores y progresistas: legítimos aspirantes al liderazgo modernizador. Pero sus líderes (los jesuitas) fueron expulsados en 1767: la modernización se haría desde Madrid. Así perdieron primero como nativos en el discurso modernizador y luego como españolados en el discurso nativista.
Vista desde Madrid, la expulsión de los jesuitas era un triunfo del despotismo ilustrado que facilitaba el progreso: las reformas borbónicas. Pero el progreso impuesto desde afuera es opresivo, visto desde adentro. Por eso nuestros grandes humanistas del siglo XVIII tienen algo en común con los románticos alemanes, italianos, polacos, que ante el imperialismo del progreso oponen un resurgimiento nativo. Desde mediados del XVIII hasta mediados del XIX, la situación romántica se repite en México tres veces. Las dos primeras, a cargo de los criollos contra el progreso impuesto, primero desde Madrid (reformas borbónicas) y luego desde París (intervención francesa en España). Las dos últimas contra París, a cargo de los liberales, primero criollos (guerra de Independencia) y luego mestizos (guerra contra la intervención francesa en México).
En 1808, los modernizadores madrileños que atropellaron a los criollos fueron, a su vez, atropellados: la modernización se haría desde París, la metrópoli revolucionaria. Así surgió la guerra de independencia contra Francia, que en América se volvió paradójica: el pretexto perfecto para la independencia contra España. Pero la independencia mexicana despertó las ambiciones internas y externas por llenar el vacío de poder español, con un efecto inesperado (contrario al que tuvo la independencia norteamericana): el desplome de la confianza del país en sí mismo, de su prestigio en el extranjero.
Las élites nativas no fueron capaces de organizar un Estado estable, frente al exterior y el interior. Las causas fueron muchas: falta de experiencia en el poder, demasiadas expectativas, una situación económica difícil, una transición institucional más difícil aún, falta de realismo. En vez de poner en marcha el país, conciliando intereses reales, parecía que gobernar era imponer los mejores ideales, la mejor constitución, el mejor plan, a la indisciplinada realidad, a las fuerzas del mal y del atraso, rebeldes a la redención. Pero esa misma falta de realismo facilitaba las explicaciones subjetivas: la sospecha de padecer una inferioridad nativa.
La independencia tuvo un efecto depresivo, edipal, de orfandad ilegítima, que oscilaba entre la arrogancia desafiante y la más absoluta inseguridad. Así como los bastardos de las cortes oscilaban entre las pretensiones al trono y la denigración de sí mismos, las élites mexicanas parecían sentirse ilegítimas (no sin fundamento demográfico, en el caso de los mestizos, pero sobre todo a través del contagio psicológico de las víctimas del abandono paterno). Hubiera sido tan bonito que la corona española (como la portuguesa en Brasil) enviara un príncipe a gobernar con las élites criollas. El padre ausente se volvió un fantasma odiado y añorado, por lo que pudo ser.
La fijación en el pasado, que ahora nos contrasta con los Estados Unidos, no es un rasgo eterno de México. Viene del siglo XIX y del fracaso criollo. La nostalgia es más propia de los derrotados, de los que no se sienten bastardos (independientemente de cuál sea la realidad) y por lo mismo pueden ver hacia atrás con orgullo; de los que crearon el discurso nativista de un pasado glorioso y acabaron perdiendo más de la mitad del territorio nacional: viviendo en carne propia la tragedia del imperio indígena, sintiéndose víctimas del abandono del Padre (lejos de Dios y cerca de los Estados Unidos), hijos de la Malinche (aunque no eran mestizos), fijos en la visión de los vencidos.
Así los criollos, que empezaron como católicos modernos, seguros de sí mismos y hasta expansionistas, acabaron siendo conservadores. Pero unos conservadores que no encajan en la caricatura actual (según la cual los reaccionarios mexicanos quieren el modelo yanqui, las inversiones extranjeras, la libertad de empresa y de comercio, el cosmopolitismo): una caricatura más cercana de Benito Juárez que de Lucas Alamán. Hace algunos años, cuando el progreso de los ejes viales obligaba a mover la estatua de Carlos IV, cuando se discutía el ingreso al GATT y el voto de los sacerdotes, cuando se perseguía al Instituto Lingüístico de Verano (protestante), resultó una notable coincidencia. Los comunistas estaban contra los Estados Unidos, contra el GATT, contra el ILV; en favor de la protección industrial, de la intervención del Estado en la economía, del centralismo planificador, de diversificar nuestras relaciones exteriores (buscando el apoyo latinoamericano y europeo), de defender nuestra identidad, de respetar la estatua de Carlos IV y de conceder el voto a los sacerdotes. Posiciones todas que hubiera hecho suyas Lucas Alamán. Pero nadie dice que Lucas Alamán (1792-1853) se adelantó a las posiciones comunistas de 1980.
Alamán fue un heredero de los humanistas mexicanos del siglo XVIII y de su impulso creador, que logró transitoriamente el poder soñado por los criollos ilustres y que sigue ganando batallas después de muerto (sin darle crédito, porque su ejemplo no se puede reconocer). Muchos progresistas, que dicen detestar a la reacción, continúan su obra. El fue quien puso en marcha el Estado protector de la identidad nacional, el Estado protector de la industria nacional, los embriones de lo que son ahora la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Nacional Financiera, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación.
En cambio, los liberales (como nuestros vecinos, que abandonaban las tradiciones de la madre patria y exterminaban a los indios, para empezar de cero) ponían un celo misionero en la destrucción del pasado, de sus ídolos, templos, hechicerías y cofradías, de los gremios artesanales, de los ejidos, de las autonomías parroquianas, del nefasto oscurantismo de la religión católica, superada por el culto de los caballeros racionales "A la gloria del gran Arquitecto del Universo", "Al triunfo de la verdad y el progreso del género humano". A diferencia de los conservadores, no querían continuar la Nueva España por su cuenta, asumiendo las glorias de las tres culturas: la indígena, la española, la católica moderna. Querían borrón y cuenta nueva: acabar con la vergüenza del pasado (indígena, español, católico).
La barbaridad de los criollos (que prefigura la del criollo Fidel Castro) fue buscar en Europa protección contra el imperialismo yanqui y contra los nativos apoyados por los yanquis. Era contradictorio con su nativismo. Era una falta de confianza en la capacidad de los mexicanos para discutir, negociar y ponerse de acuerdo entre sí, pacíficamente.
Era un temerario desafio al imperialismo yanqui y la doctrina Monroe (1823), a cero kilómetros de su frontera. Pero medio siglo después del grito de Independencia, las élites mexicanas (como todavía sucede entre las élites centroamericanas) estaban desesperadas de su impotencia: dispuestas a imponer orden y progreso, aunque fuera con el apoyo externo. Sobre estos sentimientos, escribió monseñor Ignacio Montes de Oca, capellán de Maximiliano:
iDesventurada raza mexicana!
Mandar no sabe, obedecer no quiere.
Al que aclamaba rey, voluble hiere.
Al que hoy ensalza, abatirá mañana.
La derrota militar de la intervención francesa y el aplastamiento de la oposición conservadora, desembocaron en un régimen estable, pero rígido; con tan profesado temor a que vuelva el desorden, "se suelte el tigre", "despierte el México bronco", que todo se justifica: la mentira oficial, la corrupción, las elecciones fraudulentas, los convenios dudosos con el imperio vecino, la negación tajante a que la oposición alterne en el poder, la represión, lo que haga falta. Y para que mejor no haga falta, las puertas abiertas al enjuague: no hay necesidad de oposición abierta, de competencia electoral, de discusión pública, porque hay la mejor disposición a negociar y conceder en privado.
La Iglesia legalmente no existe, pero de hecho no es perseguida: basta con que se suponga que no existe. Nadie puede declararse orgullosamente conservador, pero puede serlo: siempre y cuando se declare revolucionario. No se puede elogiar a Lucas Alamán: únicamente rendirle el homenaje silencioso de los hechos. No se puede tocar a Benito Juárez ni con el pétalo de una burla cariñosa: pero se puede vapulear de vendidos al imperialismo a los que piensan o actúan como él, con respecto a los Estados Unidos.
La destrucción de los conservadores sirvió para que sus ideas ganaran disfrazadamente, en un baile de máscaras donde ya no se sabe quién es quién, ni qué piensa, realmente. Sirvió para acumular nostalgias de lo que pudo ser y no fue, resentimientos, derrotismo, el dudoso consuelo de una impotencia imaginaria. La derrota conservadora se sumó a la derrota indígena y contagió a los vencedores liberales.
Para que un Estado sea estable no tiene que ser bizco: liberal/ conservador, progresista/ reaccionario, nacionalista/ malinchista, agnóstico/guadalupano. Puede ver francamente hacia adelante y francamente hacia atrás, discutir francamente el futuro y el pasado. Pero el estado mexicano parece no superar su trauma de nacimiento: la fijación en el fracaso inicial de la Independencia.
Para un mexicano, es asombrosa la tranquilidad con que los brasileños exportan armas y los cubanos tropas. Dejando aparte la cuestión misma (si está bien o está mal, si deberíamos o no hacerlo), nosotros ni podemos imaginarnos en ese papel. Ellos piensan como conquistadores, nosotros como víctimas.
- La primavera maderista
Desde Juárez, todos los regímenes mexicanos han sido oficialmente jacobinos, con una excepción: el de Madero. El 24 de mayo de 1911 saludó la formación del Partido Católico en estos términos:
Considero la organización del Partido Católico de México como el primer fruto de las libertades que hemos conquistado. Su programa revela ideas avanzadas y el deseo de colaborar para el progreso de la patria de un modo serio y dentro de la Constitución. Las ideas modernas de su programa, excepción hecha de una cláusula, están incluidas en el programa de gobierno que publicamos el Sr. (Francisco) Vázquez (Gómez) y yo, pocos días después de la Convención (de los partidos Nacional Antirreeleccionista y Nacional Democrático) celebrada en México, por cuyo motivo no puedo menos de considerarlo con satisfacción. La cláusula a que me refiero y que no se encuentra en nuestro programa de gobierno es la relativa a la inamovilidad de los funcionarios judiciales; pero no constituye diferencia esencial (…) Que sean bienvenidos los partidos políticos; ellos serán la mejor garantía de nuestras libertades.
La actitud de Madero no venía de que fuera especialmente católico (era espiritista), sino especialmente democrático. También de una estrategia de frente amplio, que le sirvió para lograr (tres días antes) la rendición del régimen. Aunque abundaban los católicos gobiernistas, los agravios católicos eran tantos que dieron muchas bases de oposición a Díaz. Madero buscó el apoyo católico y Io tuvo, no sin reservas de muchos maderistas, que seguían viendo a los católicos con desconfianza jacobina. En Ulises criollo ("La convención de Hidalgo"), cuenta Vasconcelos:
Se trataba de quebrantar una tradición maldita, y no faltaban en nuestras filas los rezagados del seudoliberalismo que reclamaban la aplicación literal de las leyes de Reforma (...) Creía éste (Madero) que la política de conciliación, uno de los aciertos de Porfirio Díaz, debería ser elevada a la categoría de ley. Pues si ya se había establecido una práctica que toleraba los conventos, ¿por qué no reconocerlo públicamente? ¿Por qué no derogar, además, las disposiciones ridículas que vedan el uso del hábito eclesiástico y las ceremonias externas del culto? Sonaba la hora de la concordia, y era menester que, como en todos los pueblos civilizados de la tierra, en México también tuvieran los católicos reconocido el derecho que dimana de sus convicciones.
Claro que los maderistas más abiertos no estaban inventando convergencias útiles, sino reconociéndolas, como lo hace expresamente Madero, y como lo documenta de muchas otras maneras Eduardo J. Correa, que recoge la declaración en El Partido Católico Nacional Y' sus directores. Explicación de su fracaso y deslinde de responsabilidades (1914, inédito). Había una realidad política nueva: los católicos avanzados, militantes, deseosos de construir un México moderno, habían reaparecido. Consideraban que Porfirio Díaz bloqueaba la creación de ese México, y que la complicidad de los católicos gobiernistas era abominable. La complicidad en la mentira oficial, que llevó a las fuerzas conservadoras a recuperar privadamente sus fueros, era (y sigue siendo) una mentira, disolvente de la sociedad civil y de la vida religiosa. En esto coincidían con los liberales antigobiernistas, que abominaban de la farsa del liberalismo en el poder. La convergencia democrática estaba por ahí: los católicos tenían que participar en la construcción de una sociedad abierta, en la destrucción de un México enmascarado.
¿De dónde habían salido estos católicos de vanguardia? En primer lugar, del gueto militante que produjo la persecución jacobina. (Atenuada después por la astucia de Díaz: limitarse a destronar, no destruir; no llevar la persecución al extremo de provocar una rebelión armada.) Expropiados los bienes eclesiásticos, clausurados los conventos, expulsada la cultura católica de la enseñanza, las ceremonias oficiales, las obras de servicio social, los católicos tuvieron que poner casa aparte: lo cual, por definición, se volvía señaladamente católico, defensivo, militante. De ser la cultura oficial, la cultura católica pasaba a ser una cultura de gueto, que luchaba por afirmarse y sobrevivir.
En segundo lugar, de la comprensión; que la hubo de ambas partes. Aunque hubo liberales ateos, como Ignacio Ramírez, muchos eran más bien católicos anticlericales. Altamirano fue muy aplaudido cuando pintó la comprensión entre un capitán liberal y un sacerdote admirable en La navidad en las montañas (1871), un poco a la manera de Guareschi en El pequeño mundo de don Camilo (1948). Ambas novelas, bienvenidas después de una guerra internacional y civil entre partidarios de ideas opuestas.
Por último, de manera inmediata y decisiva, del liderazgo estimulante que fue el largo papado de León XIII (18781903). Desde mediados del siglo XIX, sobre todo después de las leyes de Reforma, se multiplicaron las publicaciones católicas, en el estilo de la época: el periodismo doctrinal. También se crearon muchas escuelas católicas, como algo indispensable, frente a la enseñanza laica, y no sin persecuciones, como las que obligaron al licenciado Jesús López Velarde, padre de Ramón, a cerrar su próspero Colegio Morelos (el gobernador de Zacatecas le negaba su certificación oficial) y emigrar con su familia a Aguascalientes. Pero León XIII transformó esa militancia defensiva en conquista del mundo moderno, bajo la consigna nova et vetera: unir lo nuevo con lo viejo. En vez de replegarse a llorar la situación perdida, animaba a recuperar la iniciativa y construir en la nueva situación. Era un verdadero líder: se preocupaba más por hallar qué bendecir que por hallar qué condenar.
Los partidos católicos, como los escritores católicos, son una novedad del siglo XIX. Bélgica, que había vivido una situación romántica bajo el progreso impuesto por Napoleón y la revolución industrial, que había perseguido al clero y proclamado la independencia (1830) con separación de la Iglesia y el Estado, paradójicamente (o quizá por eso mismo) llegó a tener un poderoso partido católico, que estuvo en el poder treinta años (1884 a 1914), y cuya influencia en México habría que investigar. Ahí estaba un modelo de la doctrina social cristiana llevada a la práctica. Tuvo todo el apoyo de León XIII, que patrocinó en la antigua Universidad de Lovaina el foco intelectual de un catolicismo de vanguardia, deseoso de conciliar la ciencia y el pensamiento modernos con el tomismo: neotomismo encabezado por el cardenal Mercier (18511926).
Hay más de un rastro belga en la vanguardia católica mexicana: en la poesía, en la liturgia, en la cuestión social. La huella más reciente es la de José Lemercier (19121987), que estudió en Lovaina y fundó el monasterio benedictino de Cuernavaca, vanguardista en la liturgia y en la aplicación del psicoanálisis a la vocación religiosa. En el curso del siglo, muchos mexicanos interesados en la reforma social han pasado por Lovaina. Hasta hay un libro titulado Lovaina, de donde vengo... (1937) de Jesús Guisa y Azevedo. Antes, a principios de siglo, los primeros grandes escritores señaladamente belgas fueron muy leídos en México. Para los escritores mexicanos como López Velarde, la analogía era triple: la situación romántica, que exige un resurgimiento nativo, frente al progreso liberal e industrial, ajeno y destructor de la identidad nacional; la situación lingüística: el problema de identidad que plantea una literatura nacional en una lengua compartida (¿existe una literatura belga o es simplemente una literatura francesa escrita en Bélgica?); la situación católica, que da esperanzas con el ejemplo belga. Fue precisamente un movimiento católico, el de la revista La Jeune Belgique (1881-1897), iniciada por estudiantes de Lovaina, la que llevó las letras belgas a una confianza en su propia capacidad, a una conciencia literaria emancipada: católica, nativa, social, moderna, universal. Destacaron Emile Verhaeren (18551916), Albrecht Rodenbach (18561880) y Maurice Maeterlinck (18621949), aunque éste (premio Nobel 1911) fue más místico que católico. Todos fueron leídos por López Velarde, entre cuyas fuentes Luis Noyola Vázquez señaló expresamente la poesía de Rodenbach, a través de Andrés González Blanco.
Pero las esperanzas del resurgimiento católico no llegaban sólo a Bélgica. En los archivos de Eduardo J. Correa, mentor patrocinador de López Velarde, hay pruebas abundantes de que Correa era un católico de vanguardia, absolutamente al día de los avances del catolicismo social en Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Inglaterra y otros países; especialmente interesado en el movimiento obrero y la prensa católica. Y no estaba solo. Para fundar La Nación (1912.1913), órgano del Partido Católico Nacional, fue traído de Guadalajara (donde dirigía un diario católico: El Regional, 1904-1914) por el arzobispo de México, José Mora y del Río; y el legendario padre Rafael Guízar y Valencia se puso a recabarle fondos, recorriendo el país. Con todo, se trataba de un sector católico: el avanzado. En Los católicos culpables (inédito), Correa se queja amargamente de los católicos ricos, gobiernistas, timoratos o simplemente incultos, que no veían la importancia de la cultura. También de obispos tan cultos como Ignacio Montes de Oca y Joaquín Arcadio Pagaza, que desconfiaban de la vanguardia y eran francos enemigos de La Nación. Los católicos modernos como Eduardo J. Correa (1874-1965), Antonio Caso (1883-1946), Ramón López Velarde (1888-1921), Ángel María Garibay (1892-1967), Carlos Pellicer (1897-1977), Octaviano Valdés (1899), Gabriel Méndez Plancarte (19051949), Sergio Méndez Arceo (1907), Antonio Gómez Robledo (1908), Alfonso Méndez Plancarte (1909-1955), Manuel Ponce (1913), Joaquín Antonio Peñalosa (1922) y tantos otros, no podían identificarse ni con los "católicos de Pedro el Ermitaño", ni con los "jacobinos de época terciaria" (como dijo López Velarde). Los católicos más cerrados, como los modernos más cerrados, por razones opuestas, veían con malos ojos la creación de una cultura católica moderna.
Que la vanguardia católica no era todo el catolicismo, sino el sector avanzado, puede verse de otra manera. Ya había en la capital dos importantes diarios católicos: El Tiempo (1833-1912, abierto a los liberales como Luis Cabrera, que ahí publicó su famoso artículo "La revolución es la revolución"), en dificultades porque había muerto su editor, Victoriano Agüeros (1854-1911); pero sobre todo El País (1899-1914), de Trinidad Sánchez Santos (1859-1912). En 1911, El País se volvió el diario mexicano de mayor circulación hasta entonces, y quizá hasta la fecha: entre 200 000 y 250,000 ejemplares (según diversas fuentes citadas por Manuel Ceballos, "Las lecturas católicas", Historia de la lectura en México, El Colegio de México, 1988, p. 187). Dobló la cifra del campeón anterior: El Imparcial (1896-1914), diario que inauguró la tradición de la gran prensa gobiernista, durante el porfiriato.
El gobiernismo de El Imparcial obró en su contra, cuando empezó anublarse el régimen de Díaz. Poco antes de que estallara la Revolución, fue rebasado por El País, al cual acusó de estar pagado por Madero (una confirmación de la importancia atribuida al apoyo católico). Al caer Díaz, El Imparcial se volvió de oposición y El País siguió siendo independiente (Sánchez Santos llegó a estar en la cárcel bajo. Madero, como estuvo bajo Díaz). Lo cual acentuó la diferencia en favor de El País, pero no benefició a La Nación, porque simpatizaba mucho con Madero. La Nación, aunque órgano oficial del Partido Católico, no representaba todo el espectro de la opinión católica. Ese papel lo asumió El País, que llegó a ser visto (con indignación de Correa) como el verdadero órgano del catolicismo que había logrado abrirse espacios políticos. Un catolicismo que ahora le exigía al presidente Madero, pasándole la cuenta de un apoyo que consideraba mal correspondido. Correa y López Velarde, que también se sintieron mal correspondidos, no cejaron en sus convicciones maderistas, aunque seguramente fueron vistos por eso como tontos útiles.
El Partido Católico dio una sorpresa comparable a la coalición encabezada recientemente por Cuauhtémoc Cárdenas, y con problemas parecidos, que terminaron destruyéndolo. En un país católico, ser católico es demasiado genérico: abre un abanico de posiciones muy variadas y hasta opuestas. Además, crea problemas parecidos a la controversia de las investiduras del Sacro Imperio Romano. Si el poder temporal está a cargo de príncipes católicos, ¿no deben tener cierta autoridad espiritual? (por ejemplo: ser consultados en el nombramiento de obispos). Y si lo espiritual tiene más jerarquía que lo temporal, ¿no deben tener los príncipes de la Iglesia cierta autoridad temporal? (por ejemplo: ser consultados en los nombramientos de la corte). Si el Partido Católico se llamaba así, ¿tenía derecho a embarcar a los obispos, rebasándolos; o, por el contrario, tenía que someterse a los obispos (y, en ese caso, a cuáles)?
Pero el resurgimiento católico, largamente soñado y trabajado, novio los problemas que traería su propio éxito: se entusiasmó con el frente amplio, con la oportunidad histórica de ser abiertamente católicos en el espacio público y reivindicar ese derecho. Hubo docenas de diputados católicos, senadores, gobernadores. Un renombrado escritor católico resultó gobernador: José López Portillo y Rojas (1850-1923), autor del Himno Guadalupano:
iMexicanos, volad presurosos
del pendón de la Virgen en pos,
y en la lucha saldréis victoriosos
defendiendo a la Patria y a Dios!
Pero López Portillo, como tantos escritores, como tantos católicos, como tantos mexicanos, era ante todo gobiernista. Servir a la patria ya Dios está por encima del accidente despreciable de quién está en el poder; sobre todo si los presidentes son un hecho bruto, impuesto, irreversible, remoto, que no depende de uno. López Portillo fue diputado y senador en el régimen de Díaz, simpatizante del posible régimen de Reyes (lo cual le costó la cárcel), gobernador de Jalisco por el Partido Católico en el régimen de Madero, secretario de relaciones exteriores en el régimen de Huerta... Y el que no haya soñado con servir al país, por encima de todo, que tire la primera piedra.
La pedriza contra el Partido Católico (que lo sepultó en algo peor que la leyenda negra, creada por los carrancistas: el silencio de los historiadores sobre un movimiento insólito y significativo) se explica por dos razones. En primer lugar, por el susto político: después de tantos años de persecución, nadie esperaba el resurgimiento católico. En segundo lugar, por el jacobinismo de muchos revolucionarios. La Revolución venía del norte: del norte liberal hasta la apertura maderista, que veía como aliados a los católicos más abiertos del centro del país; pero también del norte jacobino hasta la saña sanguinaria de CaIles contra los mochos del centro del país.
Huerta buscó el apoyo católico para legitimar su cuartelazo y para dividir un movimiento peligroso. No logró lo primero, pero sí lo segundo. El Partido Católico, como el frente cardenista, entró en descomposición. No sin rasgos admirables: cuando toda la prensa de la ciudad de México había callado, intimidada por el dictador, La Nación no calló. Para silenciarla, hubo que recurrir a las armas y tomar las instalaciones. Sus correligionarios de El País, en plena descomposición, mezquinamente publicaron que había cerrado por dificultades económicas.
- Muerte y resurrección
No falta quienes nieguen la muerte de la cultura católica. Tienen razón si se refieren a la cultura popular. Tienen razón si se refieren a los esfuerzos aislados y admirables que todavía subsisten. Tienen razón si se refieren a ciertos nombres destacados en la cultura, por lo general no señalados como católicos. No es fácil definir qué es la cultura católica, no qué es la muerte de una cultura. Pero lo menos que se puede decir es que ya no estamos en los tiempos de la cultura católica como cultura oficial, ni en los tiempos (más recientes: de fines del siglo XIX a principios del XX) de la cultura católica como vanguardia creadora: una especie de boom (como el de la novela hispanoamericana) que obligó a reconocer una cultura marginal, en las metrópolis de la cultura dominante.
La ambigüedad viene de que la cultura moderna, en su afán de superarlo todo, tiene que distinguirse de lo que deja atrás, contraponerse a su propio origen católico, con el apoyo de los católicos que fijan la identidad católica en tales o cuales rasgos particulares. Así aparece la resbaladiza oposición entre lo católico y lo moderno, más resbaladiza aún porque varía según las circunstancias: lo moderno como peligro de la cultura católica; lo católico como zona marginal de la cultura moderna; lo moderno como disolución final de lo católico.
a) Un católico funda el pensamiento moderno. Toma radicalmente en serio la ciencia y el sujeto pensante individual que la produce y la crítica. Deja atrás la escolástica. ¿Deja atrás el catolicismo? Si la escolástica es distintiva de la identidad católica, tiene que haber oposición entre lo católico y lo moderno. No es la cultura católica la que toma el liderazgo del pensamiento moderno, a través de Descartes: un católico posconciliar (postridentino), que recibe del cardenal reformador Pierre de Bérulle la encomienda de avanzar en el pensamiento, como una misión. Por el contrario (dicen los católicos que fijan la identidad católica en la escolástica), es la cultura moderna la que corrompe a un católico, cuyas obras hay que poner en el Índice. Por el contrario (dicen los que quisieran declarar superado el catolicismo, junto con la escolástica): la cultura católica se vuelve obsoleta a partir de Descartes (aunque éste, en lo personal, no salga del pensamiento mágico: peregrinó al santuario de Nuestra Señora de Loreto, para agradecerle un favor científico recibido: la concepción del Discurso del método).
b) La actitud romántica, paternalista, hacia las culturas atrasadas, beneficia a la cultura católica, pero también la inmoviliza: si se mueve, deja de ser. En lo cual, naturalmente, coinciden las actitudes celosas de la identidad cultural. Lo católico ni puede ser moderno ni puede ser universal: no puede estar en movimiento. Es una identidad fija y particular, anquilosada pero muy respetable.
c) Un católico encabeza o secunda una vanguardia de cualquier tipo. Pero ya no está, como Descartes, en los tiempos de la Contrarreforma, cuando la cultura oficial de la mitad de Europa era católica, sino en los tiempos en que la cultura oficial es agnóstica. La vanguardia católica, para ser vista así, tiene que ser particularmente católica. La vanguardia es el género universal; el catolicismo, la especie particular, pero ¿en qué sentido es particularmente católica una vanguardia musical? Claro que sí, además de ser católico y vanguardista, Olivier Messiaen es organista de una iglesia, compone una Mesa de Pentecostés o un Cuarteto para el fin de los tiempos... Pero ¿qué sucede con el católico que no tiene interés en componer misas o ponerle a sus obras títulos confesionales? O con las vanguardias que, por su propia naturaleza, ni siquiera pueden ser confesionales: la vanguardia quirúrgica, lingüística, deportiva. En estos casos, lo católico se disuelve en lo moderno. No puede hablarse de vanguardias católicas, sino de católicos en la vanguardia.
Las vanguardias confesionales tienen otro problema: las autoridades religiosas. Si un movimiento político, literario, artístico, social, se proclama católico, replantea el problema de las investiduras o los líderes de la vanguardia tienen derecho a arrastrar a las autoridades eclesiásticas en su aventura o la aventura tiene que ser autorizada: sujeta a control eclesiástico. Así resulta finalmente que las vanguardias encabezadas por católicos, o no son confesionales, para actuar libremente; o son internas: se concentran en renovar la vida religiosa. Una vanguardia en la cual participen católicos y no católicos; una vanguardia que no tenga especial interés en la vida interna de la Iglesia, la liturgia o el arte sacro; una vanguardia interesada en la sociedad en general, el arte en general, la ciencia en general, puede estar encabezada por católicos, pero no gana nada con ser confesional.
Quizá por esto el impulso renovador de la cultura católica, que puso en marcha León XIII, se fue disolviendo en la cultura general. Y, quizá por lo mismo, el siguiente impulso renovador: el de Juan XXIII, ha tardado mucho en manifestarse en la cultura. Las renovaciones del Concilio Vaticano II se han concentrado en la vida religiosa y social, más que en la vida cultural.
Y, sin embargo, hay algo: indicios, iniciativas, que, significativamente, no han partido del centro del discurso católico, sino de su periferia eslava, del cristianismo oriental, del entorno no creyente, como si tomaran el relevo. A falta de preocupaciones culturales en los medios católicos, han aparecido preocupaciones religiosas en los mediosculturales.
Nadie hubiera esperado que, en pleno siglo XX, un profesor de matemáticas de la Unión Soviética (como antes el ingeniero Dostoievski) se convirtiera en un novelista y profeta cristiano, leído en todo el mundo: Alejandro Solyenitzin. Luego, también de la esfera soviética, llegó un papa insólito: un polaco que se mandó construir una alberca (con escándalo de la curia), que es poeta, dramaturgo y filósofo, a pesar de Io cual parece tener la fe de un niño.
La sorpresa que dieron el ortodoxo ruso y el católico polaco resultó llamativa, como negación del comunismo, pero también incómoda, como negación del mundo occidental. La integración de fe y cultura, central en el desarrollo de Occidente, se había vuelto muy tenue. Se dice que Pablo VI llegó a sentirse tan desesperado de la acidia, el hedonismo, el nihilismo de Occidente, que creyó (proféticamente) que la salvación del cristianismo vendría de los países comunistas. Lo cual hasta sonaba a chiste masoquista, en aquellos tiempos del better red than dead. Pero las cosas han llegado al extremo de que Gorbachov (hijo, como Constantino, de una cristiana muy devota, que seguramente reza por su conversión) permitió que dos obispos llegaran a diputados en las elecciones de marzo de 1989, no rehúye las frases de la cultura popular que invocan a Dios y hasta se dice que es creyente. Hay el antecedente de Malenkov, lugarteniente y sucesor de Stalin, que volvió a la fe y murió en el seno de la Iglesia ortodoxa.
La situación romántica que se dio en Polonia, frente al progreso impuesto, primero desde París y luego desde Moscú, estimuló el resurgimiento de la cultura polaca. Quizá tenía que ser polaco el papa que dijera:"Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no enteramente pensada, ni fielmente vivida". Pero no fue en los medios religiosos donde nacieron las inquietudes culturales, sino donde, por fin, empiezan a reconocerse las inquietudes religiosas nacidas en los medios culturales.
Hay indicios por todas partes de que en los medios culturales (al margen del clero, o en contra) reaparecen las preocupaciones religiosas. Y se entiende: a fines del siglo XX, estamos viviendo el desplome de la ciencia como religión, del progreso como religión, del estado como religión, de la revolución como religión. El lugar de Dios no puede estar vacío: cuando se saca a Dios de ahí, algo pasa a tomar su lugar. Por eso André Malraux, que no era creyente, pidió restituir su lugar a los dioses, y hasta llegó a pronosticar que el siglo XXI sería religioso.
La sucesión vertiginosa de ídolos desde el siglo XVIII (la Razón, la Revolución, la Historia, la Nación, el Jefe, el Estado, la Ciencia, el Progreso) parece agotada. El último fetichismo de la cultura moderna descontinúa la serie, al mismo tiempo que la prolonga: la moda posmoderna, la celebración (un tanto irónica) de que estamos superando el afán de superación, culminando la modernidad en una especie de carnaval de las vanguardias, donde todo da igual.
Pero claro que no todo da igual. Hay que desacralizar el progreso, no satanizarlo. Hay que abandonar las supersticiones progresistas que impiden el progreso práctico. La miseria, como el paludismo, puede ser extirpada del planeta en unas cuantas décadas. Es un problema práctico que tiene soluciones prácticas, bloqueadas por supersticiones progresistas (universitarias, tecnológicas, políticas). Una gran parte del progreso es improductivo: cuesta más de lo que produce. No hay que tenerle el menor respeto. Una gran parte del progreso es puro fetichismo. A la basura.
Naturalmente, al desacralizar el progreso, al reducirlo a lo que tiene de avance real y práctico, se vacía nuevamente el lugar de Dios. De ahí puede seguir un nihilismo posmoderno, que vuelva carnavalesco el horror de Dostoievski: "Si no hay Progreso, todo está permitido". Pero también puede surgir un cristianismo posmoderno.
Huelga decir que está por crearse la cultura católica correspondiente a ese cristianismo. Y que tamaña resurrección parece dificil, cuando en los medios católicos hay tensiones creadoras en lo social, en lo político, en lo religioso, pero no en lo cultural.
10. La cultura católica mexicana
El catolicismo tuvo en México tensiones culturales sumamente creadoras, quizá por el hecho mismo de implantarse en una confrontación de culturas heterogéneas.
a) Del siglo XVI al XVIII, hubo una extraordinaria creatividad de la cultura católica, en casi todas sus formas: hasta en el desarrollo científico. Desde Sor Juana y Carlos de Sigüenza y Góngora hasta Clavijero, Abad, Alegre, Guevara, Gamarra, hubo entre los religiosos mexicanos una rara integración de fe y modernidad, afirmación nativa y universalidad, amor a la poesía y amor a la ciencia. Paralelamente, se creaban devociones, tradiciones, artes populares y hasta recetas de cocina y formas coloquiales, que se volvieron rasgos de nuestra identidad. Si un obispo holandés hubiera llegado a México en el siglo XVIII, buscando laboratorios de una cultura católica para los siglos venideros, se hubiera ido lleno de esperanza.
b) De la expulsión de los jesuitas (1767) al triunfo de Juárez (1867), hay un siglo de exterminio de la cultura católica. No se llega a los extremos de la revolución francesa (no hay Estado ateo, ni terror jacobino), pero el clero pasa de encabezar la emancipación de la cultura mexicana al gueto. Pierde las riendas de la sociedad, inmensas propiedades, las escuelas, la universidad, funciones paraestatales, el derecho a representar y encabezar.
c) El proyecto de emancipación cultural se vuelve agnóstico y civil en El Renacimiento (1869), la revista de Altamirano, que funda nuestra república literaria como un proyecto liberal, mestizo, abierto a los conservadores: "llamamos a nuestras filas a los amantes de las bellas letras de todas las comuniones políticas (...) Muy felices seríamos si lográsemos por este medio apagar completamente los rencores que dividen todavía por desgracia a los hijos de la madre común". Se trata de un proyecto plural, no confesional ni estatal, que continúa Gutiérrez Nájera en la Revista Azul(18941896), ya con subsidio oficial (indirecto, a través del periódico El Partido Liberal, que la publica como suplemento dominical). Un proyecto de la sociedad civil, del cual se apropiará finalmente el Estado, en una especie de integrismo cultural.
Destacados católicos participan en los proyectos de Altamirano y Gutiérrez Nájera, pero la cultura católica se repliega en torno a obispos cultos que animan grupos locales. Como sucede en Europa después de 1789, y por razones parecidas, en cuanto la cultura católica es expulsada del poder, se vuelve crítica de la cultura oficial, deja de ser centralista, se identifica con la provincia, fustiga a la capital como lugar de perdición, defiende a los clásicos frente a los modernos. Empieza a resurgir: Guadalajara, San Luis, se vuelven centros culturales, a donde van estudiantes de muchas partes del país, mientras en la ciudad de México se establece la nueva cultura dominante: el Establishment liberal, romántico, positivista, modernista.
d) El resurgimiento católico aprovecha el estímulo de León XIII (autor de unos versos a la Virgen de Guadalupe), el disimulo de Díaz, la oportunidad de Madero. Unos años antes de la Revolución, hubo congresos católicos en Puebla (1903), Morelia (1904), Guadalajara (1906), Oaxaca (1910). La generación del Ateneo de la Juventud, precursora intelectual de la revolución maderista, vuelve a tomar, por cuenta de la sociedad civil, el proyecto de Altamirano: reúne a liberales críticos del Establishment (venidos del norte) con católicos críticos del Establishment (del centro del país). En la primera mesa directiva (1909), el presidente (Antonio Caso) y el secretario de actas (Genaro Fernández Mac Gregor) son católicos. Llama la atención el modernismo de Caso, que piensa como un teilhardiano antes de Teilhard, en La existencia como economía, como desinterés y como caridad(1919). En la generación de los Siete Sabios, también hay católicos. En particular, Manuel Gómez Morín y Vicente Lombardo Toledano sueñan con un socialismo cristiano, antes de que el primero abandone el socialismo y el segundo el cristianismo. De igual manera, en su primer momento, los pintores muralistas (Alva de la Canal, Atl, Leal, Montenegro, Orozco, Rivera, Siqueiros, Zárraga) no rehúyen los temas religiosos, como observó recientemente Octavio Paz. La Revolución pudo haber sido la gran oportunidad de una cultura católica moderna.
e) El jacobinismo reaparece con Carranza y culmina con la persecución religiosa desatada por Calles. En lo religioso, la Constitución de 1917 fue retroceso democrático con respecto a la apertura de Madero. El artículo 130 es un atropello a los derechos humanos de los creyentes. Desemboca en la cristiada (1926-1929) y, por lo mismo, en la mentira oficial: ni se aplica, ni se deroga. Por respeto a una masonería difunta, los católicos mexicanos viven oficialmente como arrimados en su propia casa. Paralelamente, de Carranza a Calles, crece algo menos visible pero no menos importante que el jacobinismo oficial, contra la cultura católica: la captación oficial de casi todos los intereses en la cultura. En otros tiempos y lugares, el mecenazgo cultural ha estado a cargo de la Iglesia, de los príncipes, de los ricos, de los partidos, del Estado. En México, se concentró en el Estado. El único partido de oposición que ha mostrado interés en la cultura ha sido el más universitario: el comunista. El Partido de Acción Nacional (aunque de origen universitario), los obispos (supuestamente hombres de libros) y los grandes empresarios (ahora casi todos con estudios superiores) han tenido una miopía común: la cultural. Como si su norma hubiera sido: que la cultura la hagan ellos (el gobierno, los comunistas).
f) Tradicionalmente en México ha habido mucha autonomía de los laicos y de la religiosidad popular, por razones prácticas: siempre ha habido muy pocos sacerdotes para la extensión y población del país. Ni cuando el clero tuvo inmensas riquezas y el apoyo del Estado pudo tener un control absoluto de las creencias y prácticas de miles de comunidades remotas y dispersas. Menos aún cuando se quedó sin más recursos ni poder que los derivados de la fe de su clientela, como cualquier médico, abogado, maestro, que trabaja por su cuenta. Pero eso mismo le dio a la cultura católica popular una resistencia notable frente a la fe del nuevo "clero": el liberalismo, la masonería, el ateísmo, el marxismo, de los abogados, médicos, maestros y otros misioneros civiles, que heredaron la tradición clerical: el paternalismo, el integrismo, el apoyo del Estado, para la redención de las comunidades supersticiosas y atrasadas.
g) La distancia entre la cultura popular y el poder eclesiástico aumentó en 1929, cuando el episcopado pactó con el Jefe Máximo de la Revolución por encima de los creyentes en armas. El aparato eclesiástico se fortaleció: primero al legitimar la rebelión cristera, después al entregarla. Aunque, también hay que decirlo: la paz fue un beneficio para el país y para los creyentes.
Lo que siguió en la paz fue el renacimiento de la cultura clerical, a través de continuadores de los grandes humanistas del siglo XVIII, que encabezaron importantes iniciativas culturales, crearon un foco de la cultura católica en la revista Ábside (fundada en 1937) y trajeron a la conciencia nacional zonas completas soterradas: las literaturas indígenas (Angel María Garibay), la vastísima poesía virreinal (Alfonso Méndez Plantarte), el pensamiento mexicano del siglo XVIII (Gabriel Méndez Plancarte) . Desgraciadamente, los hermanos Méndez Plancarte, líderes de esta renovación, murieron sumamente jóvenes (a los cuarenta y tantos años). Hijos de un diputado del Partido Católico Nacional, fueron de los primeros sacerdotes que, después del vacío formativo que produjo la persecución religiosa y el cierre de seminarios, llegaron de Europa con sus doctorados (de la Universidad Gregoriana, de Lovaina). Pero no hubo humanistas de su capacidad de liderazgo que los sustituyeran, y después de su muerte llegó, también de Europa, la puntilla para la cultura eclesiástica: la Iglesia abandonaba el latín, se concentraba en la preocupación social.
h) Esta incultura se volvió virtud, cuando sopló la racha marxista. Las preocupaciones culturales parecieron ociosas, elitistas, burguesas, un repliegue a las torres de marfil, mientras el pueblo sufre hambre, opresión, injusticia. Culturalmente, lo valioso fue el intento de crear una nueva teología: hacer con Marx lo que Santo Tomás había hecho con Aristóteles. Pero ni Marx fue un Aristóteles, ni apareció Santo Tomás. Marx no venía de una cultura heterogénea para el cristianismo, como Aristóteles: venía de Hegel, del romanticismo cristiano, de la crítica a la revolución industrial y a la revolución francesa, del resentimiento contra el progreso impuesto por el imperialismo de las armas extranjeras. Asimilar a Marx en el discurso católico era como volver al siglo XIX: recrear las discusiones teológicas del hegelianismo de izquierda y la situación romántica de la insurgencia armada. Camilo Torres revive la insurgencia del cura Hidalgo más que el genio teórico de Santo Tomás. Así como el romanticismo de lengua española dejó figuras históricas más notables que poesía, teatro, novela, pensamiento, dignos de alternar con el romanticismo francés o alemán, la recuperación teológica de Marx (tarea necesaria sin duda alguna, paso previo indispensable para pensar después de Marx) dejó sobre todo una ganancia histórica: poner la cuestión social en el centro de la atención católica. Además, indirectamente, mostrar que en ese punto hay muchas posiciones católicas: desde el integrismo que bendice a Franco, hasta el integrismo que bendice a Castro, pasando por posiciones más autónomas y todo un abanico de preferencias intermedias. No es bueno para el catolicismo ni para la sociedad que ser católico resulte una definición política. Pero entre tantas militancias opuestas, como sucedió un siglo antes, las preocupaciones culturales resultaron secundarias.
i) Con ese especial talento de la Iglesia para llegar tarde a todo y ponerse al día de ayer, la Conferencia Episcopal se sumó en una carta pastoral al consenso que celebraba el "régimen emanado de la Revolución Mexicana" en marzo de 1968... cinco minutos antes de que se acabara el consenso donde nada más faltaba la Iglesia. Ojalá que ese fiasco la distancie de las nuevas tentaciones integristas que le ofrecen el Estado y los partidos. Es bueno para la sociedad mexicana (no sólo para los creyentes, no sólo para el episcopado, no sólo para el Vaticano) que exista un poder social aparte, basado en la fe de los creyentes y reconocido frente a los demás poderes sociales y políticos. La división de poderes federales (legislativo, ejecutivo y judicial) también es deseable para todos los demás (municipales y estatales, empresariales y sindicales, religiosos, culturales, de la prensa, de la televisión). El integrismo es indeseable: la forma religiosa del Estado corporativo. Además de que sería otro fiasco integrarse al negocio (sindical, empresarial, legislativo, judicial, municipal, estatal, de la prensa, de la cultura) que ofrece todavía el Estado corporativo... cinco minutos antes de que se derrumbe. Por lo demás, estas preocupaciones políticas de la Iglesia tampoco ayudan a tener preocupaciones culturales.
j) Al estar preparando la Asamblea de Poetas jóvenes de México (1980), descubrí con sorpresa que Dios reaparecía entre los jóvenes escritores de menos de treinta años; y, curiosamente, de una manera no confesional. En los años siguientes, vi cómo varios se desarrollaban manteniendo ese temple: un sentido religioso que no los convertía en escritores señaladamente católicos; que más bien asumía como natural la dimensión religiosa del hombre y del mundo. Quizá la ausencia misma de una cultura católica, el desprestigio del jacobinismo, la apertura reciente de los comunistas a la fe religiosa han favorecido este fenómeno que, por su mismo estilo, no llama mucho la atención. Resulta más llamativo que un poeta y músico de su generación, Carlos Santana, haga ahora rock confesional.
Se diría que este resurgimiento está emparentado con el de fines del siglo pasado; que, también en un sentido religioso, estamos como afines del porfiriato; que soplan otra vez aires maderistas; que, aunque también ahora abundan los católicos gobiernistas, quizá hay más católicos demócratas que nunca. Nada de lo cual garantiza que estemos en los albores de una cultura católica posmoderna.
Pero los indicios mexicanos se refuerzan con otros que llegan del exterior. Por ejemplo:
— Después de la primera Guerra Mundial, después del boom de los escritores católicos en Europa, la vanguardia católica europea se politizó. Surgen los movimientos demócrata cristianos, los movimientos integristas, nacionalistas, falangistas, las convergencias con los comunistas. Las vanguardias que no pasan a la acción dedican mucho tiempo a la reflexión comprometida con la búsqueda de un nuevo orden social. Destaca en español la revista Cruz y Raya (Madrid, 1933-1936) de José Bergamín (1895-1983), seguidor de la revista Esprit, fundada en 1932 por Emmanuel Mounier (1906-1950), con el apoyo de Jacques Maritain (1882-1973). Esprit fue el centro de la cultura católica moderna (aunque menos estimulante en artes y letras que en la reflexión). Luego languideció. Y en 1977, a cargo de una nueva generación, dio la sorpresa de asumir un liderazgo inesperado, con el lema de "cambiar la cultura y la política". Como si el problema estuviera en la cultura misma: en las complicidades, la falta de imaginación, la cobardía, de la cultura que se limitaba a criticar el capitalismo, sin criticar "la impostura totalitaria" de los regímenes comunistas, ni buscar nuevas vías. Que los católicos de izquierda dijeran tales cosas en el París de entonces, fue decisivo para que se empezaran a decir. Y llamó la atención: ¿los católicos como líderes?
— En 1976 Norberto Bobbio y Nicola Matteucci publicaron un importante Diccionario de Política (Siglo XXI). En 1983, un suplemento. Más de la cuarta parte del suplemento está relacionado con temas católicos y religiosos, cosa que no sucedía en la edición original, y que sólo puede interpretarse como un reconocimiento tardío de una "cultura" antes marginada.
— Desde 1954, Luigi Giussani (1922), un sacerdote misionero entre los estudiantes de Milán, estudioso del ecumenismo y de la teología protestante, puso en marcha un movimiento (Comunión y Liberación) cuya característica más notable es su interés en la cultura. Libros como El sentido religioso (1966) y La conciencia religiosa en el hombre moderno (1985) están llenos de citas de Eliot, Montale, Pasternak, Rilke, Victor Hugo, Juan Ramón Jiménez y muchos otros poetas, escuchados como sabios de los cuales la Iglesia debería aprender. En el segundo libro dice: "Si la fe cala en todos los aspectos de la vida humana, la fe se convierte en fuente de cultura, y de una cultura nueva". Con este espíritu, se organiza desde 1980 un festival anual en Rímini, abierto a todos los horizontes de la cultura, católica o no.
— El Vaticano tiene ahora una oficina de cultura. También la Conferencia Episcopal Latinoamericana (Celam), que promueve oficinas semejantes en cada país. Significativamente, la sección para la cultura, empezó dentro del secretariado para los no creyentes. iHasta ese punto los obispos sienten ajena la cultura! Con excepciones, naturalmente: monseñor Antonio do Carmo Cheuiche, el carmelita brasileño promotor de esta innovación, es capaz de citar poemas de memoria y de presidir simposios sobre fe y cultura en la Universidad Javeriana de Bogotá.
— Desde 1984, un grupo de filósofos argentinos publica una revista, Nexo, dirigida por Alberto Methol Ferré, con propósitos semejantes a los que desarrolló José María Gallegos Rocafull (1895-1963) en México: pensar en español los problemas de una sociedad cristiana.
— Y para terminar con otro transterrado "rojo" aunque católico, que escribe entre nosotros poesía en catalán, nada mejor que un fragmento del poema Graons (Gradas, 1979) de Ramón Xirau (traducido por AndrésSánchez Robayna), como ejemplo de esa posible resurrección de la cultura católica:
Las frutas y los cortos mirajes de la noche
son cachorros blancos. Cielo encendidamente arco,
Martín del Arco —¿y dónde, dónde Dios?
Bien lo saben las yerbas verdes, verdes
bien lo saben las gradas del naciente mar,
bien lo saben los pájaros madrugadores,
bien lo sabe la oruga de la hierba
que Dios es Dios en cada
trozo del mundo, trozo de hielo y heladura
más allá de las cosas Dios de cosas,
barcas nacen y vuelven, hijas claras
de barcas luz, de barcas cuerpo a barlovento.
En las playas serenas de la tarde, cantan
descendientes de Giotto, muro a muro
hijos del mundo, hijos
del Hijo. Basta, el silencio habla. Basta.
Silencio, habla. Basta el silencio calla
calladico, calladamente Te dice.
Una plegaria —naves del mar navegan—,
una plegaria —las rosas mar navegan—,
una plegaria; las ruinas
vuelven hacia la forma exacta del origen.
Orar (no, no hablar, orar),
verte en las hojas doradas,
gregoriosamente el canto nace de la barca,
el canto brota en la madera viva de la barca.

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua







