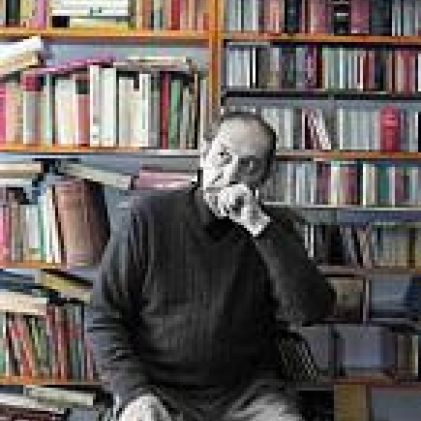Prensa
"Gobiernos de coalición y plan nacional de desarrollo", por Diego Valadés
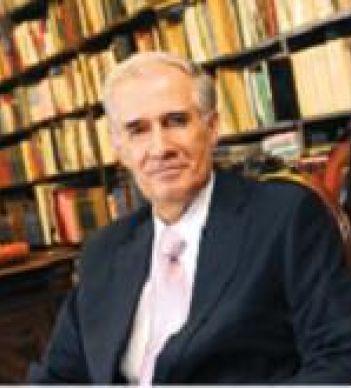

Foto: Academia Mexicana de la Lengua
La formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que equivale a lo que en otros sistemas se denomina programa de gobierno, tiene una relación directa con el régimen de gobierno. Cuando fue reformado el artículo 26 constitucional, en 1982, elaborar el plan de gobierno escuchando a la población representaba un discreto avance en un sistema político con la supremacía de un partido.
Paradójicamente, en esas circunstancias habría sido más regresivo darle participación al Congreso, en tanto que se trataba de una institución dominada por un partido y sólo se habría oído el reflejo de lo que el gobierno deseara. La ausencia de un Congreso más plural llevó a buscar la opinión directa de la ciudadanía. Hoy, en cambio, tenemos un Congreso integrado a partir de otro sistema electoral y de otra realidad política. En el actual contexto lo regresivo consiste en mantener a los representantes de la nación al margen del Plan y seguir utilizando el mismo mecanismo de una consulta desestructurada como la que se aplicaba en el periodo de la hegemonía.
En treinta años el país ha cambiado; la Constitución ha experimentado modificaciones muy profundas pero el sistema de planificación sigue siendo el mismo. Lo que esto denota es que el Plan forma parte esencial de un régimen de gobierno donde el poder está muy concentrado y se mantiene ajeno a los avances democráticos del sistema representativo. El contraste entre la norma y la normalidad en esta materia es uno de los muchos registros que indican la caduquez del sistema presidencial mexicano.
En un sistema democrático es imposible encontrar argumentos que impidan intervenir a la representación nacional en la definición del programa de gobierno. En 1982 la mayoría existente en el Congreso era la misma que en el gobierno. La realidad cambió pero la norma subsistió, y produce efectos inversos porque ahora la minoría impone su programa a la mayoría.
Un giro hacia un sistema asambleario tampoco sería sinónimo de democracia. Las instituciones constitucionales deben adoptar instrumentos de equilibrio que compatibilicen las razones del gobierno con las expectativas de la sociedad política. Las reservas que postulan el inmovilismo se basan en el falso argumento de que la democracia entorpece la gobernanza. Esto no es cierto. Cuando se presentan problemas que afectan la eficacia del gobierno no se deben a la democracia sino a un mal diseño de las instituciones democráticas, que son cosas distintas. Por otra parte, también hay que reconocer que gobernar en democracia requiere destrezas especiales porque es más sencillo ejercer el poder en forma vertical que de manera consensual.
Entre los derechos de los gobernados figura el del buen gobierno. Es posible compaginar los derechos de los gobernantes sin afectar las responsabilidades de los gobernantes. Ninguna comunidad se beneficia con avances democráticos aparentes. El objetivo democrático se consigue o se frustra según el diseño institucional adoptado.
En el caso que se examina, la democratización del plan nacional de desarrollo se alcanzará cuando su elaboración y aprobación resulten de la deliberación responsable y libre y de la decisión compartida de quienes hagan o puedan hacer mayoría. Cuando el acuerdo se vea dificultado por posiciones irreductibles de las partes, entre no tener programa o tenerlo sólo de la minoría, debe prevalecer el mal menor: que el programa de gobierno aplicable sea adoptado por el gobierno en solitario. En este caso los agentes políticos deberán explicitar sus razones ante la opinión pública y dejar que en el siguiente proceso electoral los ciudadanos expresen su veredicto a la luz de los argumentos esgrimidos y de los resultados alcanzados.
Ningún sistema constitucional puede aportar soluciones equiparables en su precisión a las de una fórmula matemática. A la postre tiene que aceptarse que en materia política el haz de reglas abarca las buenas prácticas, las regularidades de la conducta y las normas mismas. Es imposible pretender que todos los procesos del poder sean regulados y, menos todavía, que esa regulación tenga un acento punitivo. Si no se confía en un mínimo de buena fe y de idoneidad ética de los protagonistas, ningún sistema tiene salida. Si se dijera que tales atributos no existen estaríamos implicando que las reglas mismas se verían viciadas desde su origen porque su creación habría correspondido a personas perversas y corruptas.
Seamos, pues, consecuentes con la realidad y aceptemos regular lo regulable en términos que aseguren el desempeño responsable de los gobernantes y la satisfacción del derecho al buen gobierno de los gobernados. El sentido de los controles políticos democráticos no consiste en inhibir la acción de los gobernantes sino en reducir sus márgenes de discrecionalidad y en contar con instrumentos de evaluación constante que permitan, en primer lugar, corregir, y sólo en segundo término, sancionar.
Cuando todas las fuerzas políticas han participado en el Pacto por México, no sería comprensible que alguien se negara a aceptar que el plan nacional de desarrollo sea asimismo objeto de un acuerdo. Lo que ahora se discute es la forma de institucionalizar lo que en su primera versión fue resultado de un impulso circunstancial. ¿Acaso se puede sostener que el Pacto por México es un episodio aislado e irrepetible? Y si se postula su utilidad ¿se puede controvertir su institucionalización?
El mejor reconocimiento del Pacto consistirá en verlo como un esfuerzo germinal del que se desprenda una serie de pasos que sólo son su consecuencia. En otras palabras, si ha sido posible llegar a acuerdos concernidos con cambios estructurales de largo plazo, sería ilógico que no se pudiera aplicar el mismo instrumento para acciones coyunturales de corto y de mediano plazo, que en eso consiste un programa de gobierno. Además, si los partidos políticos han pactado en sede confidencial, comprensible como procedimiento provisional en tanto que se exploraba una nueva forma de concertación, es indispensable que lo hagan en sede parlamentaria una vez que se haya demostrado la viabilidad del mecanismo.
La institucionalización del Pacto corresponde a lo que en el constitucionalismo contemporáneo se identifica como coalición con programa de gobierno. A veces las palabras asustan más que los hechos, pero lo que ya estamos presenciando en México es el proceso de implantación, mediante una vía elíptica del gobierno de coalición con su respectivo programa. Por otra parte, la Constitución ofrece la ventaja de un sistema electoral que combina en el Congreso distritos de mayoría y representación proporcional, lo que facilitará el establecimiento de coaliciones estables.
Todo contribuye al diseño constitucional para un gobierno de coalición posible con motivo de los comicios de 2018. Si hemos de continuar por la senda trazada es inevitable llegar a los gobiernos de coalición y a los programas pactados. Esto significará fortalecer al sistema presidencial que si en el pasado se apoyó en la mayoría que resultaba de un sistema de partido hegemónico, en el futuro se tendrá que basar en la mayoría a partir de un sistema democrático institucionalizado.
Un diseño institucional cuidadoso debe vincular el programa de gobierno con el programa legislativo, así como construir los instrumentos de garantía para las partes y para la nación. Lo habitual en este tipo de esquemas en los nuevos sistemas presidenciales es que haya un alto funcionario que encabece el gabinete y que lleve la voz del gobierno al Congreso, y de éste a aquél, para que como en toda democracia funcional los órganos de poder se comuniquen de una manera sistemática, periódica y pública.
La transparencia, tan apreciada, se limita hasta ahora a una sola de sus fases: la documental. Empero, a diario se producen comunicaciones y se toman decisiones que sólo sus interlocutores conocen. La información de acceso restringido sigue siendo la más cuantiosa porque los ciudadanos no sabemos que tanto se habla de nuestros intereses, de nuestros derechos, de nuestras expectativas, de nuestras necesidades.
La figura estándar que cubre esos menesteres en casi la totalidad de los sistemas presidenciales adoptados o renovados a partir de 1989, son los jefes de gabinete, con diversas denominaciones y con un elenco también muy abierto de las funciones asignadas por las constituciones. En tanto que jefes de Estado, los presidentes no son susceptibles de ser cuestionados en las asambleas deliberantes, ni siquiera en los sistemas parlamentarios. Sin embargo, es difícil hablar de democracia en un sistema donde los encargados del gobierno sólo responden ante su jefe y en privado, mientras que quienes representan a la nación se enteran de las decisiones gubernamentales a través de los medios. Un sistema donde los representantes no escuchan al gobierno ni son escuchados por él, tiene más del viejo absolutismo que del moderno constitucionalismo.
Los jefes de gabinete y los ministros que los acompañan pueden ser removidos en todo momento por el presidente, si a su parecer no cumplen de manera satisfactoria con sus tareas. Pero previo a la asunción de su cargo el Congreso debe apreciar la calidad de las designaciones presidenciales, y en caso positivo, confirmarlas. Este mecanismo fortalece al sistema representativo porque le da una participación (discreta) en el gobierno, y vigoriza a los secretarios de Estado, que cuentan así con un aval mayoritario del Congreso, lo que los pone en aptitud de ser auténticos ministros de Estado, es decir, protagonistas en el proceso político con capacidad real para refrendar o no los actos del presidente, y por ende para responder de sus decisiones y de sus acciones ante la sociedad, a través del Congreso. En estas circunstancias para un presidente es tan alto el costo político de mantener a un inepto en su gabinete, como el de despedir a un ministro por tener perfil propio.
Las sesiones de control no son un derecho de los congresos; son una función que cumplen en representación de sus mandantes, los ciudadanos. La práctica de ignorar a los representantes se vio derogada a partir del advenimiento del constitucionalismo, en el siglo XVIII. Primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos y en Francia, el siglo de las luces significó un cambio radical en la forma de ejercer el poder. Se pasó del secretismo de los despachos ministeriales a la deliberación con los representantes. Cuando en México adoptemos este modelo constitucional, lo estaremos haciendo con un retraso de tres siglos respecto de las grandes democracias. Aun en el supuesto de que esta opción se nos siguiera negando, se puede afirmar que sólo se trataría de un diferimiento, porque la trayectoria evolutiva de la democracia institucional se puede aplazar por un tiempo pero no se puede cancelar para siempre.
Las sesiones de control, por ende, son inevitables, así transcurran años antes de que al fin se acepten. La propuesta de que al inicio sean semestrales resulta aceptable como medida de transición. Es necesario desarrollar, junto a la norma, la buena práctica política que no confunde las sesiones de control con un enfrentamiento entre el congreso y el gobierno. A esas sesiones se concurre para atender planteamientos que se hacen llegar al gabinete con antelación, porque lo relevante para los intereses colectivos es que las sesiones de control sirvan para conocer las razones del poder y no para poner en entredicho las aptitudes tribunicias de los jefes de la burocracia.
En su fase crítica, las sesiones de control funcionan también para que los representantes de la nación formulen su rechazo a las políticas gubernamentales o a sus instrumentadores. Esto ocurre con las mociones que van de la simple reprobación hasta la censura, según el efecto que se pretenda obtener. Si es el caso de una rectificación, sólo se reprueba lo hecho; si se busca una sanción, puede llegarse a la censura, también con varios efectos. Los sistemas presidenciales admiten que la censura tenga por efecto la destitución del impugnado si la moción es aprobada por una mayoría calificada, o si se produce en dos ocasiones dentro del mismo año o incluso en el curso de una legislatura. Hay muchas otras modalidades, todas válidas, porque la censura es un instrumento que también puede tener un propósito constructivo, tal como llamar la atención de una manera enérgica y hacer sentir el peso político del Congreso, sin que necesariamente obligue al presidente a sustituir a uno o a varios de sus colaboradores.
Las características específicas de la censura en los sistemas presidenciales obedecen a que, como regla, no procede la disolución del Congreso. Es la misma razón que explica que las coaliciones puedan ser potestativas, en tanto que la coalición se construye en torno a un programa de gobierno compartido.
Debe quedar claro que “potestativo” no implica que el presidente esté en libertad de someter o no su programa de gobierno al Congreso; la libertad de optar por la coalición o de no hacerlo corresponde a las fuerzas representadas en el Congreso, según opten por dar un voto mayoritario a ese programa, o dejen que su aprobación se produzca por la representación afín al presidente.
Los presidentes tendrán la oportunidad de negociar los términos de ese programa antes de su presentación o en el proceso de su discusión congresual, según adviertan las mejores posibilidades de un acuerdo, pero en ningún caso podrán dejar de someterlo a la discusión y aceptación por parte de los representantes de la nación. El gobierno sin mayoría propia está a expensas de una mayoría a menudo adversa y a la que no puede sustituir mediante una elección anticipada. Aquí es donde se advierten las ventajas de ambas partes para negociar.
Durante el periodo de la hegemonía había certidumbre de resultados e incertidumbre de procedimientos. El cambio político debe significar la inversión de esas premisas: Un sistema democrático está construido sobre dos grandes variables: la incertidumbre de resultados pero la certidumbre de procedimientos. Hasta ahora nos hemos quedado en la primera fase, la de incertidumbre, que si bien es justificable por cuanto hace a la variabilidad de las decisiones de los gobernados, es injustificable en lo que concierne a la predictibilidad de las acciones de los gobernantes.
Los sistemas democráticos implican libertades públicas y responsabilidades políticas. Contamos con las primeras pero seguimos careciendo de las segundas. En un sistema democrático la relación entre gobernados y gobernantes es la de titulares de derechos y la de titulares de obligaciones, respectivamente.
La debilidad institucional en México se advierte en el Congreso y en el gobierno.
El Congreso refleja el pluralismo político nacional, pero como instancia representativa de la nación no interviene en la definición de las políticas del Estado (plan nacional de desarrollo), ni en la integración y evaluación del gobierno.
El gobierno está concentrado en una sola persona (artículo 80 constitucional); es ajeno a la realidad plural del país; ejerce el poder en minoría, sin estímulos para el consenso estable y de largo plazo, y la indemnidad política presidencial beneficia sin razón a sus colaboradores.
Para construir un Congreso y una presidencia fuertes se requiere:
—Que el Congreso intervenga en la definición de las políticas del Estado; que participe en la evaluación de los requisitos (ratificación) y del desempeño (control: pregunta, interpelación, confianza y censura) de quienes ejercen el poder (responsabilidad política). En esta medida será corresponsable de las decisiones y de las acciones del gobierno.
—Que el gobierno cuente con una mayoría en el Congreso, decidida por los electores o como producto de una coalición. Empero, conviene dejar la opción de que se gobierne en minoría, si el acuerdo para constituir la mayoría se hace imposible de conseguir. Esta opción tiene costos para ambas partes, como se ha visto.
Los acuerdos de coalición deben ser expresos, públicos y a término fijo; deben incluir un programa político y un programa legislativo que lo haga viable.
Las reformas deben tener en cuenta la elasticidad de las instituciones y valorar asimismo las resistencias al cambio. Una propuesta maximalista corre el riesgo de cancelar las posibilidades de emprender cambios progresivos y acumulativos. En este mismo sentido debe considerarse que conviene considerar una vacatio legis que permita asimilar los cambios, hacer los ajustes institucionales requeridos y preparar las nuevas modalidades del ejercicio del poder con el mayor cuidado posible.
En la selección de los objetivos y en la forma de alcanzarlos hay que tener presente la sabia observación de Benjamin Constant: “procura que el objetivo que quieres sea el mismo buscas” (Diario, mayo 2 de 1804, en Obras).
Para leer el texto original, visite:
Para leer la nota original, visite: http://www.campusmilenio.com.mx

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua