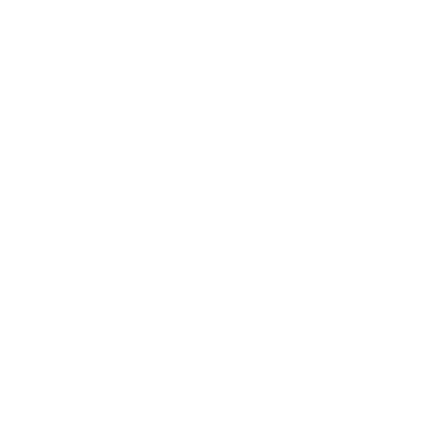Multimedia
Ceremonia de entrega del I Premio Internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña 2014 otorgado a Emilio Lledó
Académicos participantes
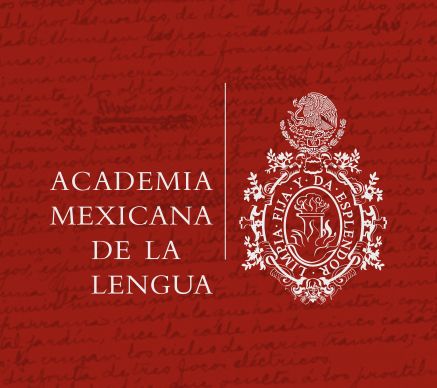
I
Un grato deber de cortesía me obliga a dar Ias gracias por el premio que se me ha concedido y, de paso, manifestar también mi sorpresa y, por qué no decirlo, mi alegría.
Y lo hago lleno de emoción y de memoria. Emoción, porque todavía y espero que por mucho tiempo los seres humanos sigamos enriquecidos por esos dos mundos que nos expresan: las palabras y los sentimientos. Pero ese agradecimiento permítanme que lo entregue envuelto en los recuerdos que me atan a la tierra en que ahora me encuentro.
Hace precisamente veinticuatro años, en este mes de noviembre llegué, por primera, vez a México. Nunca antes había cruzado el océano, y he de confesar que aquel primer encuentro con este país y con mi lengua fue tan extraordinario que al día siguiente de mi llegada, compré un cuaderno e inicié un diario que he mantenido de alguna forma hasta hoy.
Aún no conocía aquel texto espléndido de uno de los ensayos de Pedro Henríquez Ureña sobre la impresión que tuvo al llegar, por primera vez, a España, “sobre todo si llegamos de países en que dominan otra lengua y otra civilización —aunque sea de Francia— creemos estar de regreso a la patria”. Tampoco conocía esos ensayos en los que tan certeramente insistía en la importancia de la palabra escrita, de la literatura, de la cultura humanística.
En el prólogo a sus Memorias. Diario publicadas por la Academia Argentina de Letras (1989) se habla del “taller mental” de Henríquez Ureña y de que de ahí arrancaba “un ejemplo singular del proceso que se extenderá después a toda Hispanoamérica para definir una reforma cultural y moral”.
A esa primera y originaria impresión se unía la historia que, en parte conocía, de los exiliados españoles de la guerra civil, tan generosamente fueron acogidos por el gobierno mexicano y, por supuesto, los recuerdos de los últimos años de mis estudios en la Universidad de Madrid donde residí en el Colegio Mayor Hispanoamericano Guadalupe hace más de 60 años. La convivencia y amistad con aquellos estudiantes fue, sin duda en los inmediatos años de la posguerra civil, un extraordinario enriquecimiento.
El honor que me habéis hecho con el premio Pedro Henríquez Ureña, podría justificarlo un poco por la afinidad que siento con la parte de su obra tan próxima a mis preocupaciones intelectuales: la creación de cultura que es siempre un problema de educación. Una educación que, como él mismo escribe, apunta a una verdadera y honda regeneración ideal: “Sobre los pueblos de tradición latina se alza siempre, como paradigma platónico, la idea de perfección” (Obra critica, FCE, 1960).
Al mismo tiempo quiero, en estos momentos, recordar y hacer partícipe de mi agradecimiento la memoria de dos amigos, a Eulalio Ferrer y a Carlos Fuentes. A Eulalio debo, entre otras cosas, el haber conocido el Museo Cervantino en esa maravillosa ciudad de Guanajuato con motivo de un “Coloquio” cervantino que, en el año 2005, tuvo lugar en esa inolvidable ciudad.
Y a Carlos Fuentes, porque sus libros y su escritura abrieron mis ojos a la literatura de este país. Recuerdo aquel ejemplar de La muerte de Artemio Cruz, publicado en 1962, en la Colección Popular del Fondo de Cultura Económica. Hace ya doce años tuve que intervenir en la presentación, en Madrid, de su libro En esto creo. Una confesión admirable del fondo que alimenta su pensamiento. Un breve eco de aquellas lecturas quiero evocar aquí, con la memoria de las conversaciones con Eulalio Ferrer y, sobre todo, con las páginas de la colosal obra de Pedro Henríquez Ureña.
II
Los griegos crearon una palabra sympatheia, que tenía que ver con este sentimiento de solidaridad, de sentirse con los otros, de ser en el otro. Pero junto al sentir que fluía de la estructura misma de nuestro cuerpo, los seres humanos fueron creando, lentamente, el logos: esas palabras con las que manifestaban las infinitas sorpresas de “sentirse”, de reflejarse, de descubrir una especial forma de ser.
El mundo de la sensibilidad y el mundo del lenguaje constituyen, pues, las dos fuentes de las que brota el ser que somos y, con ello, la coherencia del sentir, del expresar, del decir.
Ese sentimiento de cercanía y afecto que se manifestaba como “simpatía”, surge de un horizonte esencial para la existencia: la philia, la amistad. El “animal que habla”, como Aristóteles definió al hombre, fue antes un animal que siente que descubre en el otro una parte de su propia corporeidad, de su mismidad. Ese “asombro” ante la realidad, que fue el origen de la filosofía, daba que pensar, a través de los primeros balbuceos de la necesaria comunicación, y exigía, también el deseo de querer interpretar, de querer entender.
Pero permítanme que, escuetamente, detalle algo de lo que me ha sorprendido al escribir la frase “dar que pensar”. Porque en épocas tan saturadas, asfixiadas, de informaciones, tal vez nada dé que pensar. Todo se nos sirve ya pensado, elaborado, cocinado, incluso digerido. El lenguaje se hace así resbaladizo y, en el peor de los casos, indigesto. Deberíamos sentir una especie de rebeldía lingüística ante las palabras entre las que nacemos y con las que nos encontramos.
Esa rebeldía podría comenzar, por ejemplo, frente a ese contexto que parece constituir, más aún que la economía con la que continuamente se nos atosiga, un problema esencial de nuestro tiempo: el lenguaje y, desde él, la educación: un afán de entender y sentir con una mente donde fluyan las neuronas y no se atasquen ante los grumos ideológicos que la acosan. Podría ocurrir que en esta época tecnológica, con tantas posibilidades de comunicarse, con tantas formas de oír la voz y sus palabras, nunca hayamos estado más obnubilados, más mudos, más inermes. En esa vaciedad de las palabras resbaladas, hablamos sin saber, pensamos sin ver que el pensamiento es una mirada desde las palabras, desde palabras que reviven en la mente, y que descubrimos en el espejo de nuestra identidad, de nuestra mismidad. Una mismidad libre, donde el lenguaje surca el tiempo de nuestra vida y alienta en cada situación, en cada una de las experiencias a que nos arrastra el río del existir.
En el libro segundo de la Republica (369 b) dice Platón que “la ciudad nace, en mi opinión, por darse la circunstancia de que ninguno de nosotros se basta a sí mismo. No tenemos autarquía, necesitamos a los demás, porque somos indigentes, pobres. No otra es la razón por la que se fundan las ciudades”.
Efectivamente, necesitamos de los otros. Esa convivencia enlaza a los individuos en el compromiso colectivo de la polis, de la ciudad. Porque la polis, la política, que fue inventada para articular ese compromiso, impone deberes entre sus compromisarios. Ser individuo de una comunidad reclama, al tiempo que determinados derechos, una entrega personal a las exigencias, a las necesidades de los otros. Para ser ciudadanos con los otros, para construir la ciudad real hay que fundarse en una ciudad ideal, en una ciudad de palabras de la que habla el texto platónico (V, 473 e).
Sobre esa “ciudad interior”, se alza el etéreo microcosmos de la “mismidad”. La ciudad de palabras que construimos entre todos es posible gracias a la lengua en la que nacemos. Por eso se habla de “lengua materna”. La ciudad, la patria, no es sólo la tierra sobre la que se asientan nuestros pasos. Más esencial aún que ese espacio, que llamamos patria, es el paisaje interior que nos acoge y nos sostiene.
Esa lengua que, como una madre nos ha hecho nacer, que nos cobija y alimenta en el seno de sonidos que nos aproximan al mundo y que, desde tantas perspectivas, nos lo interpreta es, paradójicamente, algo casual. No podemos enorgullecemos de haber nacido en un país, en una lengua, por muy feliz que pudiera ser porque tal suceso es fruto del azar, del destino.
No fue objeto de deliberación, de elección, conceptos esenciales en la construcción de la propia identidad. El origen incomprensible que precede a cada individual existencia no deja vislumbrar otra cosa cuando queremos volver hacia él, que el maravilloso suceso del existir, del “ya estar”.
De lo que sí somos responsables no es tanto de la lengua materna que nos acoge y orienta, sino de la “lengua matriz”, que vamos creando a lo largo de nuestra vida: una ciudad de palabras vivas, que llevamos en nuestro mundo interior, y que forma el lenguaje que somos, la persona que somos, las ideas, las miradas, los reflejos, que hacen de nosotros seres libres, dignos de convivir con otros, porque somos capaces de convivir con nosotros mismos, y vernos dignos de esa convivencia.
Todo esto es un ideal que choca, por desgracia, con la ferocidad con que, tantas veces, se ofrece la existencia. No debemos caer, pues, en el ridículo moralismo de una idealidad vacía, justificada solo por unos posibles, abstractos deseos de justicia, de decencia.
Pero a pesar de ello y aunque la tarea sea larga y dura, la historia del pensamiento nos enseñó que educar es el motor que puede hacer arrancar el dinamismo para la realización de esos lejanos ideales. No puedo por menos de recordar un texto que siempre me ha impresionado y que tiene que ver con lo que constituye uno de los fundamentos de esa lengua por la que tenemos que luchar.
En el libro IX de la Ética nicomáquea, (11 66ª) escribe Aristóteles: “Las relaciones amistosas (philika) con nuestro prójimo y las notas por las que se definen las distintas formas de amistad parecen derivarse de los sentimientos que tenemos respecto a nosotros mismos. Se define, pues, al amigo como aquel que quiere y hace el bien o lo que a ese bien se asemeja (àgathà hè tà phainómena) por causa del otro, o como el que quiere que su amigo exista y viva por amor del amigo mismo”.
De ese sentimiento de amistad hacia nosotros, que se percibe en el espejo del lenguaje que “somos”, no solo del lenguaje en el que “estamos”, brota la idea de convivencia, y de nuestra personal responsabilidad. Ese encuentro con el propio ser surge ya en la escuela, en los primeros años de nuestro desarrollo mental. Creo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, o más concretamente dicho, de nuestro país, es el problema de la educación. Pero esto también es resultado de azar.
Es verdad que esta nueva situación azarosa es menos determinante que ese mundo de palabras en el que una extraña forma de destino nos puso en la vida, esa lengua materna en la que fuimos nacidos. La educación es ya un hecho social que tiene que ver con el espacio real que nos rodea, con la sociedad, con la política. Y ese espacio es modificable, eIegibIe. La gran victoria del pensamiento democrático, al menos en teoría, es que, sometidos a las leyes de los que nos gobiernan, deberíamos tener la mente “educada”, quiero decir liberada, capaz de entender e interpretar, para desprendernos, colectivamente, de cualquier forma de manipulación.
III
El lenguaje constituye la esencia de la vida política y el verdadero elemento de nuestra liberación, pero puede, al mismo tiempo, aprisionarnos, ofuscarnos. Una educación manipulada por sectas e intereses de poder y dominio pretende, entre otras cosas —ya que no puede encarcelar, aniquilar nuestros cuerpos—, deteriorar, desorientar, nuestra mente, como ocurrió oficialmente en España, en los siglos inquisitoriales hasta 1826. Y como sigue ocurriendo en el salvajismo de tantas “inculturas” más o menos religiosas, discriminadoras, por ejemplo, de la mujer.
Por eso la escuela que, en buena parte, depende de quienes nos gobiernan tiene que ser la institución donde se forje esa lengua “matriz” que hemos de alcanzar. Y ese mundo interior. esa “ciudad de palabras”, que constituye la propia personalidad, ha de edificarse sobre dos principios esenciales, la libertad y la igualdad.
Libertad (eleuthería) en el lenguaje no es sólo esa frase tan usual y tan confusa de “libertad de expresión”. Porque mucho más importante que poder decir, es poder pensar, saber pensar, aprender a pensar. Una de las funciones más apasionantes de la escuela de nuestros días y de sus maestros es la formación de la sensibilidad de los alumnos, en el trato con las palabras, con los textos, con la escritura. No hace mucho tiempo que una personalidad política decía que su mayor reto era lograr que cada alumno pudiera tener un ordenador en su mesa. Ese instrumento, sin duda útil para determinados menesteres, tiene poco que ver con la educación. Educar es, como decía, liberar, hacer pensar. Y ese pensamiento se va formando en el trato con las palabras, en el amor que sepamos despertar, a través de la lectura y de la reflexión sobre ella, en esas mentes que están empezando a hacer fluir sus neuronas.
Una tarea, pues, de sensibilidad, de elaboración del sentir, del percibir, del amar. La famosa por denostada “educación para la ciudadanía” tendría, en el fondo, que ver con todo ello. Una ciudadanía que se crea con la liberación de esas mentes puestas a nuestro cuidado en la escuela, y que pueden paralizarse con los grumos mentales que asfixian la posibilidad de entender y que practican, consciente o inconscientemente extraños pedagogos. Esos supuestos educadores representan, la mayoría de las veces, oscuros y oscurecedores intereses, que ofuscan y desvían el fluir de la inteligencia. La historia de la agresión a la libertad de pensar, a la libertad intelectual es larga, y hay multitud de textos que expresan una de las antologías más denigrantes de la especie humana.
Hace años que descubrí en la Política de Aristóteles (VIII, 133 7a,SS.) un pasaje sorprendente: “Puesto que toda ciudad tiene un solo fin, es claro que la educación tiene que ser una y la misma para todos los ciudadanos y que el cuidado de ella deber ser cosa de la comunidad y no privada”.
La tan repetida y, tal vez, desgastada frase de “igualdad de oportunidades” es expresión de ese mundo abierto de la libertad y la posibilidad, que se cierra y pervierte si es el dinero, la desigualdad económica la que, descaradamente, establece las fronteras y los caminos de la educación.
Quizá una miserable consecuencia de esas iniciales desigualdades sea la obsesión de entender la universidad como una forma de ganarse la vida. Walter Benjamin, en un escrito famoso, puso de manifiesto que eso era la forma más terrible de perderla. En los años universitarios hay que ilusionarse con el inacabable territorio del saber, de los conocimientos, de la creatividad y la innovación. En esa entrega al conocimiento que la universidad nos ofrece encontramos la culminación del proceso que debe ya iniciarse en la escuela y que presenta la forma suprema de la identidad democrática.
He tenido la suerte de vivir muchos años de mi juventud la experiencia de la Universidad de Heidelberg. En ella, a pesar de que fue una época que arrastraba la tristeza de la postguerra europea y sus errores, descubrí aquel espacio de pasión por el conocimiento que estaba ya anticipado en las geniales aportaciones de la filosofía griega. “La preocupación por las riquezas es menester que sea la última en nuestra estima, pues siendo tres el total de las cosas por que se preocupa el hombre, la preocupación por el dinero no es más que la tercera y última, y eso si se trata de una preocupación lícita, mientras que el cuidado del cuerpo y de la vida ocupa el lugar medio, y la formación de la inteligencia que y de la mente, tiene que ser el primero” (Platón,Leyes, V, 743 e). Un texto de la Política de Aristóteles precisaría estas palabras: “El buscar por todas partes la utilidad y el dinero no armoniza para nada con los espíritus grandes y libres” (1338 b).
El poner, en nuestro tiempo, la crisis económica, la crisis producida, tantas veces, por la corrupción, por la promocionada y fomentada ignorancia, como excusa para distraernos de los auténticos progresos de la democracia, puede ser el origen de la degeneración intelectual y colectiva, de la degeneración política y, por supuesto, de la degeneración personal, de lo que, con permiso de la Academia, podríamos llamar monstruificación, “creación de monstruos”.
El replantear la educación sobre prácticas distintas es, tal vez, la única posibilidad de salir de las manos de quienes han tergiversado el orden de esos niveles y han colocado en primer lugar el dinero y su patológica deformación: la codicia.
Creo que la escuela y la universidad tienen que ser el fundamento para que no se derrumbe, de nuevo, el futuro. Estoy convencido de que Pedro Henríquez Ureña habría coincidido, en buena parte, con mis palabras que son, en el fondo, las suyas.
Emilio Lledó, Premio internacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña
por Jaime Labastida.
La Academia Mexicana de la Lengua ha establecido el Premio que lleva el nombre de Pedro Henríquez Ureña para reconocer la trayectoria de un escritor cuya obra se haya desplegado, en lo fundamental, en el ensayo. Existe una enorme cantidad de premios dedicados a narrativa, poco menos a poesía, escasos los que se otorgan al ensayo, como si esta forma de escritura careciera de relevancia, cuando la tiene, y mucha. Quiso Ia AML honrar la memoria del ilustre americano que dio lo mejor de sí mismo a nuestro país y que cultivó con esmero el ensayo. Uno de sus textos, ya clásico, se titula precisamente Seis ensayos en busca de nuestra expresión. Nacido en República Dominicana, arribó joven a México y se integró al Ateneo de Ia Juventud: sus mejores amigos fueron Alfonso Reyes, José Vasconcelos y los otros miembros de ese grupo cobijado a la sombra generosa de Justo Sierra. Todos realizaron una tarea de importancia extrema para Ia cultura de México. Pero Henríquez Ureña irradió desde aquí su enseñanza hacia Estados Unidos, el Caribe y Argentina. Murió junto al Río de la Plata y su palabra quedó inscrita en la memoria de generaciones enteras. Al honrarlo, Ia AML reconoce ese tipo de escritura en la que destacó como verdadero maestro y, a través suyo, a quienes han hecho del ensayo un sistema de vida. Nadie mejor que Emilio Lledó para recibir el primero de los premios que Ia AML otorgará, año con año y desde ahora.
Fue el Señor de la Montaña, Michel de Montaigne, quien creó el género, esta forma de escritura que guarda escasa relación con Ias summas medievales o con los tratados sistemáticos del Kant que concibió la Crítica de Ia razón pura o el Hegel que produjo Ia Ciencia de Ia lógica. En el ensayo se oscila de la reflexión personal a la indagación profunda. Es una forma dúctil en la que se pueden expresar asuntos filosóficos (como lo hizo Locke), históricos o sociales. Ha conocido, desde el siglo XVI, un desarrollo constante y ha dado frutos invaluables en el pensamiento.
El Señor de Ia Montaña dijo que su libro era un libro de buena fe y que la materia de su libro era él mismo. De ahí que pudiera expresar en él, sin recato, sus problemas. Al propio tiempo, aquel libro fue el instrumento que le permitió tratar los más diversos asuntos con un amplio margen de libertad. Montaigne ejerció una crítica fuerte contra Ias formas caducas de pensamiento. Tal vez el rasgo decisivo del ensayo sea que permite volver sobre los pasos dados, que no está a la búsqueda del tiempo perdido sino que desea perderlo; que no intenta la perfección porque sabe que nunca la obtendrá: su nombre lo indica, es un ejercicio que precede a la obra definitiva. Emilio Lledó es un destacado cultivador del género. Se formó en el rigor que otorga la formación del helenista: es traductor de Platón y ha escrito un breve pero valioso libro en el que examina un solo concepto, el concepto de poíησᶩς en la filosofía griega. En ese libro parte del examen del filósofo jónico que usó el concepto por primera vez, Heráclito. Culmina en Platón. Lledó sabe matizar el tema que examina e interpreta los textos con sutileza extrema. Es, en buena medida, un hermeneuta. No se limita a establecer la correspondencia entre un término heleno y una voz española que aparece, codificada, como equivalente: rastrea su origen, su etimología, su sentido prístino. Esto indica que Lledó, desde sus primeros textos, fue marcado con el signo del rigor. Tal vez por eso insista en subrayar la diferencia entre lengua materna y lengua matriz: la que nos hace y nos construye.
Después de hacer sus primeros estudios en España, Emilio Lledó prosiguió su formación académica en Alemania. Era preciso que su cerebro conociera el aire fresco que lo salvara de la cárcel intelectual de la España franquista. Fue discípulo de Hans Georg Gadamer. Abrevó en su cátedra y en su obra la tradición rigurosa de Ia filosofía alemana. Conoció por entonces Ia filosofía del primer Heidegger, la que marcó un hito con Ser y tiempo y, más tarde, Ia obra del filósofo de Ia Selva Negra, ya abierta a los temas esenciales de Ia palabra y de Ia poesía. Pero Lledó no fue atraído por Ias audacias lingüísticas de Heidegger. Influido por la hermenéutica y el rigor de Ia filosofía alemana, introdujo en Ia prosa de lengua española, empero, una buena dosis de ductilidad. Los ensayos de Lledó, sin perder nada en precisión, son modelo de una elegancia pocas veces alcanzada en nuestra lengua cuando se ocupa de asuntos filosóficos. El español no se ha caracterizado, hasta hoy, por el cultivo de Ia ciencia y la filosofía. Destaca en Ia literatura; pero resulta magro, escaso por no decir que avaro en la escritura que cultiva el pensamiento riguroso. No podemos hablar de filosofía española. Decimos idealismo alemán, empirismo inglés,racionalismo francés, pero nuestra lengua no muestra todavía su pleno vigor en el terreno del pensamiento riguroso. No es un lastre de nuestra lengua. Sólo sucede que se ha enfocado a otras formas de escritura. La obra de Lledó prueba que se puede pensar en español, que se debe hacer filosofía en nuestra lengua y que se puede hacer con elegancia. Algunos filósofos de lengua española han escrito textos en una lengua extraña, en una especie de germanía filosófica: una prosa oscura que carece del espíritu de la lengua. No es el caso de Ortega y Gasset, por supuesto, ni el de Antonio Machado, creador del profesor apócrifo que lleva el nombre de Juan de Mairena, pero sí el de otros, de cuyos nombres no quiero acordarme. Lledó no se quedó preso del régimen de construcción propio de la lengua alemana. Escribe, por el contrario, en un español elegante, sereno, riguroso. Por esta causa, y con plena razón, se le ha otorgado, apenas ayer, el Premio Nacional de Literatura en España.
¿De dónde abreva Lledó esta enseñanza? Creo que de su profundo amor por la poesía. Confiesa que “muchos de los estudiantes de mi generación respirábamos, para sobrevivir, el aire de Ia gran poesía nacida no mucho antes de nosotros”. Así, la poesía de Machado, Juan Ramón, Neruda, Lorca, Miguel Hernández, “era para él un alimento necesario”. Adviértanlo: la poesía le otorgaba el aire necesario para sobrevivir y constituía un alimento necesario. Un poeta, nada menos que el autor de Cántico, Jorge Guillén, le dedica su libro y ese encuentro le provoca una conmoción: le abre Ia posibilidad de examinar, desde otro ángulo, el filosófico, lo que dicen los poetas y Ia poesía. Por esto, Lledó afirma que “una mente sin palabras es una mente ciega, una inteligencia paralizada e inerte”.
No me es posible tratar, en este breve espacio, todos los rasgos que contiene el trabajo filosófico de Lledó. Destacaré sólo algunos. En primer lugar, me parece preciso decir que Lledó pone el énfasis, antes que en la imagen, en el λóγoς, en la palabra. Por esto, al examinar el vínculo entre imagen y palabra, exige que seamos, como lo establece el principio aristotélico: seres vivos dotados de lenguaje. Me niego a decir, igual que Lledó, que Ia voz latina animal sea equivalente del término griego ζῶοv. La voz latina distorsiona el sentido de Ia definición aristotélica. Aristóteles no subsume plantas ni lo que se llama animales ni al hombre bajo el género anima(ψʋχή): usa el verbo ζώω, vivir, unido al participio del verbo εᶩμᶩ, ser, ővтως, para construir el concepto ζώοv. Lo decisivo en la definición aristotélica consiste en subrayar que la esencia del ser humano es el habla, la razón, la palabra. Sólo por la palabra el hombre alcanza su plenitud. Decir palabra es decir diálogo, el acto de reconocer la voz del otro y, con él, la función primordial del silencio. La imagen sólo puede ser entendida si es interpretada por la palabra. Debemos invertir, pues, Ia sentencia: una palabra dice más que mil imágenes.
Lledó me produce asombro cuando traduce, de modo distinto al habitual, la primera línea de laMetafísica aristotélica: todos los hombres, por naturaleza, tienen ansia de saber, dicen que dice el Estagirita, palabras más, palabras menos, según versiones tradicionales. Lledó, en cambio, ofrece, en su traducción, un verdadero hallazgo. Todos los traductores vierten el verbo εἴδω que produjo el concepto idea, como saber: en efecto, tal es su acepción clásica. Pero el verbo tuvo en su origen el sentido de ver. Lledó traduce, pues, la primera línea de la Metafísica así: Todos los hombres tienen ansia de ver. Su versión nos hace volver al sentido original, ya que Aristóteles añade que lo anterior se prueba por el goce que nos proporcionan los sentidos (y, por encima de todos, el sentido de Ia vista).
Como una leve muestra de la prosa de Lledó, me urge ofrecer un texto en el que describe Ia estatua del guerrero tallada por Crésilas, contemporáneo de Fidias: “la grandiosa musculatura que lo sostiene ya no sirve para animar tan perfecta fábrica ni para lanzar flecha o disco alguno. Desprovisto de armadura, desnudo en un irreal combate del que sólo su mano derecha conserva la empuñadura de una partida espada, este cuerpo, con esa leve señal de la herida sobre su pecho, soporta el riguroso aletazo de un aire mortal que anuncia el inminente, instantáneo, desfallecimiento... El azar ha despojado al guerrero de Ia cabeza... malherido, está enfrentado a una batalla ideal, y ese espacio sutil que circunda Ia figura del moribundo, todavía vivo, todavía enhiesto, todavía firme, no está poblado por el estruendo de las armas ni por los mortíferos dioses que cercan a los combatientes ante los muros de Troya...”
Al premiar a Emilio Lledó, la AML quiso ofrecer un signo de rigor. Quienes reciban este premio, en años posteriores, han de alcanzar una estatura semejante a la del gran escritor, al enorme ensayista, al filósofo profundo que recibe el Premio Pedro Henríquez Ureña, hoy.
Muchas gracias.
Más premios

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua