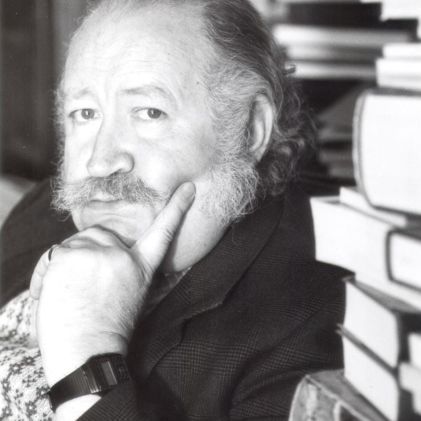Multimedia
Ceremonia de ingreso de Vicente Quirarte
Presídium
Discurso de ingreso:
El México de los Contemporáneos
Doctor José G. Moreno de Alba, director de la Academia Mexicana de la Lengua; Don José Luis Martínez, director honorario perpetuo; señoras y señores académicos; damas y caballeros:
La tarde en la cual asistí como miembro electo a la Academia Mexicana de la Lengua, trasponer el umbral de Donceles 66 fue motivo de doble iluminación. La primera, ser recibido tanto por algunos de mis más queridos profesores como por quienes, sin haberlo sido, también considero mis maestros. La segunda fue provocada por el hecho de que la Academia aún sesionara en la casona situada en el centro de mi ciudad natal, esa región esplendorosa y decadente donde transcurrieron mi niñez y parte de mi adolescencia. Allí nació una de mis principales vocaciones: la ciudad de México como gran concentradora de energía, ámbito de la Historia y la Literatura, escenario para la diaria y sorprendente aventura individual.
A unos pasos de la antigua sede de la Academia, en una papelería de la calle de Palma, encontré mi primera, humilde y heroica pluma fuente, instrumento cuyo ejercicio fue paralelo al hallazgo del mundo como territorio que era imprescindible interpretar con palabras, imágenes, seres y acciones de vida más honda que la vida. Más tarde, Donceles fue camino inevitable hacia el viejo edificio de Licenciado Verdad y Guatemala, donde cursaba iniciación Universitaria, institución de puertas siempre abiertas que ofrece a sus alumnos el riesgo de la libertad y tempranamente los integra a la Universidad Nacional Autónoma de México, casa grande a la que debo todo, casa sin cuyas luces no hubiera entrado en esta. Ha querido la fortuna que quienes me postularon para ingresar en la Academia Mexicana sean tres distinguidos universitarios, orgullo del país: la doctora Clementina Díaz y de Ovando, el doctor José Pascual Buxó y el doctor Miguel León-Portilla. De las múltiples deudas que con ellos tenemos, extraigo, respectivamente, el amor a los héroes, el amor a la lengua y el amor a nuestros primeros forjadores de cantos. A ellos, y al resto de los señores académicos, agradezco la confianza en el camino que hasta ahora han seguido mis palabras. Públicamente expreso el compromiso de contribuir con mi esfuerzo a merecer esta distinción y esta responsabilidad.
A la poesía debo algunos de los instantes más altos de la vida. Junto con aquellos que el amor nos depara, bastan para justificar nuestra existencia. Quiero creer que ella es el centro de mis afanes, imán que determina el comportamiento de otras navegaciones. La poesía es delirio inevitable pero también armonía que combate al caos. Si me equivoco en los resultados, nunca he querido hacerlo en la intención ni la entrega que demandan el oficio y la pasión. La poesía es la lengua situada entre el cielo y el abismo, y el poeta es un ser útil sólo si su lealtad y servicio a las palabras lo llevan a decir de otro modo lo mismo y a compartir con el prójimo las epifanías que le es dado descifrar. Honor mayúsculo es que la respuesta a mi discurso vaya a ser pronunciada por don Alí Chumacero, poeta mayor de nuestro idioma, que se define como corrector de pruebas, y cuya obra —ejemplar y perfecta— es lección de permanencia ante las amenazas de la resignación, el silencio o la muerte.
Larga sería la lista de los otros maestros responsables de que esta mañana me encuentre con ustedes. Igualmente la de los compañeros de viaje cuya sabiduría me ha iluminado y sostenido. Mas no puedo omitir al principal de ellos. Dedico estas líneas a quien, al dotarme de la lectura y la escritura, me enseñó además que las palabras deben ser usadas con amor y exigencia; que, al igual que otras herramientas, son seres vivos, criaturas generosas o rebeldes. Que respiran si sabemos darles aire. Que mueren si las desviamos del propósito para el cual fueron creadas. Que hay que tomarlas por la cintura, seducirlas, amarlas sin temores para que en breve espacio digan todo. Que hay que ser dos veces valiente para sobrevivir a sus desdenes, sus frecuentes silencios, sus olvidos.
“Un gran poder trae consigo una gran responsabilidad”, aprendí en uno de los héroes de mi infancia. Cuando el hablante toma conciencia de su capacidad verbal, es el más poderoso de los seres. Nombra el mundo, lo bautiza como si con él naciera, porque con él nace. Sin embargo, cuando descubre que su vocación es entrar en el corazón de las palabras, hacer su anatomía, trasmutarlas en nuevas criaturas, comprende la tarea que su tribu le encomienda. La convicción de que el uso de la lengua es deber ético y estético, que provoca placeres y quebrantos, fue la lección más alta que recibí del maestro Martín Quirarte. Hoy vuelvo a estrechar la mano de aquel joven talabartero de San Juan de Dios, del profesor apasionado, del padre otra vez y para siempre niño. Gracias, capitán, por la vida y la Historia, Baudelaire y Walt Whitman, la violencia de los huracanes, la paz de los regresos.
Tengo el enorme privilegio de ocupar la silla XXXI de la Academia, que anteriormente correspondió al poeta Carlos Pellicer. Para este acto elegimos, precisamente, un día de junio, mes consagrado por Pellicer en poemas que ya forman parte de la sangre. El azar objetivo determinó que fuera a la mitad del día para recordar, de la mejor manera, al “ayudante de campo del Sol”. Atrevo una última confesión autobiográfica sólo porque está vinculada a su persona. En 1971, para recordar el quincuagésimo aniversario de la inmortalidad de Ramón López Velarde —que el día de hoy, de manera coincidente, vuelve a ser más joven— la Escuela Nacional Preparatoria organizó un concurso de poesía. El premio que recibí fue la fastuosa edición del Material poético de Carlos Pellicer. Entonces no pude apreciar en su integridad el continente y el contenido de semejante obsequio. El paso de los años me llevó, por un lado, al descubrimiento de un cosmos verbal tan vasto, profundo y generoso como los ríos tropicales. Por el otro, a disfrutar plenamente la arquitectura de sus páginas, concebidas y armadas por los tipógrafos de la imprenta Universitaria, entonces bajo la batuta de Rubén Bonifaz Nuño, figura esencial de mi existencia. De tal manera, determinó el azar que en esa lid se unieran los nombres de tres poetas decisivos en lo que he tratado de escribir, y que en diferentes tiempos nos han enseñado una nueva forma de pronunciar la palabra México.
Carlos Pellicer ingresó a la Academia Mexicana de la Lengua en octubre de 1953, cuando una mujer llamada Luz Castañeda, de profesión hogar, de vocación lectora, comenzaba a convertirse en mi madre, pues yo nací nueve meses después, en julio de 1954. El poeta tabasqueño había recibido la noticia en 1952, de manos de su maestro José Vasconcelos. Conocemos la respuesta a esa carta, y aquí se reproduce, gracias a la generosidad incomparable de Carlos Pellicer López, quien me facilitó el documento:
Villahermosa, Tab., a 27 de mayo de 1952
Sr. Lic. José Vasconcelos,
director de la Biblioteca México
Mi respetado amigo:
Ha constituido para mí una verdadera sorpresa la carta de usted en la que me comunica mi nombramiento como Académico correspondiente de la Mexicana de la Lengua, Sucursal de la Real de Madrid. Lleva usted 30 años de protejer (sic) a este pobre diablo que soy yo. Debo decir que yo he dejado de visitarlo, sobre todo en los últimos tres años y medio, desde la enfermedad y desaparición de mi señora madre, y es que no encuentro sitio en parte alguna y que mi soledad cada día es más honda.
Estoy a punto de terminar el Museo de Tabasco con una docena de salones en los que están representadas todas las culturas mexicanas prehispánicas y tengo la impresión, cosa que sólo a usted puedo decirle, dada la amistad que nos une, que es el Museo más bello de la República. Dentro de pocas semanas tendré que ir por algunos días a esa capital e iré a buscarle para almorzar juntos y conversar un buen rato.
Es raro el día que yo no lo recuerdo a usted en mis momentos de oración. Ojalá que todos los de su casa disfruten de buena salud y de tranquilidad.
Reciba usted todo el cariño y el respeto y la admiración de su viejo y querido amigo,
Carlos Pellicer Cámara
Vanguardista y clásico, desmesurado y amante de la forma, dionisiaco y apolíneo, Carlos Pellicer cifró su búsqueda en la alegría, no como negación de la amargura, sino como creencia en los principios regeneradores de la vida. Temprano viajero por el aire, descubrió el rostro de nuestra América, del cual dio testimonio en su libro Piedra de sacrificios con frescura juvenil, sentido del humor y conciencia de la Historia. No dudó en hacer ejes de su poética la religión católica, el fervor cívico y aun la peligrosa emoción circunstancial. Desde sus primeros poemas logró que las palabras se adecuaran a las cosas, y estas tuvieran vida nueva, según el precepto de Juan de Valdés en el Diálogo de la lengua. Esa difícil elementalidad lo llevó a fijar, para siempre, dos versos que parecen nacidos con el mundo: “Aquí no suceden cosas / de mayor trascendencia que las rosas”.
Pellicer nació virtuoso y fecundo. En tan alto grado, que sus contemporáneos, más cautos y reticentes, señalaron que sus versos parecían no pasar por ninguna corrección: el mundo desplegaba sus milagros ante su poderosa invocación. A partir de Hora de junio, publicado en 1937, tiempo de su madurez individual y la de sus compañeros, la voz es singular; el verso, sin fisuras. El paisaje se reordena en los vocablos; la confesión personal se transforma en oración colectiva. Ahí se encuentran algunos de los sonetos amorosos más importantes de la lengua; ahí están los “Esquemas para una oda tropical”, texto que transforma la herencia lopezvelardeana y se inserta en la tradición del poema como viaje de la conciencia y los sentidos. De ahí en adelante, todo es ascenso, desde el poeta profano de Recinto hasta el poeta místico de Práctica de vuelo. Más sabio, joven y ligero conforme sus años avanzaban, Pellicer alcanzó esa altura donde lo expresado y la expresión se funden en una armonía envidiable, irrepetible.
Pellicer hizo del viaje uno de sus temas cardinales, pero también supo encarnar el mito del poeta como héroe, de aquel que convierte sus palabras en instrumentos para la acción. Sus tempranas peregrinaciones por Sudamérica como delegado estudiantil; su periplo italiano, del cual nos quedan deslumbrantes epístolas; su revelación en Tierra Santa, cuyo paisaje habría de prolongar en sus legendarios nacimientos; su auténtico y profundo nacionalismo; su rebeldía para sentir, como cristiano y luchador social, “cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo”; su reconstrucción de los escenarios de los olmecas que en piedra y barro dejaron su vida palpitante, lo convierten en figura proteica. Doble arquitecto del paisaje, consumó el trabajo secreto y solitario del poeta pero logró además el ideal vasconcelista de modelar conciencias, modificar espacios, fundar instituciones. Fue el primero en negar que su nombre y su estilo se asociaran a los del grupo que la historia denomina los Contemporáneos. Se sabía, con justicia o sin ella, excepcional. En una carta enviada a su hermano Juan desde Italia, en 1928, año de la aparición de la Antología de la poesía mexicana moderna, el poeta, que en general no hablaba de su poética, formula una categórica declaración de principios:
Nada o casi nada le debo a las “novedades” literarias europeas. Yo continúo la tradición del verso con una cierta personalidad para ejercitarlo, adecuándolo a la imagen, liberándolo frecuentemente de la esclavitud del consonante. Las vocales me bastan para poner en acción toda una máquina de ritmo. A veces los adjetivos los convierto en sustantivos. Mi construcción no es siempre correcta. Yo lo sé. Pero siempre es poética.
Y si bien la caudalosa poesía de Pellicer desborda las definiciones, en su personal búsqueda compartió con los suyos no solo el espacio vital sino la manera de transformar la tradición. “Discurso por las flores” es el título de un poema suyo donde, leal a su amor franciscano hacia las hermanas del mundo vegetal, pasa lista a sus formas y colores. El trabajo de un poeta consiste en nombrar los prodigios cotidianos con palabras que los vuelvan otra vez excepcionales. El objetivo de un discurso como el que me corresponde en este ingreso es mencionar algunas de las iluminaciones que el poeta y sus pares nos dieron. Más que describir el viaje, hacer una invitación al viaje. En los minutos que tomaré de su atención, intentaré esbozar un retrato de Pellicer y sus compañeros, en un discurso titulado “El México de los Contemporáneos”, consciente de la amplitud de semejante complemento adnominal: el México que construyeron y nos legaron; el que los dio a luz; el que los elevó o los marginó; el tiempo y el espacio en que demostraron que la poesía puede y debe tener la permanencia de las piedras labradas por quienes, antes de ellos, fueron conscientes del futuro que instauraba la pasión de su presente.
Hablar de los Contemporáneos significa hablar de un retrato de familia. Familia heterodoxa y subversiva, de vigorosos y efímeros lazos, reacia a definirse nominalmente, aunque utilizara denominaciones tan provocadoras y ambiguas como grupo sin grupo, archipiélago de soledades, agrupación de forajidos. Familia de niños terribles, de precoces creadores, de sublimes trágicos incapaces de la nota altisonante o del lamento estéril. Poderosamente individualistas, fueron solidarios cuando la tormenta amenazó su nave común, en un proceloso mar donde los más primitivos fundamentos de la Revolución exigían la virilidad forzada, el arte del reflejo, la supeditación de la esencia a la apariencia. En una juventud tan exigente y fecunda como la de los Contemporáneos, los minutos se expandían como si fueran horas, y las horas exigían que cada minuto consumara la integridad de su sustancia. De ahí que un año, un mes o un día de su vida contribuya a descifrar la compleja personalidad de cada uno, así como el milagro generacional que los llevaba a confluir en sus semejanzas, no obstante sus evidentes diferencias.
¿Qué sucedía en ese México “pequeño, claro, neto”, como lo recuerda Salvador Novo, hecho a la medida del hombre. Paréntesis que, tras la fiesta interminable —pero efímera— de la consumación de la Independencia y tras el fin de la fiesta de las balas, colocaba a sus herederos en un compás de espera donde solo quedaba sitio para los extremos: la elevación o la navaja, la perdición o el reencuentro. Eran peligrosa, insolentemente jóvenes. Varios no habían llegado a la veintena. Otros apenas la rebasaban. Sin embargo, su extrema lucidez los obligaba a hacer de cada paso una apuesta al abismo.
Soberana juventud denominó el estridentista Manuel Maples Arce a las memorias de sus años verdes. Confrontada su actitud con la del Jaime Torres Bodet que en Tiempo de arena ofrece la versión de su devenir, las semejanzas son mayores que las diferencias. Maples Arce se descubre prematuramente maduro, disfrazado de adulto niño, con alpargatas, bastón y sombrero ante los aparadores capitalinos. Torres Bodet se contempla en un espejo igualmente implacable: a los 19 años de edad, es decir, en 1921, es nombrado secretario de la Escuela Nacional Preparatoria, de la que apenas había egresado unos años antes. Amigos y enemigos no perdonan semejante osadía. Inclusive Bernardo Ortiz de Montellano, el más íntimo de Torres Bodet junto con Enrique González Rojo —los únicos entre los Contemporáneos que le hablaban de tú—, habrá de reprocharle su excesiva atención a ese nuevo deber que, en apariencia, lo alejaba de la juventud creadora y hedonista.
Aproximarse a los Contemporáneos supone trascender el elogio fácil y la admiración ciega, que Villaurrutia consideraba una forma de la injusticia. Su tiempo y espacio son los de la Revolución mexicana, desde los primeros intentos por pasar del terreno de las armas al de las instituciones. Para Torres Bodet, su generación “inicia su carrera literaria por 1915 cuando el horizonte espiritual se encontraba formado, en gran parte, por el recuerdo del Ateneo de México que la contrarrevolución militarista de Huerta y los movimientos civiles que la habían continuado acabaron por desintegrar”.
El sitio de los Contemporáneos es México, pero ¿cuál es su tiempo? Uno es el de su herencia viva, este aquí y ahora nuestros donde seguimos leyéndolos, descubriéndolos, cuestionándolos como ellos, feroces críticos, hubieran deseado. Mas para entender este presente es preciso analizar el tiempo en que los Contemporáneos fueron los Contemporáneos, cuando midieron sus armas, establecieron sus alianzas y marcaron su territorio. Si medimos su compás cronológico por los libros publicados, en 1921 marcaría el principio y en 1942 el fin de la época de oro. Verdad es que Jaime Torres Bodet, precoz en política y en literatura, es el primero en publicar un libro, pero es en 1921 cuando se definen las fronteras. En 1921 Carlos Pellicer publica Colores en el mar y otros poemas; en 1942 muere Jorge Cuesta, y al año siguiente aparecen sus poemas reunidos. Lo cual significa que viven el fin de la Revolución y su realización en el terreno de los hechos.
Cuando la Revolución abandona los hechos de armas y las disputas civiles para incorporarse a una economía de guerra mundial, han aparecido los grandes libros del grupo y sus textos continúan apareciendo en publicaciones periódicas. Podemos rastrear su juventud, su primera madurez y su afianzamiento gracias a las aventuras emprendidas en Ulises, Contemporáneos y El Hijo Pródigo, las revistas donde coexisten más o menos cuatro generaciones de escritores de ambos mundos del orbe hispánico. Su equivalente del otro lado del Océano fueron los poetas españoles de la generación del 27. Si estos tuvieron como maestros a Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado, y no tuvieron necesidad de oponerse de manera violenta a sus predecesores, los mexicanos establecen un puente entre la pastelería modernista y la nueva sensibilidad gracias a la actividad y la vigencia de la obra de José Juan Tablada, Enrique González Martínez y Ramón López Velarde. De Tablada aprenden las innumerables direcciones en que la palabra puede dirigirse; de González Martínez, en cuya casa, debido a ser padre de Enrique González Rojo, algunos de los Contemporáneos solían reunirse, aprendieron a escuchar la voz encima de los ecos, la importancia de la fidelidad a lo expresado antes que al puro juego verbal; López Velarde los enseñó a desconfiar del lenguaje, a buscar sus sorpresas y a mirar el país y la ciudad con una épica sordina.
Los Contemporáneos son una familia, no obstante —y gracias a— los equívocos, las jugadas sucias, las zancadillas y las atrocidades consumadas en nombre del amor y que ocurren en toda familia verdadera. Hubo entre ellos poderosas alianzas, grandes abismos, mancuernas que el tiempo no habría de extinguir, respeto que reconocía automáticamente el talento del otro. Varios, entre ellos, no abandonaron el usted. Otros llevaron la amistad a extremos. Elías Nandino siente la presencia de Villaurrutia y escribe el poema “Si hubieras sido tú”, y Owen no abandonará la tercera persona en sus conversaciones epistolares con Clementina Otero. Owen pide ser enterrado bajo el cielo de México y junto a la tumba de Villaurrutia. Los ámbitos de los Contemporáneos: el cabaret barato, el café, el estudio, la redacción de la revista o el periódico, la oficina de gobierno, son los espacios donde se establecieron sus alianzas, enfrentaron sus diferencias y, a pesar de ellos, crearon las bases de una sensibilidad moderna.
Enemigos de hablar en primera persona, o al menos para hacer gran arte con este protagonista condenado por Michel de Montaigne, supieron crear la figura del artista que en su actividad encuentra un tema y en esa empresa una razón para sobrevivir en un medio hostil donde la Revolución abría algunas compuertas pero obligaba a la creación de un arte limitado por la ideología y una estrecha moral de acuerdo con la cual rechazaban toda influencia extranjera y toda costumbre sexual heterodoxa, condenable. Baste recordar el proceso judicial en contra de la revista Examen debido —se argumentaba— a la utilización de palabras de grueso calibre en un relato de Rubén Salazar Mallén o la reacción de los escritores que, al enarbolar la bandera de un nacionalismo a ultranza, exigían un arte viril y criticaban a los Contemporáneos por ser cultos, afrancesados y exóticos.
Aunque se llamaron “un grupo sin grupo”, inevitablemente compartieron un lenguaje, una estética, una visión del mundo. ¿Cómo explicar semejante contradicción? Sus personalidades eran tan poderosas, tan individualizadas, que no precisaron de acogerse a divisas prefabricadas. En lugar de posesión, exploración; elogio del camino antes que fácil llegada a puerto. Hacen del espejo, el viaje, el sueño y los ángeles temas generacionales, pero en cada uno de ellos experimentan diversas metamorfosis. “Leíamos los mismos libros —dice Torres Bodet—; pero las notas que inscribíamos en sus márgenes rara vez señalaban los mismos párrafos”. El ángel de Villaurrutia sueña con los hombres; el de Owen se duerme borracho en la estación del subway mientras a la vuelta matan a su pupilo; el que toca a la puerta de Gorostiza es en realidad el Diablo. Textos y pretextos tituló Villaurrutia una de sus colecciones de ensayos. Semejante calificación puede aplicarse a la totalidad de los trabajos del grupo: José Gorostiza escribe el artículo “La poesía actual en México” bajo el pretexto de reseñar Cripta de Torres Bodet. A partir de la novela Margarita de Niebla de este último, Cuesta publica en la revista Ulises un programa de la actividad crítica del grupo, de sus lecturas y preferencias.
Como se trata —en palabras de ellos ya citadas— de un grupo sin grupo, comencemos por examinar su documento de identidad. El suyo fue ordinario pero lo obtuvieron por méritos propios, en contra de lo que pudiera ofrecer a cambio una revolución triunfante, generosa y abierta, pero al mismo tiempo desconfiada y, paradójicamente, retrógrada.
Nombre (por orden de aparición): Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Xavier Villlaurrutia, Elías Nandino, Jorge Cuesta, Gilberto Owen, Salvador Novo.
Lugar y fecha de nacimiento: (Villahermosa, Rosario, Córdoba, ciudad de México, entre 1897 y 1904).
Carlos Pellicer (Villahermosa, Tabasco, 1897)
Bernardo Ortiz de Montellano (1899)
Enrique González Rojo (1899)
José Gorostiza (Villahermosa, Tabasco, 1901)
Jaime Torres Bodet (1902)
Xavier Villaurrutia (1903)
Elías Nandino (1903)
Jorge Cuesta (1903)
Gilberto Owen (Rosario, Sinaloa, 1904)
Salvador Novo (1904)
Nacionalidad: Mexicana. Como no tuvieron otro manifiesto que su obra, puede aplicárseles la definición que de México hizo Ramón López Velarde: “Correlativamente, nuestro concepto de la Patria es hoy hacia adentro. Las rectificaciones de la experiencia […] nos han revelado una Patria, no histórica ni política, sino íntima”.
Estatura: Simbólicamente, más alta que la de los escritores de su tiempo. Intelectualmente, la necesaria para sobrepasar la de una revolución triunfante que, embriagada en su gloria, exaltaba el estruendo de su novedad. En cuanto a su estatura física, se hallaba más próxima a la tierra la de Carlos Pellicer; más cercana a las nubes la de Jorge Cuesta. Los polos de su estatura son también los de su postura estética. Pellicer es pintor de murales, mientras Cuesta es el mejor ejemplo de pintura de caballete.
Ojos: De aquellos que miran más allá de la apariencia. En su escritura llevaron a la práctica principios plásticos, no a través del uso indiscriminado de una terminología, sino mediante el cultivo de la imagen, desde la aventura de la vanguardia hasta el orden de la tradición renovada.
Nariz: Más aguda que la del resto de sus contemporáneos con minúscula.
Sexo: Tuvieron la hombría, cuando fue el caso, de ejercer y declarar abiertamente su verdad de vida. Las confesiones de Nandino, las actitudes provocadoras de Novo, la sensualidad de la poesía de Pellicer, la calle nocturna y secreta de Villaurrutia, constituyen una lección de moral y de integridad como pocas generaciones de nuestros escritores han proporcionado.
Señas particulares: Cedamos la palabra a Jorge Cuesta: “Nacer en México; crecer en un raquítico medio intelectual; ser autodidactas; conocer la literatura y el arte principalmente en revistas y publicaciones europeas; no tener cerca de ellos, sino muy pocos ejemplos brillantes, aislados, confusos y discutibles; carecer de estas compañías mayores que decidan desde la más temprana juventud un destino; y, sobre todo, encontrarse inmediatamente cerca de una producción literaria y artística cuya cualidad esencial ha sido una absoluta falta de crítica”.
¿Y los retratos? Porque si bien el anterior es un pasaporte familiar, cada uno de sus portadores tiene su propia fotografía. Para tal objeto, elijamos la imagen que mejor los define, aunque esa definición a veces sea la más alejada de la que los manuales de literatura nos ofrecen. Obsesionaba a Owen la idea de la “fotografía desenfocada”, pues esa deliberada indefinición es uno de los signos del arte moderno. Intentemos leer en sus imágenes siguiendo la idea de Cuesta de “la parcialidad del fotógrafo que sabe hacerse un instrumento de su cámara y no la del pintor que quiere hacerse un instrumento del paisaje”:
Carlos Pellicer. Esta es la fotografía de un muchacho de 70 años llamado Carlos Pellicer mientras nada desnudo en el río Usumacinta de su natal Tabasco. A la poética de invernadero de Cuesta y Villaurrutia, Pellicer opuso la luminosidad marina, el abrazo a pleno sol. No es casual, entonces, que Pellicer y Nandino, los Contemporáneos aparentemente más lejanos a la ortodoxia generacional, al prestigio del nombre, hayan manifestado desde el lenguaje corporal sus diferencias estéticas y vitales.
Bernardo Ortiz de Montellano. Sólido y redondo en sus retratos aparece Bernardo Ortiz de Montellano, y así se trasluce en las numerosas colaboraciones que hizo en Contemporáneos, así como en su guía con segura mano para llevar la nave a puerto, como director que era de la revista. Difícil ser amigo de los Contemporáneos. Hipersensibles, ultraconscientes, fieles al espejo de Narciso, aprovechaban cualquier circunstancia para demostrar lo ingeniosos y brillantes que eran. Gracias al gesto del bien nacido Ortiz de Montellano, quien dedica su libro Sueños a implacables lectores, a vuelta de correo, Cuesta, Villlaurrutia, Torres Bodet y Gorostiza hacen a un lado la cortesía del amigo para hablar en nombre de la poesía. De tal manera, Sueños se convierte en pretexto para el texto y nace el volumen Una botella al mar, uno de los mejores retratos de la poética generacional. Defensor de causas perdidas, fiel capitán, piloto y grumete de la revista Contemporáneos contra viento y marea, a él se debe una de las mejores biografías de Amado Nervo, otro de nuestros escritores que merece ser mejor leído.
Enrique González Rojo . Nacido con la bendición y el peso de que su padre se llamara Enrique González Martínez, si a la mayor parte de los jóvenes que acudían a su casa para escuchar consejos del maestro, parecen signados por el signo de Saturno y su propensión a la melancolía que solo asalta a los hombres de genio, los amigos de Enrique González Rojo coincidieron en hablar de él como unos hombres escandalosamente feliz. Murió sin haber escrito la obra que sus primeros poemas prometían, pero en El puerto y otros poemas, en sus textos de viaje y en su poema inconcluso Estudio en cristal —hermano en sensibilidad y conceptos de los poemas mayores de sus compañeros—, se revela el ascenso de una obra interrumpida. Fue, asimismo, uno de los mejores lectores críticos de la obra de sus compañeros.
José Gorostiza. Esta es la fotografía de un hombre de Dios. Así definía José Gorostiza al poeta, pues solo él puede “sostener, por un instante, el milagro de la poesía”. Si los lectores muestran su predilección por los Nocturnos de Villaurrutia, si el poema Amor condusse noi ad una morte ha merecido ser incluido en el repertorio de nuestros boletos, propios y ajenos y de manera unánime declaran que el gran poema de la generación es Muerte sin fin. Su autor, al igual que Juan Rulfo, cultivó el arte de la parquedad, pero el resultado espléndido está ahí. Al lado del gran poeta había un hombre callado, afable, que respondía por escrito a las escasas entrevistas que concedía. Lo vemos aquí en su mesa de servidor público, en cuyas escasas treguas escribía alguno de los versos de su poema mayor. Como Torres Bodet, fue un eminente servidor público y aunque reconocía el valor de ese trabajo, no claudicó jamás del servicio que debía a la palabra. En 1968, año en que recibe el Premio Nacional de Literatura, y mientras Novo expresaba su apoyo a la actitud gubernamental en Tlatelolco, Gorostiza declara en su discurso de recepción ante el presidente, palabras que lo honran y honran a la poesía: “Durante mi vida pública, señor, tuve el honor de recibir distinciones que agradecí y continuaré agradeciendo vivamente; pero si he de ser sincero, y no puedo dejar de serlo, la mayor satisfacción de mi vida ha sido la de escribir en los ratos vacíos que le dejan a uno, a veces, las ocupaciones fundamentales”.
Jaime Torres Bodet. Las definiciones apresuradas son peligrosas y corren el peligro de convertirse en soluciones fáciles, sobre todo cuando se trata de un erizo con tantas espinas como fue en el conjunto la generación de Contemporáneos. Los pantalones demasiado cortos de un Jaime Torres Bodet que acompaña a José Vasconcelos en sus excursiones en beneficio de la cultura son una metáfora de su propio crecimiento. A los 19 años, era secretario de una Escuela Preparatoria de la cual había egresado a los 16, ya dueño de las lecturas que habrían de definir su orientación intelectual. Fue, acaso, el más fecundo de los Contemporáneos y acaso el más injustamente leído. Solo en los últimos tiempos, nuestro ingrato medio intelectual comienza a perdonarle haber sido un excelente servidor público, un alto y completo hombre de letras y un gran estudioso de la cultura. Si sus libros de poesía no brillan como debieran, sus novelas no existirían si no fuera fundamentalmente poeta. Escuchemos, si no, su definición de la poesía y el poeta:
¿quién te escribió en mi pecho con
invisible tinta,
amor que solo el fuego revela cuando
toca, dolor que solo puede leerse entre
cenizas,
decreto de qué sombra, póstuma
poesía?
Xavier Villaurrutia. De los numerosos retratos hechos por los contemporáneos de Xavier Villaurrutia, elijamos este autorretrato, porque ilustra la pasión del poeta por las artes plásticas. A la generación española que por afinidades estéticas y cronológicas vivió paralelamente a la de los Contemporáneos, la historia la llama generación del 27 o generación Guillén-Lorca. Denominar por los nombres de sus capitanes al grupo de poetas mexicanos sería difícil, porque en varios momentos de su actuación estética o de su protagonismo extraliterario, los Contemporáneos brillaron con diferentes intensidades. Lo innegable es que Xavier Villaurrutia es el nombre que más unánimemente acude a la memoria cuando se piensa en aquella generación que en un breve lapso de tiempo llevó a la literatura mexicana a la dimensión universal que necesitaba.
De sus compañeros fue, acaso junto con Novo, el que mejor supo disfrazar los azares de su aventura; el que con más elegancia sustituyó la vida con la literatura, y las hizo convivir o enfrentarse. Villaurrutia vio muy claro que la aventura era un problema: “Un escritor deja de ser joven cuando comienza a escribir lo que hace, en vez de escribir lo que desea”. Joven es aquí sinónimo de inconformidad, de ese deseo insatisfecho que habrá de conducir —a través de la enseñanza de Gide— varias actitudes de su grupo sin grupo. Cuando joven, Villaurrutia establece sus campamentos alrededor del deseo; maduro, continuará escribiendo una literatura adelantada para su momento.
Elías Nandino. En lugar del óleo pintado por Roberto Montenegro, del cual se enorgullecía con justicia el poeta Elías, miremos la fotogra- fía del doctor Nandino. Aunque muchos lo llamaban “el último de los Contemporáneos”, Nandino es un poeta de difícil clasificación. En su consultorio atracaba Owen, “sin timón y en delirio”, a reparar las fuerzas que el alcohol minaba a cambio de sus iluminaciones. Golpeado por el oleaje igualmente embravecido del desamor, Villaurrutia hallaba refugio en las palabras y la sabiduría del médico-poeta que hablaba de la muerte con conocimiento de causa.
Jorge Cuesta. En un tarot arbitrario, a Jorge Cuesta correspondería la carta del doble: el corazón de tinieblas amenazado por la locura; el espíritu abierto a todas las manifestaciones del espíritu creador; el míster Hyde cuya crisis nerviosa culmina en la mutilación, el suicidio y el ingreso a las páginas policiales de los diarios de un país al que siempre estuvo adelantado; el respetable doctor Jekill, autor de algunas de las mejores páginas críticas escritas entre nosotros, y de un breve número de poemas cuyo carácter particular nace del intento por crear en ellos un universo cerrado, autónomo, hermético para otros ojos que no quisieran ver la realidad más que de una manera totalizante y absoluta. Para hablar de Cuesta, escuchemos el juicio de Owen, que puede ser aplicado a la generación en su conjunto: “Sin juventud, sin senectud, con la monstruosa y espantable vida de un Mozart o un Rimbaud, estuvo entre nosotros condenado a madurez inmarcesible, a cadena perpetua de lucidez […], atormentado por su patética exigencia, en ocasiones necesidad vital, de tener siempre la razón”.
Gilberto Owen . Esta es una fotografía de Gilberto Owen en la azotea de su casa en la ciudad de México en 1928, meses antes del asesinato de Álvaro Obregón y antes de que este dé al poeta su venia para emprender el primero de sus grandes y prolongados viajes. Para describirlo, podría acudir al retrato cezanniano elaborado por Cuesta o al autorretrato hecho por el propio Owen, donde se describe como “un bailarín flaco, modesto y disciplinado; habla dogmático desde que […] jugó un reverso heroico de la apuesta de Pascal, y empezó a tirar los dados del arte para no ganar nada, acertando, a perderlo todo, por temor de equivocarse”. Otro retrato suyo es el del hijo de minero de Rosario, Sinaloa, “que siente solo e íntimo”. Sin embargo, más claro todavía es el que nace de una carta enviada a Xavier Villaurrutia desde el Hotel Pennsylvania, acaso porque la avidez intelectual y humana que caracterizó a los Contemporáneos hace del autorretrato del joven Owen un retrato generacional: “Querido Xavier: La prisa es lo que mata a los ángeles. Es cierto lo que pensábamos, y nada nos paga, ni nos apaga, el deseo de viajar. Nada está lo suficientemente lejos, si no es un deseo horizontal, en abanico de miradas, que debe llamarse Dios”.
Salvador Novo. El óleo de Manuel Rodríguez Lozano es una definición de principios de Salvador Novo. La primera contradicción temática es una definición y una provocación: el joven pasea por la ciudad, dentro de un carro anacrónico, pero su vestimenta lo representa en la tranquilidad de su casa. Es el viaje alrededor de la alcoba, el viaje alrededor de uno mismo proclamado como tema generacional por los Contemporáneos. Pero es también la provocación del dandy que se burla permanentemente de lo establecido. La ciudad de México, la única mujer a la que Novo habrá de amar con lealtad ejemplar toda su vida, es el escenario de los Contemporáneos, con su creciente fauna de automóviles, sus noches iluminadas artificialmente, sus cabarets y salones de baile donde catrines y pelados comparten el común espacio y donde el buen salvaje desarrolla y pule sus actitudes natas, mientras el artista educado en un ambiente burgués escucha el llamado de la selva. En el cruce de sensibilidades y el nacimiento de la urbe surgida a raíz de la nueva era posrevolucionaria, el resultado se traduce no solo en la biografía sino en la propia obra de los Contemporáneos; tal ocurre con los ecos de la canción popular en poemas de Gilberto Owen y Elías Nandino. Roberto Montenegro realiza al aguafuerte un interior del Cabaret Leda, sitio de reunión de obreros, artistas e intelectuales. Pero si los poetas exploran el corazón de las tinieblas, no se entregan a la bohemia estéril de la segunda generación modernista: el instante de la creación ocurre en el ámbito íntimo, donde solo hay sitio para la vigilia o la muerte. Aunque los estridentistas hacen de la cohesión una de sus estrategias de combate, y algunos de los futuros Contemporáneos, reunidos en la revista La Falange, exaltan las virtudes del trabajo disciplinado y en equipo, la creación se consuma en soledad.
Diez son los Contemporáneos que salen al campo de batalla. Su número se ve alternamente adicionado por figuras no menos importantes para la construcción de México: Celestino Gorostiza y su fe en el teatro nacional. Antonieta Rivas Mercado y su fe en el talento de los muchachos perdidos. Rubén Salazar Mallén y su fe en que la palabra y la acción se fundieran en una sola práctica. Clementina Otero y su fe en que había que perderse para reencontrarse. ¿Por qué incluir a Elías Nandino en un estricto decálogo contemporáneo? Por una razón personal y una histórica. Personal, porque tuve el privilegio de su amistad. Histórica, porque fue el último de los Contemporáneos. No se empeñó en descifrar críticamente los senderos de la creación ni en incorporar a su discurso poético las conquistas de las vanguardias. Más cercano a la herencia simbolista y a un neorromanticismo bien asimilado, apostó por una poesía emocionada, carnal y en ocasiones irreverente, fresca e ingenua como la de un joven. Aunque conversó en todo instante con la muerte y a él se deben algunos de los mejores poemas sobre la Gran igualadora, sus diálogos con ella no dejaron de tener instantes de humor. Tuvo el valor para cultivar la amistad de esos erizos privilegiados llamados los Contemporáneos. Médico de su cuerpo y de su alma, los conoció acaso mejor que ellos mismos.
“Había un pintor —escribe Salvador Novo— llamado Agustín Lazo, cuyas obras no gustaban a nadie. Un estudiante de filosofía, Samuel Ramos, a quien no le gustaba el maestro Caso. Un prosista y poeta, Gilberto Owen, cuyas producciones eran una cosa rarísima; un joven crítico que todo lo encontraba mal y que se llamaba Xavier Villaurrutia”. De las palabras de Novo se desprende que dos actitudes, la iconoclasia y el hermetismo, fueron divisas generacionales y que en esa actitud cabían también las inquietudes de los que Luis Mario Schneider llama “los otros Contemporáneos”: Octavio G. Barreda, Anselmo Mena, Enrique Asúnsolo y Enrique Munguía. Si desde su punto de vista nada era digno de ser leído, crearon su propio arsenal de letras, su propio escenario y su propia escenografía; para defenderse del arte inmediato y apresurado de la ideología vencedora, así como de la propaganda superficial, a veces bien intencionada, de una Revolución en proceso de aprendizaje, establecieron con su escritura un sutil sistema de comunicación creado para los “numerables lectores”. ¿Egoísta voluntad de cofradía? Más bien, afán de combatir el imperio de los lugares comunes. Para templar nuevamente las palabras debieron remontar la corriente y recuperar para los significados los mejores significantes. De ahí que los juegos lingüísticos de Villaurrutia, Owen y Ortiz de Montellano tengan un sentido más noble y profundo que el del malabarismo verbal: la defensa de la palabra poética ante el embate de sus fáciles cultivadores. “Mi voz que madura” de Villaurrutia y el viento “me sabe amar” de Owen son manifiestos biográficos y de principios poéticos: todo nos refleja y nos repite, somos cicatriz en el viento y solo la complicidad de los lectores activos será capaz de rescatarnos en presente. Semejante voluntad estilística se manifiesta en sus grandes momentos: de ahí su solidez y permanencia.
No el tema sino la manera de transformarlo, hace la poesía. La relación entre la transparencia del agua y la del vaso que la contiene; los pétalos de una rosa cuyo movimiento es una misteriosa forma de la quietud; la mirada que sigue el trayecto de la mano que intenta apoderarse de una nube. He aquí los temas —en apariencia humildes— a partir de los cuales nacen los grandes poemas simbólicos que restablecen un diálogo, a través de los siglos, con el Sueño de la monja jerónima. A un cantinero pueden interesarle —o este puede pretender que le interesan— las desventuras de su cliente enamorado; pero si el enamorado se llama Gilberto Owen y la bitácora de su naufragio se titula Sindbad el varado, padecemos y gozamos y bebemos con ese hombre que es todos los hombres, y en sus penas y alegrías se resumen las de toda la humanidad. Algunos poetas viven de su leyenda; otros, de su prestigio burocrático; ninguno, de su poesía. Los Contemporáneos vivieron gracias a la poesía. Con su vigor y novedad, ella fue la única capaz de “apuntalar un cielo en ruinas”. Fueron, encima de todo, poetas. Por elemental, la afirmación merece una doble lectura. Al hacer de la poesía el centro de su vida, hicieron de la defensa de la poesía una defensa del país, porque reivindicaron la palabra. Al observar tanto su aventura colectiva como los accidentes de su persona, vienen a la mente unos versos, dictados por mi maestro Pedro Cervantes, que la siempre sabia tradición popular ha convertido en clásicos:
- No todo el que canta es gallo
- ni el que monta es de a caballo.
- No es lo mismo hablar de toros
- que estar en el redondel.
La alusión a la fiesta brava no es arbitraria. Hijos de una tierra de sangre y arena, los Contemporáneos tuvieron que aceptar el reto de un país que exigía —acaso sin saberlo— su talento para la construcción de un nuevo mapa espiritual. Pocos lo vieron más claramente que Gilberto Owen:
Teníamos al frente una naturaleza nueva para mirarla largamente, para explicarla, para contribuir a ordenarla; todos podíamos servirla, todos teníamos la misma edad, ni ella ni nosotros teníamos, casi, pasado; nuestra actualidad se palpaba, se respiraba. Hacia 1921, año en que empezamos a medir nuestro México, no había en todo el país un solo viejo, ni un solo brazo cansado, ni una sola voz roída de toses. Nos habían dejado solos, como a los buenos toreros, ante una larga faena, ante una tarea que iba a ocupar ya todos los minutos de nuestra vida.
Al contemplar en perspectiva la fecunda existencia de Carlos Pellicer, resulta inevitable atrever el juicio de que fue el más mexicano de los Contemporáneos. No lo fueron menos sus hermanos. Acusados de beber en fuentes extranjeras para apagar la sed del desierto nativo, nuestros poetas se defendieron con obras que demostraban lo contrario. En sus XX poemas, Salvador Novo se vale de herramientas vanguardistas para trazar el dibujo antisolemne de su México bronco:
Los nopales nos sacan la lengua;
Pero los maizales por estaturas
—con su copetito mal rapado
y su cuaderno debajo del brazo—
nos saludan con sus mangas rotas.
Los magueyes hacen gimnasia sueca
de quinientos en fondo
y el sol —policía secreto—
(tira la piedra y esconde la mano)
denuncia nuestra fuga ridícula
en la linterna mágica del prado.
En carta dirigida a Alfonso Reyes, Owen advierte: “Voy a embriagar de elogios a mis clásicos. Después voy a respirar deliciosamente libre”. Semejante audacia deconstructiva la lleva a cabo el poeta cuando hace de la patria chica el Universo; de un fragmento de vida, una epopeya:
Preso mejor. Tal vez así recuerde
otra iglesia, la catedral de Taxco,
y sus piedras que cambian de forma
con la luz de cada hora.
Las calles ebrias tambaleándose por cerros y hondonadas.
Y no lo sé, pero es posible que llore ocultamente
al recorrer en sueños algún nombre:
“Callejón del Agua Escondida”.
Los ejemplos anteriores no significan que los Contemporáneos hayan montado una escenografía improvisada para convencer a sus detractores de su amor al país. Tuvieron la inteligencia y el instinto para no caer en definiciones y manifiestos apresurados que llevaron en ocasiones al estridentismo a permanecer en el terreno de las buenas intenciones. En los poemas mayores de Gorostiza, Nandino y Villaurrutia, el sentido de la muerte es universal, fruto de lecturas y experiencias de varios tiempos y lugares, pero su actitud es profundamente mexicana, irónica y macabra, gozosa en el estoicismo que juega todas sus cartas al presente.
Hoy los Contemporáneos son patrimonio nacional. Sus nombres se otorgan a bibliotecas, parques públicos, museos, premios literarios. Pero en su momento de soberana juventud —para utilizar una expresión de Manuel Maples Arce— se enfrentaron al mundo con la audacia y la rebeldía de los años verdes. Eran humillantemente jóvenes cuando se atrevieron a hacer la revolución en la cultura, con la misma violencia y radicalismo con que otros hicieron la revolución armada. Si cultivaron otros géneros, fue siempre gracias a la incandescencia de la poesía, fuego lúcido que los llevó a mirar lo no mirado, a mirar otra vez lo ya mirado. Así modificaron nuestra manera de ejercer con plenitud los seis sentidos mágicos de antes.
Celosos de su vida personal, fueron solidarios en sus aventuras intelectuales: unos llevan a la práctica lo que otros formulan en la teoría, y viceversa. Cuesta habla de una “Ley de Owen”; a su vez, este desarrolla una teoría sobre la ley y la aplica a la producción cuestiana; Villaurrutia traduce El hijo pródigo de André Gide y hace la apología del viaje inútil, gratuito y desinteresado que personifica Sindbad el marino; pero es Owen el que en Bogotá, México o Filadelfia, “en el bar, entre dos amargas copas” —es Gorostiza el que habla— se pierde para reencontrarse, según la fórmula de F. Salignac de la Mothe Fénelon en sus Aventuras de Telémaco, hijo de Ulises, que los Contemporáneos leyeron para confirmar, como vieron los neoplatónicos, que La Odisea es un libro de problemas más que de aventuras.
Contemporáneos por elección y fatalidad, aceptaron ir en contra de la corriente, en lugar de incorporarse a la monótona rueda de la fortuna de un arte repetitivo, nacionalista en la superficie; retrógrado, en sus profundidades. Demostraron que el país —su literatura, su sensibilidad, su lengua— no terminaba en el río Bravo ni en la frontera con Guatemala. Huyeron de la clasificación o del alfiler del entomólogo. Recordaron que todo escritor que merece tal nombre, realiza una labor de buzo o de minero, de explorador de la conciencia. Ser Contemporáneo es desconfiar de la impresión inmediata y buscar el misterio en lo inocente, según recomendaba el detective creado por Edgar Allan Poe; ser Contemporáneo es armar y demostrar un teorema donde Góngora es a la pintura de Cézanne lo que Velázquez a la poesía de Mallarmé: no emotividad traducida sino tejido de una red capaz de eternizar la fugacidad de lo vivido; ser Contemporáneo es comprender esta aparente deshumanización del arte para llegar a resultados duraderos; ser Contemporáneo es apasionarse en los objetos y no apasionarse con ellos, para otorgarles la pureza y libertad en que nacieron; ser Contemporáneo es adelantarse al tiempo para volver a México contemporáneo del mundo.
El año 1932, en plena polémica sobre el arte nacionalista, Jorge Cuesta resumió, con elegante ironía, la posición individual y generacional:
La realidad mexicana de este grupo de escritores jóvenes ha sido su desamparo y no se han quejado de ella, ni han pretendido falsificarla; ella les permite ser como son. Es maravilloso cómo Pellicer decepciona a nuestro paisaje, cómo Ortiz de Montellano decepciona a nuestro folklore; cómo Salvador Novo decepciona a nuestras costumbres; cómo Xavier Villaurrutia decepciona a nuestra literatura; cómo Jaime Torres Bodet decepciona a su admirable y peligrosa avidez de todo lo que le rodea; cómo José Gorostiza se decepciona a sí mismo; cómo Gilberto Owen decepciona a su mejor amigo.
Un lustro antes, en los tiempos jóvenes e intensos de la revista Ulises, Villaurrutia había declarado: “Los poetas mexicanos no son hombres representativos, son héroes; son la excepción y no la regla, están en contradicción con la raza de la que han surgido”. El paso del tiempo ha demostrado que en las palabras anteriores no hay lamento sino afirmación de fe, conciencia de que el poeta, como dijo el otro joven clásico, debe ser la mala conciencia de su tiempo, y que el destino de quien ya vive en el futuro es ser rechazado en el instante en que se atreve a explorar la tierra virgen. El México de los Contemporáneos fue el México de la Revolución. Pero su México es el nuestro, el México invisible pero invencible de este 19 de junio del año 2003 en que Ramón López Velarde dice “presente” sin levantar la voz, satisfecho de sus siempre jóvenes discípulos, mientras el canalla efímero y el gesticulador eterno intentan escribir con minúscula el nombre de la patria.
Los Contemporáneos pudieron haberse resignado a sus primeros y merecidos laureles, acogerse a la tutela del Estado, cambiar su pluma por prebendas. Algunas veces lo hicieron, pero mantuvieron intacta la pasión por la única pasión que no transige. Prefirieron emprender la otra navegación una vez que el tedio invadía la momentánea gloria de la aventura cumplida. Owen renuncia a una carrera de primer nivel en el servicio exterior para ser fiel a la poesía, a la militancia política y al azar; Torres Bodet y Gorostiza renuncian al puro ejercicio de la poesía para servir con otras armas a México; Ortiz de Montellano renuncia al prestigio de la primera persona para convertirse en capitán y grumete de la nave; Cuesta renuncia a la vida para saber —y hacernos saber— cuáles son sus límites; Pellicer renuncia a ser Contemporáneo para buscar su forma de decir. Para todos, un camino quedaba, que daba al puerto donde comienza la imprudente navegación o donde contemplamos pasivamente la partida. Eligieron el primer camino. A veces regresaron; otras, naufragaron. Pero a lo largo del viaje arrojaron mensajes que aún provocan en nosotros las tormentas que les dieron origen. Las palabras con las cuales termina este retrato de los Contemporáneos fueron escritas por uno de ellos, pero las comparten todos sus compañeros de aventura: “Un poco de humo se retorcía en cada gota de su sangre”.
Respuesta al discurso de ingreso de Vicente Quirarte
Universitario a carta cabal, Vicente Quirarte ha sido siempre, desde su inicial contacto con las actividades culturales, una persona dedicada a la amistad constante con la página escrita. Su inclinación por la literatura, sostenida en un amplio conocimiento de los diversos géneros, lo indujo tempranamente hacia el afán de reducir a palabras la intensidad de sus emociones. A partir del primer libro,Teatro sobre el viento armado, impreso en 1979, la vocación se avivó hasta convertir el ejercicio literario en el acto definitorio de su vida. Dedicar las horas de vigilia a la práctica del ensayo, al placer de la narración, al cálculo del teatro y a la magia de la poesía —siempre con acierto, nunca con desánimo— le confirió los méritos propicios para participar, desde hoy, en las tareas de la Academia Mexicana de la Lengua.
Nacido en la capital del país en 1954, vecino siempre de su ciudad natal, tras de cumplir los estudios juveniles encontró a tiempo, en las aulas universitarias, el sitio adecuado para fortalecer la intención de sus propósitos. Confiesa que la Universidad es la “casa grande” a la que debe todo y donde maestros y amigos alentaron su afecto por la lengua y la poesía.
También nos ha hecho saber que en la poesía descubrió “algunos de los instantes más altos” de su vida y que, junto con el amor, conforma la plena justificación de haber llegado a este valle de lágrimas donde no todo es regalo y armonía.
Ante el temor a la soledad, frente al desafío de una realidad adversa, Vicente Quirarte advierte que la poesía es una posible y probable salvación. Descender hacia el interior de la conciencia, recoger las vivencias primeras, y luego transformarlas en palabras, que habrán de ser reconocidas por nuestros prójimos, es acaso una de las más sutiles muestras de la percepción. Es el descubrimiento del universo oculto que todos presentimos. El poeta, a fin de cuentas, solo dispone sobre la mesa un poco de ese latido profundo, algo de lo que todos conservamos en el “espejo oscuro” del alma. Porque en el ámbito del poema prevalecen el sabor del misterio, la alegría solidaria, la iluminación del lenguaje y la rebeldía y mansedumbre del espíritu. “La poesía —acaba de expresar Vicente Quirarte— es la lengua situada entre el cielo y el abismo, y el poeta es un ser útil solo si su lealtad y servicio a las palabras lo llevan a decir de otro modo lo mismo y a compartir con el prójimo las epifanías que le es dado descifrar”.
En otro campo de las letras, la crítica literaria, Vicente Quirarte ha llevado a cabo atinadas investigaciones y ha contribuido con juicios certeros que nos ayudan a apreciar, en profundidad, el brote y el desarrollo de algunos de los poetas que más admiramos. Esas opiniones se recogen, entre otros libros, en El azogue y la granada: Gilberto Owen en su discurso amoroso, Peces del aire altísimo, Perderse para reencontrarse: Bitácora de Contemporáneos, Elogio de la calle: Biografía literaria de la ciudad de México. La multiplicidad de datos y la oportuna exposición de los textos aclaran nuestro conocimiento de ciertos instantes claves de las letras mexicanas, particularmente los que atañen a Owen, Villaurrutia y Pellicer.
En el discurso que hemos escuchado, la interpretación crítica de Vicente Quirarte se expresa inteligentemente y se da la mano con el destello que suele suscitar la obra de Carlos Pellicer. “Vanguardista y clásico, desmesurado y amante de la forma, dionisiaco y apolíneo, cifró su búsqueda en la alegría, no como negación de la amargura sino como creencia en los principios regeneradores de la vida”. Era el poeta insólito. Mientras sus compañeros de aventura literaria nadaban hacia el fondo oscuro de la conciencia, Pellicer tendía el vuelo hacia el relámpago del ser. Prefirió, más que el orden, la emoción; más que el giro reflexivo, la desmesura de la palabra, y más que la prudencia, la irrupción en el incendio. Así, su personalidad se singulariza por la belleza desandada que colma de asombro sus escritos.
Y así nos lo hace ver el nuevo académico al considerar las características de cada uno de los escritores de aquella generación, la generación de Contemporáneos. Familia de “niños terribles”, de “precoces creadores, de sublimes trágicos, de la nota altisonante y del lamento estéril”, todos ellos amos y señores de la palabra lírica. Además de remozar una etapa literaria, iniciaron maneras distintas de considerar las formas y de acercarse a ellas armados con otros conceptos del tiempo y del espacio. Ardua fue la batalla que libraron frente al imperio de los lugares comunes, contra lo consabido y lo perezosamente tradicional. Denodada, afirma Vicente Quirarte, fue la preocupación por “remontar la corriente y recuperar, para los significados, mejores significantes”. Es decir, para cambiar el lenguaje entonces predominante en la poesía nacional.
Más debería decir acerca de Vicente Quirarte y su notable obra. Pero por ahora me basta con rematar la faena afirmando que su presencia, al cubrir el sitial que correspondió a Carlos Pellicer, llega con señalados méritos a honrar a nuestra institución. Es bienvenido.

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua