
Multimedia
Ceremonia de ingreso de don Agustín Yáñez
Presídium
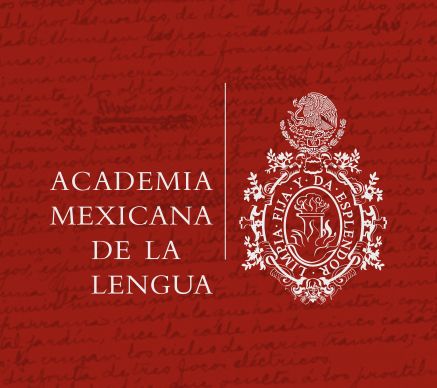
Discurso de ingreso:
La enseñanza de la retórica
Al honor de agregarme a su número, la Academia Mexicana añade la distinción de trasladarse a la capital de Jalisco para celebrar la ceremonia de mi recepción.
Obra en uno y otro acuerdo, no ningún mérito personal, sino la suma de méritos que Jalisco ha labrado a lo largo de la historia, con inquebrantable tesón. Por tanto, el acto que nos congrega es, en sentido radical, un homenaje a la Entidad y a la memoria de sus hijos preclaros, en particular a la de aquellos jaliscienses que pertenecieron a la Academia y que, con sorprendente unanimidad, son figuras torales de las letras mexicanas: don José María Vigil y don José López Portillo y Rojas, directores de la Academia, don Luis Gutiérrez Otero, don Manuel Puga y Acal, don Victoriano Salado Álvarez y don Enrique González Martínez; el coro de sus nombres abre abismos de solemne silencio, y encima flota el espíritu, siempre poderoso, de Jalisco, difundiendo la esencia inconfundible de Guadalajara, madre y maestra de aquellos ingenios, pues aun cuando sólo uno, Salado Álvarez, no vio la luz primera en esta ciudad, sino en Teocaltiche, a Guadalajara debió su formación; en Guadalajara bebió, según sus propias palabras, ese “algo material, telúrico, que radica en el aire, en la luz, en el aspecto de la tierra árida, que comunica no sé qué sensación de paz, de tranquilidad y de placer, y que se adentra en el ánimo y de él se adueña sin consentir que esa imagen la borre otra alguna”; de Guadalajara, en fin, salió, como todos los otros varones a quienes ahora evocamos, en plena madurez, troquelado el carácter por la enérgica influencia tapatía que, son también palabras de don Victoriano en sus Memorias, “nadie puede atajar, aunque lo pretenda”.
Los años de aprendizaje al amparo magisterial de Guadalajara se hallan regidos por una constante que se repite hasta nuestros días; la podernos observar en el medio siglo que corre de la promoción de Vigil a la emigración de González Martínez; dos características se destacan: afinidades electivas que conducen a la formación de grupos y aparición de publicaciones como medios expresivos de las inquietudes peculiares a cada generación, en serie ininterrumpida, que son parte capital del patrimonio y la tradición jalisciense. Vigil nos entrega detalles relativos a la manera como se han integrado esos grupos, que luego han dejado considerable huella en el proceso de la cultura nacional; oigámoslo: “A principios de 1849, varios jóvenes, impulsados por una inspiración espontánea, sin maestros que seguir, sin ejemplos que imitar, se reunieron y fundaron bajo el bello y significativo nombre de La Esperanza, una sociedad literaria, que por varios años duró, siendo un modelo de perseverancia…; reunión de amigos, de hermanos, mejor dicho”; su revista llevó el nombre del grupo. A la Esperanza sucedió La Falange de Estudio y su órgano periodístico se llamó El Ensayo Literario; el mismo grupo publicó más tarde la revista semanal Aurora Poética de Jalisco. La Revolución de Ayutla, primero; la Reforma y la Intervención después, llevaron a Vigil y a sus compañeros a. otros campos del periodismo, lo cual también es una nota común en la historia de los grupos literarios de Jalisco. La Alianza Literaria, La Aurora Literaria, La República Literaria son las revistas guadalajarenses en que López Portillo y Puga y Acal se desenvuelven literariamente: Salado Álvarez hace su aparición en La República, cuya dirección le fue confiada en los últimos tiempos en que se publicó tan importante revista, fruto de un círculo de amigos que se reunían en la librería de don Eusebio Sánchez; a ellos y ligados con algunos de ellos vino a suceder la promoción en que figura González Martínez, promoción que publicó la revista Flor de Lis al año siguiente de aquel en que don Enrique había salido a ejercer la medicina en Sinaloa; recordemos cómo el gran poeta evoca en la parte de sus memorias intitulada El Hombre del Buho-Misterio de una vocación, el ambiente de su ciudad natal y la semblanza de sus compañeros: “Comencé a escribir desde muy niño. El ambiente de mi casa despertó y fomentó mi vocación... Comencé a publicar en periódicos de mi tierra poemas y prosas, que naturalmente nadie me pagaba. Recuerdo unos sonetos: Estaciones y varias traducciones poéticas del francés y del inglés. Pero mis ocupaciones literarias principales eran las lecturas y el trato constante con muchachos aficionados a las letras como yo… Las conversaciones con los amigos, salvo las naturales de la juventud, versaban sobre nuestras propias impresiones literarias. El comentario de cuanto leíamos era tema obligado, y el espíritu crítico empezó a desarrollarse en mí especialmente a propósito de lo que yo escribía, lo cual me produjo un descontento que me inclinaba a la esterilidad... Guadalajara era en aquellos años una ciudad limpia, sencilla y clara, con un provincianismo del mejor tono y con un ambiente de cultura digno de su historia y de su abolengo... Si Monterrey es Marta, Guadalajara es María, la noble gracia contemplativa, la que escucha y comprende”.
Con las promociones literarias de Jalisco y sus revistas, van ligados los nombres de instituciones y sitios coadyuvantes a la formación del clima espiritual que traté de describir hace tiempo. El Liceo de Varones, las Escuelas de Jurisprudencia y Medicina, el Seminario; la Biblioteca del Estado, que desde su organización por Vigil ha sido centro de sucesivas generaciones; las librerías de Sánchez, de Moya, de Fortino Jaime, de Font; las imprentas de Dionisio Rodríguez, de Camarena, de Navarro, de Narciso Parga, de Pérez Verdía y Ladrón de Guevara, las de Ancira y de García, que hicieron respectivamente las primeras ediciones De mi cosecha y De autos, de Salado Álvarez; el Teatro Degollado, escenario de los discursos cívicos de Vigil en los días de la Reforma y la Intervención; este foro, en que vi por primera vez a González Martínez cuando vino invitado para participar en el homenaje de Jalisco a la memoria de Amado Nervo; y nuestros jardines, y nuestras calles, y nuestros patios, que alientan en las páginas de aquellos escritores, cuyos años de aprendizaje se trasuntan en recuerdos de mi propia mocedad.
Los días de hablar a solas por las calles tras largas estancias en la Biblioteca Pública o después de asistir a representaciones dramáticas o conciertos en el Teatro Degollado; los mil y un estímulos de la luz, del aire cálido y resonante, de la claridad del ambiente y, ante todo, el eterno femenino de la ciudad, para encerrarse en casa y escribir sobre lo divino y lo humano; angustias de no alcanzar la expresión de lo inefable; desfallecimientos en la larga paciencia; necesidad de comunicar zozobras y esperanzas; paulatino establecimiento de amistades literarias; mutuas emulaciones; sueños; proyectos; primer ingreso a una imprenta; perfume de tinta y papel; primera emoción de pruebas por corregir, del formato imaginado que al fin impreso se contempla con prolongada morosidad. No, ninguna de estas vivencias, tapatías para mí, pueden callar su timbre de homenaje a la maternidad y maestría de Guadalajara.
Ni la justicia, norma invariable de mi conducta, me permite olvidar, al recibir los honores de la Academia, los nombres de amigos muertos cuya camaradería y crítica fueron mi mejor escuela; unidos en los gozosos años de iniciación literaria, cuando levantamos la Bandera de Provincias para prolongar a nuestro cargo la tradición de las letras regionales y para dar medio de expresión a cuantos en los distintos Estados de la. República padecían inquietudes comunes a las nuestras, unidos estamos en la hora solemne que aquí nos congrega: el primero en morir, de nuestro grupo, fue José Guadalupe Cardona Vera; lo siguió a pocos años Alfonso Gutiérrez Hermosillo, quien pudo legar una obra considerable, que le ha dado sitio de distinción en la historia de las letras mexicanas; mayores que nosotros, pero ligados a. nuestras empresas, Manuel Martínez Valadez, Enrique Díaz de León e Ixca Farías influyeron y contribuyeron al desenvolvimiento del grupo, con sentimiento fraternal.
Séame permitido recordar también a un personaje imaginario. Mónico Delgadillo, que pretendía ser compendio de nuestra común sensibilidad en esos días de adolescencia, bajo la sombra de Guadalajara, y de cuyos informales apuntes he recordado en estos últimos tiempos unas premonitorias palabras: “El sentido político es género de sentimiento artístico. Intuición superior: no adivinación o tanteo, Fantasía, equilibrio, disciplina, oficio de larga paciencia. Sí, la realidad; pero en la misma dosis que en el arte. Como trampolín, como materia de alquimia. La genuina política es hermana o prima carnal de la utopía”.
No haya cuidado. No seguiremos el devenir ele las generaciones literarias de Jalisco en su esencia política, bien se trate de otra característica constante. Ni el tema de mi disertación académica será otro que aquel al que, siguiendo las huellas de Vigil, de Salado Álvarez y de González Martínez en la docencia de la Escuela Nacional Preparatoria, consagré muchos años de mi vida, tratando de convencer acerca de la necesidad de la enseñanza literaria y de los métodos adecuados, habida cuenta del estado que guarda la economía de la educación. Padecen nuestras escuelas una sensible penuria de estudios literarios que ciertamente responden a un enrarecimiento general del ambiente y suele tener como fórmula esta expresión —no en modo de pregunta, sino de afirmación peyorativa—: para qué sirve la literatura. En los planes de estudios predominan las disciplinas aplicadas, de interés inmediato; hasta el idioma se imparte con finalidades comerciales; las ciencias del espíritu, las actividades rigurosamente culturales, han venido siendo desplazadas por las ciencias naturales, por las actividades de aprovechamiento mercantil; se ignora o se aparenta ignorar, que la técnica, las artes útiles, las ciencias experimentales, requieren una maciza fundamentación teorética, y que las desdeñadas disciplinas han de ser el punto de partida que asegure éxito en el aprovechamiento de los conocimientos empíricos.
¿Para qué sirve la literatura a una época hedonista y a gentes poseídas por febril utilitarismo? Esta vez sí en modo de problema, repitamos la pregunta e intentemos contestarla.
Desde luego surgen tres motivos que fijan la importancia de la literatura en la economía de la educación y precisan el objetivo y métodos de esta disciplina en el concierto de los planes de estudio. Tales motivos son: la influencia educativa sobre la sensibilidad; la ampliación y afinamiento de la conciencia histórica; la exactitud, variedad y riqueza del idioma, como instrumento de expresión.
Al hedonista, menos que a nadie, escapa la importancia humana de la sensibilidad y, en consecuencia, la importancia de la educación estética dentro de un concepto de humanismo exacto e integral. Parte de la desorientación que conturba al mundo, se debe al conflicto entre la tendencia hedonista moderna y el descuido de la cultura estética: señálase una ruta, un ambiente de vida, pero no se enseña el mejor y más preciso modo de realización, que no sólo alcance, sino supere aquel programa; el hedonismo no es sensualismo y por ello se inconforma la naturaleza humana y grosera; el sensualismo del vivir ha de transmutarse y sublimarse en una sensibilidad perfecta y ágil, como en el auténtico programa de Epicuro, el gran calumniado.
La literatura es la disciplina cultural más apta para educar la sensibilidad, porque utiliza el patrimonio común de los hombres, el signo seguro de toda posible intercomunicación: la palabra. Individuos de épocas y de grupos sociales diversos podrán atribuir valor simbólico distinto a un gesto, a un uso, a un sonido, a un color, a una línea; sin embargo, nunca se modificará la relación estricta entre la idea y la palabra: esto hace posible la gramática general y, en consecuencia, la intelección humana, cualquiera sea el organismo idiomático que un hombre remoto se proponga traducir. Con la palabra, la literatura tiene fácil, mejor diríamos natural acceso en la conciencia: es el certero instrumento, que sin violencia, con el procedimiento, puede limar la sensibilidad; en cambio, la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, la danza… pueden tropezar con sordera y ceguera espirituales frente a la materia que utilizan, o ser signos equívocos, ante los que se resistan determinados individuos y que supongan previa labor desbrozadora. Tal es la excelencia de la palabra, como signo sensible de belleza, y esto define la naturaleza del arte literario.
Si sólo sirviera para el afinamiento ele la sensibilidad, por contacto inmediato con las mejores sensibilidades de la historia, ya estaría plenamente justificada la importancia y necesidad de la literatura en todo programa de educación, aun tratándose de finalidades estrechas o de especialidades muy concretas: más éxito obtendrá el biólogo secuestrado en su laboratorio, el matemático y el astrónomo abstraídos en sus gabinetes; el médico y el abogado atraídos da aquí a allá, sin descanso; el ingeniero desterrado en áridas regiones; el contador o el mecanógrafo... si cada uno de ellos y todos han educado su sensibilidad y la tienen dispuesta a esos atisbos que engrandecen la vida y allanan el quehacer cotidiano; no se trata sólo de éxitos o satisfacciones en cuanto a la vida de relación, o entendidos como distracciones al margen del trabajo habitual; afirmamos el éxito en las diversas profesiones, por limitadas y rutinarias que se supongan; con efecto, por la finura de la sensibilidad, y procediendo auténticamente como artistas, muchas veces bajo la influencia de alguna lectura, de algún recuerdo literario, es como los sabios han tocado la puerta de los grandes descubrimientos: y aun no es aventurado decir que no ha habido progreso en la historia cuando se atraviesa por épocas de sensibilidad atrofiada; inteligencia sin sensibilidad es divorcio que no registra el catálogo de los genios, porque equivale a muerta erudición, sin impulso creador. Compárese a Galileo, a Newton, a Copérnico, a Pasteur, con los laboratoristas eruditos, con los maestros carentes de sensibilidad, y habrá de registrarse igual diferencia que entre lo vivo y lo pintado, entre el dinamismo creador de la vida, y el estatismo conservador de los museos; y en el polo opuesto, arriba apuntado: compárese a un comerciante, a un artesano, a un mecanógrafo dotado de sensibilidad cultivada, con otras gentes de igual oficio, carentes de esa cultura, y se advertirá cuán justamente distinguimos con la designación de hombre culto, al que ha refinado, más que su inteligencia, su sensibilidad.
Pero no sólo como proceso educativo de carácter estético vale la literatura, sino también como eficaz medio para ampliar, depurar y enriquecer la conciencia histórica; porque es en la malla de la obra literaria, en donde quedan presos, vivientes, eternos, los grandes momentos y gestos del devenir humano; en cambio, el documento, la ficha del erudito que registra sin sentir, sin crear —dimensión de lo poético, de lo estrictamente literario— diseca los hechos de la historia, hasta hacerlos dudosos, ajenos a toda proyección sentimental del clima que era la condición precisa de la vida.
La obra literaria posee el secreto para conservar el clima de la historia y proyectarlo, a iguales temperaturas, con pareja luz y animación idéntica, sobre el porvenir, sobre la conciencia y la emoción de los hombres futuros. La historia de Grecia, en su etapa semidivina, se reconstruye prodigiosamente en Homero y en Hesíodo, en Esquilo y en Sófocles; Eurípides y Aristófanes transmiten, contra toda resistencia, las pasiones humanas de aquel pueblo, y es Platón quien más cabalmente nos entrega, reconstruido en el cotidiano milagro de su lectura, el “ethos” de aquel pueblo, paradigma de pueblos.
Bien podrían extraviarse todos los documentos históricos relativos a la Edad Media: si la Divina Comedia se salvara, seguiría patente a nuestra abismada devoción el alma del medioevo con sus luchas entre el espíritu y la carne, sus arrobos místicos y sus crueldades abominables. Cuando un cataclismo arrase nuestra civilización y de él logren escapar dos o tres obras representativas, sean quizá el Fausto, de Goethe —paladín de la Alemania eterna, de la auténtica, que es expresión y no represión de altos valores humanos—, o La Montaña Mágica, de Mann, los pósteros compadecerán las aspiraciones y angustias de nuestro tiempo; reconstruirán, con fiel ritmo, el pulso de nuestra vida; consentirán, al unísono, estas inquietudes que nos exaltan y prestan sentido a nuestro devenir.
Enseñar literatura es, por tanto, introducir a la conciencia en el pasado, por la puerta más ancha y de mayores perspectivas, por el camino que nos lleva al detalle mínimo, que suele ser, sin embargo, el más revelador: un ademán, una palabra, insignificantes en apariencia, que explican mejor el carácter de un héroe, de un acontecimiento, de una época, inaccesible de otra manera a nuestras inteligencias y a nuestra sensibilidad, aun cuando sobre ellos enfoquen sus luces la estadística, la geografía y la historia al modo erudito.
¿Qué otra cosa sino obras literarias, primariamente, son las mejores historias que nos lega la accesión de los siglos? Y ¿qué, sino artistas, fundamentalmente, han sido los mayores historiógrafos de la humanidad? En lo perecedero, el arte encuentra y fija los caracteres de eternidad. El artista recrea lo fugaz, tornándolo inmarcesible. A este propósito, resulta concluyen-te el discurso del polígrafo español Marcelino Menéndez y Pelayo, sobre La Historia como obra artística, cuyas son las siguientes aseveraciones: “Ninguna de las obras más altas de la poesía humana ha nacido de voluntariedad o caprichos del artista, descoso de mostrar en sus héroes el empuje de una personalidad libre, sino que todas ellas, al épicas como dramáticas, han recibido su jugo y su vitalidad de la Historia. De donde se infiere que, lejos de ser la Historia prosaica por su índole, es la afirmación y realización más brillante de toda poesía actual y posible. No es, en verdad, la Historia obra puramente artística, como lo son la poesía o la música o las creaciones plásticas; pero son tantos y tales los elementos estéticos que contiene y admite, que obligan, en mi entender, a ponerla en jerarquía superior a la misma oratoria, encadenada casi siempre por un fin útil e inmediato, extraño a la finalidad del arte libre. Igual realidad tienen a los ojos del espíritu el héroe real y el imaginado, Carlomagno o Don Quijote, Temístocles o Hamlet. Y en los personajes que son a la vez históricos y poéticos, v. gr.: el Cid y todos los protagonistas de cantares épicos, de tal manera se confunden los caracteres de la realidad histórica con los de la realidad legendaria, que de unos y otros viene a resultar un concepto o noción única en nuestra mente, sin que sea posible, sino con laboriosísimo esfuerzo intelectual, imaginarnos al Campeador reducido a la sequedad de los datos de las crónicas latinas y arábigas, y fuera del pedestal en que le colocó la epopeya castellana”.
Manzoni había afirmado algo semejante en su Carta sobre las unidades dramáticas: “Las causas históricas de una acción son esencialmente las más dramáticas y las más interesantes: cuanto más conformes sean los hechos con la verdad material, tendrán en más alto grado el carácter de verdad poética”.
Un ejemplo tan vivo y tan nuestro, como la Crónica de la Conquista de México por Bernal Díaz del Castillo, confirmará la exactitud de la tesis precedente: porque entre el variado número de las historias relativas a aquel suceso, el libro de Bernal destaca, señero, su cualidad estética y es, al mismo tiempo, la epopeya fundamental de nuestras letras, el relato más expresivo de las hazañas que tuvieron por fruto una nueva nación; si Bernal logra abrirnos el alma de conquistadores y conquistados, introducirnos con milagroso verismo en el azar de aquellas vidas, pasearnos y situarnos con fidelidad cinematográfica en el escenario de la gesta, seguir paso a paso hasta hacernos apasionados partícipes de aquellas vicisitudes, es en gracia de su fuerza poética, de que carecen los simples narradores de hechos. Por eso la historia de la literatura recoge y explica a los grandes historiadores y cronistas como autores de obras que caen específicamente bajo su jurisdicción, y al lado de Píndaro estudia a Herodoto; al lado de Horacio, estudia a Tácito.
Pero tampoco sería completa y profunda la cultura histórica, sobre todo en esos aspectos recónditos y definitivos del alma pretérita de los pueblos y gentes, si faltase la consideración del fenómeno literario, quintaesencia del proceso histórico.
Hace poco, en el homenaje de la Universidad de Buenos Aires a la memoria de Descartes, con motivo del tricentenario del Discurso del Método, afirmaba uno de los concurrentes, Jacinto Cuccaro, en estudio comparativo entre Descartes y Vico, que la gran falla del cartesianismo es su falta de sentido histórico y otro de los colaboradores, en el mismo homenaje, Patricio Grau, en su ensayo El problema de Descartes y la experiencia, asienta que a la filosofía del gran francés “le falta el gran vuelo espiritual, el sentido de la totalidad cósmica, el gran miedo y el gran coraje”. En efecto, toda auténtica cultura, todo pensamiento fecundo y acabado, han de contar con un fino y profundo sentimiento histórico. Y ya hemos visto que éste no se alcanza por modo integral, si descuida recorrer el seguro camino de la literatura.
Urge renovar esta disciplina en nuestras escuelas. No es vana actividad: antes, sin ella., nuestra cultura será manca y paralítica; adolecerá la falta de agilidad espiritual, indispensable a toda aspiración de altura.
La literatura debe ser el coronamiento de las disciplinas filológicas, ya entendida como suprema expresión lingüística y modelo del mejor decir, ya como reflexión y ejercicio sobre la técnica artística de la obra literaria. Con esto llegamos al tema proceloso de la Retórica.
Y bien: la Retórica es asignatura de capital importancia en las escuelas, pese a la maraña de prejuicios que la envuelven. Es más: un plan de estudios será incompleto si sólo se conforma con incluir los estudios gramaticales, y éstos resultarán insuficientes si no se prolongan y apoyan en la Retórica.
Los prejuicios y oposición contra la Retórica son explicables en cuanto proceden del abuso y estrechez contra pedagogías que impusieron esta asignatura con un sentido de rutina ineficaz, dogmática exhausta; y porque confundían la enseñanza de la Literatura con la enseñanza de recetarios inertes, la creación de la obra con la reflexión de segundo grado, el genio poético y la técnica adecuada; de este modo, la Retórica se sobreponía a los otros aspectos de la Literatura e impedía lo fundamental: la contemplación directa, profunda, amorosa y liberal de la obra; el goce de los valores estéticos; la familiaridad con los mayores espíritus de la poesía; todo se redujo a lo superficial; a la obediencia de normas inflexibles que, por otra parte, la historia de la Literatura se encarga de desmentir a cada paso. Buena parte del recelo contra la Retórica se debe a los románticos cuya manera de entender la vida aún nos conturba; pero en su desprecio por la Retórica, los románticos ponían en juego su instinto de anarquistas: y el arte es rigor, disciplina, armonía, depuración.
No hablamos, no, de la Retórica al modo de los dóminos neoclásicos, ni querernos rescatarla como muerta rutina que impida llegar a las obras y al corazón de los poetas; pero tampoco aceptarnos la anarquía romántica, y contra ella precisamente abogamos por la restauración de la disciplina, cuidando de no confundir el genio creador y sus estrictas libertades, con el método liberalmente escogido para la creación; el estudio de esto último es el objeto de la Retórica, ineludible preámbulo de la Literatura.
El abuso que significó enseñar en las escuelas sólo preceptiva, condujo, por reacción, a otro extremo: convertir la clase de Literatura en un recorrido histórico, anecdótico, casi siempre atropellado y superficial, en el que tampoco se da lugar a la serena y profunda consideración de las obras, contentándose con acumular fechas, nombres y circunstancias personales. De este modo, tan infecundo como fue el aprendizaje dogmático y teórico de los; preceptos, lo es la reducción de la asignatura a una clase de historia literaria. Ambas metodologías son parciales, incompletas e insuficientes.
Cierta es la necesidad de desarrollar el estudio conforme a un plan histórico; pero, por una parte, este proceso requiere una introducción, y por otra, necesita constantes explicitaciones y análisis técnicos sobre la producción literaria, y esto sin estrechez de criterio, sin dogmas sobre las características forzosas de los géneros, de los metros, de las figuras, antes manteniendo amplitud de visión para explicar diferencias y modificaciones introducidas en el devenir ascendente de la historia. Sólo así podrá entenderse qué es la tragedia. y por qué los Diálogos del bienamado Platón difieren del género dramático; por qué la evolución de la lírica es, en cierto modo, la evolución de la metáfora; y tampoco repugnará, como a los antiguos retóricos choca, toda innovación revolucionaria, todo “modernismo”, sino que el flexible concepto de la nueva preceptiva estará en capacidad de aceptar, explicar y gozar la belleza en moldes renovados.
Restaurado el exacto perfil de la Retórica, deslindado su campo operativo, hallamos que su enseñanza es el necesario complemento y la prolongación de los estudios gramaticales; pondrá de manifiesto los modos de “hacer” en los grandes autores en las obras culminantes de la Literatura; buscará que la elocución, sobre ser propia, pura y correcta, sea elegante y bella; ayudará con variadísimos análisis de los mejores estilos, a encontrar el propio estilo que es la cifra suprema de la personalidad. Por esto decíamos al principio que la Retórica —bien entendida y practicada—, es asignatura capital en las escuelas y sin ella serán incompletos e insuficientes los estudios gramaticales, Con la Retórica, introducción y aplicación, la Literatura alcanza una finalidad utilitarista que se conjuga con las otras finalidades: educación estética, afinamiento del sentido histórico, asignadas a esta disciplina.
Por último, y contra los reacios a incluir la Retórica en los programas de Literatura, imaginemos qué sería este curso cuando el maestro explicara la naturaleza formal del gongorismo, despreocupándose de enseñar lo que es la metáfora; o cuando analizara la renovación lírica introducida por Garcilaso y Roscón, sin cuidarse de que antes los alumnos sepan cuáles son los elementos constitutivos del verso, qué es un endecasílabo, qué es un soneto, o si desdeñara establecer una clara y amplia diferenciación entre poesía lírica y poesía épica; entre una elegía y una arenga. Lo que entonces sucede, es lo que vemos con frecuencia en ciertas clases de Literatura: un confuso recorrido onomástico y cronológico que algunas veces culmina en lecturas de párrafos “selectos” y llega a ser tan ineficaz e intrascendente, como lo era el mecánico aprendizaje de las normas retóricas, si acaso con algún ejemplo desarticulado, mutilado, que no tenía relación, ni daba idea sobre el carácter total de la obra; que tampoco dejaba en el alumno otra huella que la del hastío y el secreto principio de la aversión contra la Literatura.
Lo vio así con su esencial claridad, en lo antiguo, Platón (el diálogo Georgias o de la Retórica) y en nuestros días Paul Valéry (Introducción a la Poética), quien ha escrito: “No se concebiría que a la Historia de la pintura o a la de las matemáticas (por ejemplo) no las precediese un conocimiento bien profundo de estas disciplinas y de sus propias respectivas técnicas. Pero la Literatura, a causa de su aparente facilidad de producción (dado que tiene por substancias y por instrumento el lenguaje de todos, y puesto que sólo combina ideas no especialmente elaboradas), parece que puede prescindir, para ser practicada y gustada, de toda particular preparación... No era este el sentir de los antiguos, ni el de nuestros más ilustres autores... El abandono de la Retórica es lamentable... El arte literario, derivado del lenguaje y del que el lenguaje, a su vez, se afecta, es entre todas las artes, aquel en que la convención representa el mayor papel... Su estudio, concebido así, es evidentemente de los más difíciles de asumir y, sobre todo, de ordenar, porque, en el fondo, no es más que un análisis del espíritu dirigido en una intención particular y porque en el espíritu mismo no hay orden: lo encuentra o lo pone en las cosas; no lo encuentra en sí para imponérselo a sí mismo y para que rebase en fecundidad su 'desorden', incesantemente renovado”. Dejará, así, de ser la Retórica, como en la sorna que Platón pone en boca de Sócrates, contra Georgias, Polo, y Gallicles (diálogo citado), una rutina que aderece la elocuencia y la adulación, semejante a la culinaria que conoce los secretos para agradar el paladar.
Al contrario, restaurémosle su complexión, participante en las mejores disciplinas del espíritu. Y volvamos a ella, sin prejuicios, seguros de su eficacia educativa. Deslindada la finalidad de la Literatura como materia de enseñanza y habiéndose reflexionado extensamente sobre su eficacia en la educación de la sensibilidad, en el afinamiento y riqueza de la conciencia histórica, en la depuración y embellecimiento del idioma, estos tres objetivos determinan otros tantos aspectos de la pedagogía literaria, a saber: la estética, la historia crítica y la retórica. El curso de la Literatura debe comprender las tres materias: pero habrá de sustentar tan estrechamente los temas correspondientes, de modo que el alumno sólo advierta la transición de asuntos, cuando necesite complementarlos entre sí; por ejemplo, surgirá el tema del concepto estético de los griegos al considerar la obra de Homero: de ella también se derivarán las consideraciones relativas a la historia, al estado social, económico y cultural del pueblo, a su vida política, etc., cuestiones que enmarcarán el fenómeno literario y mutuamente se explicarán con amplitud; menester será hablar, entonces, de las características de la epopeya, y así aparecerá, como noción viva e inmediata, la información de carácter retórico. O bien, cuando se habla del desenvolvimiento de la poesía lírica, vendrá a cuento discurrir sobre sus posibilidades estéticas, sobre la factura de las metáforas, de las imágenes, del verso.
La actividad central, determinante del programa (no exclusiva), debe ser el estudio histórico-crítico de la Literatura, que puede desarrollarse en forma sintética o monográfica; este último es el método aconsejable para cursos elementales; en los cursos intermedios es conveniente y rinde magníficos resultados, combinar ambos sistemas. Así en la enseñanza secundaria y sobre todo en la Preparatoria. El programa puede disponerse así: dos trimestres del curso acometerán el estudio sistemático, panorámico: bien sea por sucesión cronológica, de lo más antiguo a lo moderno; bien por géneros: la epopeya, la novela, el teatro, la lírica, y en este último caso, demarcando épocas o pueblos; el teatro en Grecia; la poesía lírica en la Edad Media; la epopeya neoclásica; el romance en México; en estos dos trimestres, el alumno obtendrá una visión general del proceso de la Literatura; el último trimestre del curso se utilizará para el estudio analítico de una época, de un autor o de un libro, con el propósito de enseñar a los alumnos cómo deben realizar una investigación seria sobre el fenómeno literario en sus diversos aspectos: estéticos, formales, sociales, etc.
Paralelamente a la historia crítica, sin forzar la oportunidad, sino como corolarios o como nociones indispensables de aclaración, se suscitarán las cuestiones estéticas y retóricas que el tema sugiera y requiera.
A seguida, se proponen algunas fórmulas que podría asumir el programa de la asignatura, incluyendo la triple dirección que acaba de ser expuesta. Si se trata de un curso de Literatura General y se prefiere la sistematización cronológica, el programa, en cuanto se refiera a la Literatura Griega, podría formularse en esta parte, así: El “ethos” griego. Condiciones geográficas y etnográficas de Grecia. Condiciones económicas y políticas. La expresión artística de la realidad. La expresión literaria. Época mítica: poesía épica: sus características, sus elementos históricos e ideales. Sus mejores formas en la literatura de Grecia. Formación, desarrollo y características de la poesía lírica: sus diversas especies en Grecia y su enlace con la vida de aquel pueblo. Formación, desarrollo y característica de la poesía dramática: su significación religiosa y nacional; sus elementos constitutivos; sus grandes representantes. Literatura didáctica, desde el punto de vista de la belleza en ella realizada; la filosofía, la oratoria, la historia. El período de decadencia de la Literatura Griega. Influencia posterior de esta Literatura y su permanente significación...
Si se prefiere la sistematización genérica, el programa podría formularse en lo relativo a la poesía épica, de esta manera: Qué es la poesía épica y cuándo aparece. Formas de la poesía épica. La epopeya: sus condiciones de contenido y ferina; concepto de la epopeya clásica occidental y diferenciación con respecto a la epopeya oriental; las epopeyas medievales y neoclásicas, entre sí comparadas; el espíritu de la época y las situaciones de los grupos sociales a través de la epopeya; lo histórico y lo maravilloso en la epopeya; sublimaciones y deformaciones realizadas por la poesía épica. Epopeya y novela. Lenta evolución de la novela; epopeya homérica y novelas bizantinas; canciones de gesta y novelas de caballería, sentimentales, pastoriles y picarescas; la novela didáctica de los siglos XVII y XVIII; romanticismo, realismo y naturalismo; prolongación de estas tendencias en la novela poemática y en la psicológica modernas. Realidad social y novela...
De modo semejante podría procederse en la formulación de los programas para clases de Literatura Española, Hispanoamericana o Mexicana. Por ejemplo, en este último caso, el programa plantearía, en su primera parte, estas cuestiones: ¿Puede hablarse de una Literatura Mexicana? Investigación de los elementos que dan fisonomía nacional a una literatura: la expresión del hombre —pensamientos, sentimientos, voliciones, idioma propio—, y de la naturaleza —paisaje, condiciones de vida, etc. Aplicación de conceptos al caso de la Literatura Mexicana: si hay o puede haber alguna nota diferencial anterior; discusión relativa al idioma empleado por nuestra literatura y a la influencia histórica de la Literatura Española...
En todos estos ejemplos se advierte cómo quedan incluidos paralela y estrechamente conectados, los aspectos histórico-critico, estético y retórico, auxiliándose para la cabal aclaración de los puntos correspondientes, cualquiera que sea el orden adoptado para la formulación del programa.
Resta insistir en que una clase de Literatura debe, sobre todo, interesar a los alumnos y llevarlos al completo conocimiento de las obras. Discurrir teóricamente, apelando de cuando en vez a ejemplos aislados, mutilados, informes, valdría tanto como hablar de música sin oír las obras relativas a la charla. Por esto, en todo buen curso de Literatura deberá exigirse que los alumnos lean un mínimum de obras completas; formen su juicio, independientemente de ajena estimación y luego lo comparen con la opinión de críticos autorizados a fin de llegar a la depuración del gusto personal.
Entendida la Literatura como una disciplina viva, amena, indispensable fundamentalmente para la integración de la cultura, podremos salvar la decadencia de su estudio, decadencia que ha venido a ser, en nuestra realidad educativa, un círculo vicioso: no se estudia Literatura porque no hay interés por ella, y no hay interés, porque no se estudia. Los círculos viciosos han de cortarse como los nudos gordianos: por cualquier parte. De otro modo, en el caso de este problema educativo, México seguirá remitiéndose y acentuando la tosquedad, grosería e ineptitud desde los altos planos de las cosas del espíritu, hasta la esfera del trato social, producto del descuido sufrido en la educación de la sensibilidad.
Lo contrario será un alto servicio a la República.
Respuesta al discurso de ingreso de don Agustín Yáñez por Jaime Torres Bodet
La Academia parece haber querido buscar en mí, al confiarme el encargo de saludar al escritor a quien hoy recibe, a persona que —por ausente— no pudo participar ni en la sesión durante la cual don Agustín Yáñez resultó electo, ni tampoco en aquella que decidió celebrar este acto en la culta y muy mexicana ciudad de Guadalajara.
En esto —que otros señalarían como una simple coincidencia— mi amistad se complace en ver un signo de amable compensación. En efecto, las circunstancias me permiten así expresar al prosista de Archipiélago de Mujeres un aprecio que los azares de una existencia particularmente viajera no me han dado ocasión de manifestarle de viva voz.
Designado académico en una época de la vida en que los votos de sus conciudadanos eran más bien sufragios de sus lectores y no aún, como en los comicios de 1952, los de sus electores, don Agustín Yáñez entra en nuestra corporación con una calidad oficial de la que todo nos habla en este recinto.
Sin embargo, no es a esa calidad a la que deseo referirme particularmente. Porque el gobierno es responsabilidad más que jerarquía. Y lo es con mayor razón para quien —durante sus años de aprendizaje— tuvo oportunidad de estudiar las más luminosas lecciones de las letras y de la historia y sabe, como escritor, cuán deleznables serían las satisfacciones del poder si no las acompañase la adhesión del alma al deber cumplido.
Pero, si en la consideración del recipiendario eludo las referencias a sus actuales atribuciones de gobernante, no por ello dejarán de hallarse presentes en mis palabras los temas que otorgan más substancial valor a semejantes atributos: el afecto por esta ciudad de la cual es tan grato sentirse huésped, el progreso de un Estado que, como el de Jalisco, ha aportado contribución tan insigne a la cultura de la República y, desde un punto de vista más general, el destino de la provincia, que —tapatía o michoacana, veracruzana o tamaulipeca, oaxaqueña o poblana, yucateca o guanajuatense— es el destino mismo de México.
El respeto que tiene para las tradiciones espirituales de la provincia —y que comprueba con lo que podríamos llamar la distribución geográfica de sus miembros— ha inducido a nuestra Academia a no limitarse a las reuniones periódicas que efectúa en el marco capitalino. La Institución ha estado representada en diversas ceremonias desarrolladas en otras ciudades del país. Se asoció como cuerpo colegiado, el 6 de enero de 1951, en Puebla, a un homenaje póstumo al padre don Federico Escobedo. Y además de la sesión de hoy en Guadalajara, celebró otra, el 22 de agosto último en Orizaba, con el fin de rendir tributo de admiración a la memoria de don Rafael Delgado, cuyas descripciones de Pluviosilla quedarán como un espléndido testimonio del culto literario por la sensibilidad y el paisaje de la provincia de México.
De ese culto, don Agustín Yáñez no aguardó a obtener la investidura que ostenta ahora para sentirse, siempre y en todas partes, denodado mantenedor e intérprete muy asiduo. No incurriré en el error de pretender haceros su biografía. La conocéis tanto como yo. Estudiante, abogado, maestro, funcionario, conferenciante, animador universitario de grandes méritos, pocos meses separaron el día en que nuestra Academia tomó la resolución de ofrecerle una silla en sus deliberaciones, de aquel en que el Colegio Nacional lo invitó a sumar a la obra colectiva que realiza, su esfuerzo propio, personal y característico. Al escalar las gradas de todas las distinciones que le ha deparado la vida, don Agustín Yáñez nunca olvidó que esas distinciones no habrían de alejarle de cuanto las explica, por una parte, y por otra parte, las ennoblece: su vocación de escritor. Y como escritor, la lealtad a su cuna, la nostalgia de su provincia.
La provincia manda apaciblemente en sus producciones. Desde sus relatos de juventud (aquella Flor de juegos antiguos de pétalos tan precisos y aroma tan penetrante) hasta su novela más plena, más ávida y más profunda, Al filo del agua, la encontramos en todas sus páginas cuando no como una presencia, como un estímulo.
Al decirlo, no estoy alentando ningún estrecho provincialismo, que aunque estimable, sería la confesión de una insuficiencia. Ya el propio don Agustín nos ponía en guardia contra las tentaciones de un costumbrismo episódico y epidérmico cuando, en su discurso de ingreso en el Colegio Nacional, distinguió pertinentemente entre lo genuino y lo pintoresco, lo que es expresión de lo mexicano y lo que no es, por desgracia, sino convención de lo mexicano. Creo que reflexionaba, entonces, en un mexicanismo que partiera de lo esencial, de la entraña viva, y que no desdeñase ningún detalle de ese contorno que solemos llamar los capitalinos con una frase que a mí me encanta y a la que desearía dotar aquí de su más persuasivo significado: el interior de nuestro país.
¡Líbreme el diccionario de pretender añadir alguna acepción impropia a los términos que utilizo! Imagino, sin embargo, que no exagero cuando percibo en esa expresión tan sencilla y nuestra —del interior— el homenaje de la ciudad de México a las fuerzas internas de un patriotismo que la provincia guarda en su sol más tierno, como un almácigo de esperanzas, y defiende con la coraza de un pecho honrado, como un corazón cabal.
¡Líbreme, asimismo, el demonio de las paradojas de no recordar a tiempo la misión universal que todo arte efectivo contiene en germen! Si elogio la fidelidad a la provincia no es, por cierto, con detrimento de la unidad de lo mexicano. Si exalto la unidad no es, seguramente, como incentivo para desdén de lo universal. Me parece que el más universal de los pensamientos no es el que brota de un cerebro sin cuerpo y sin patria, todo él errabundo y cosmopolita. Y la más nacional de las concepciones no es tampoco aquella que surge de un ingenio despreocupado de lo inmediato —la aldea, la ciudad, la región— y de la solidaridad, con la tierra entera. Cuanto más arraigados en lo inmediato, mejor sentiremos la perennidad de la patria histórica. Y cuanto mejor sintamos la perennidad de la patria histórica, más firmemente responderemos al reclamo de esa humanidad, sin aduanas ni límites, que es la patria común de todos los hombres.
Así enunciado, lo que expreso puede dar la impresión de una tesis humanitaria, discutible como todas las teorías. Pero acontece que no es una teoría, sino una modestísima observación. Esa observación procede de la lectura de las novelas y los ensayos del escritor que acabarnos de oír. Desde joven, se ha buscado a sí mismo en las anécdotas que relata, en los caracteres que traza, en las perspectivas que pinta. Es decir, desde joven, ha buscado en sí propio al hombre. Para encontrarlo, ha procurado ceñirse a lo mexicano y, dentro de lo mexicano, a los modelos de su provincia natal. ¿No implica este solo esfuerzo una comprobación de la trayectoria a la que antes me refería: la que exige una raíz para el tallo y un tallo para la flor?
Tan poderoso es en él este amor a la raíz íntima y material que, cuando no proyecta al futuro las luces de su provincia, trae hasta ella, hasta su presente, las sombras del tiempo heroico por el que anda su fantasía. Naturaliza a Desdémona, a Isolda, a Doña Inés. En uno de los capítulos de Archipiélago de Mujeres, Melibea abandona el balcón del Renacimiento hispánico para venir a charlar con él —Calisto de vacaciones— en un pueblo que festeja el día de San Lorenzo. ¡Qué alegoría más gentil! ¡Melibea en el pueblo! Porque, para todo aquél que aprendió a amar en español, Melibea es la adolescencia, la ansiedad de la llama frente al vértigo de la noche, la promesa que vive de no cumplirse y que muere de realizarse, pues su misterio —una vez perdido— “con todos los tesoros del mundo no se restaura”.
Al leer la prosa insistente y densa de Al Filo del Agua, se comprende muy bien la importancia de no ser demasiado rápido. La calidad de este instrumento compacto es su sonoridad en la lentitud. No le pidamos un “allegro” de marcha bélica; ni un “scherzo” de fáciles ironías. Su dignidad es la del “andante”; su fuerza, el poder de concentración; su virtud recóndita, la paciencia. Paciencia de quien sabe aguardar ese instante de intuiciones y remembranzas —merced a la combinación de cuyos matices las calidades de un paisaje o de un ser se manifiestan de tal manera que el sólo verlos es ya la mejor respuesta a todas las preguntas con que, durante años, las acosarnos.
Sus personajes anclan despacio, viven despacio, se hacen despacio; con un ritmo que parece de otra época, aunque no lo es, porque en provincia la moneda del tiempo tiene su peso íntegro y su más elevada cotización. Es un tiempo que miden con sus repiques, por las mañanas y por las tardes, campanas en cuyo bronce nos saluda y nos guía la voz de México.
El canto de esas campanas repercute en la obra de don Agustín Yáñez. Las oigo, singularmente armoniosas, en uno de los mejores fragmentos de un libro suyo: Genio y figuras de Guadalajara. Y pues lo hallo, no os escatimaré el placer de reconocerlo.
Dice así el escritor: “Ninguna prenda cabal y perdurable, sino el concierto de sus campanas —arriba de los hombres y de las contingencias— puede donar de sí Guadalajara. En sus metales pervive la grande y la pequeña historia; eternizan las emociones fugitivas, los rostros, los gestos, los perfumes, las citas; en su ley se cifran las virtudes provinciales; en su liga se purifican apetitos y pasiones, muere la muerte y gime la transitoriedad de la vida; en sus lenguas hablan los mitos y las centurias, las personas amadas que no conocimos, los deudos difuntos y los vivientes, las ausencias de amigos. los hombres por venir en los siglos de los siglos, quienes fueron y quienes han de ser famosos, quienes padecen y quienes padecerán olvido, Biblia cívica, martirologio de fastos que nosotros no vivimos y de leyendas, titulo vivo, crónica inmarcesible, texto para toda edad y condición, memoria y suma de las más bellas voces de mujer, espejo de héroes, rapsodia fabulosa y actual, evangelio de música, sacramento de muertos, gloria, credo y hosanna resonantes, almo coro tutelar, si cuantos han nacido y amado, si cuantos nacerán y amarán en el recinto de la ciudad se juntasen, su clamor no igualaría la pujanza y eternal pureza, el acento inconfundible de las campanas tapatías”.
Ese tiempo de bronce, que las prisas no ahogan; ese silencio en el cual las palabras del más humilde se graban con caracteres cautos, finos y oscuros, pero indelebles, y que destaca de pronto, brillantemente, como las filacterias de los vitrales, la luz del atardecer; esa quietud que sólo engaña a los ignorantes, porque protege un hervor de pasiones y de deseos, que es fermento magnífico del futuro; esa ciencia tácita de esperar, que lo labra todo sin estridencias, el poema y la vida, la corona de azahares y la mortaja, el idilio y la rebelión; ese recato que en ocasiones estalla en pólvora; esa sumisión capaz de romper cadenas, esa Patria, en fin, que no traiciona su sino, es lo que el novelista a quien recibe nuestra Academia se esfuerza por expresar con su idioma hecho de esmero y de persistencia, de discreción exterior y de músicas interiores, de serenidad aparente y de fiebre oculta.
Cada cual reacciona de manera distinta a la forma en que vibran los nervios de nuestros prójimos. Otros lectores descubrirán sin duda, en la prosa de don Agustín Yáñez, insinuaciones espirituales y virtudes líricas diferentes. Pero lo que más me conforma advertir es que su estilo recurre, en lo mexicano, al decoro de la provincia; en lo provinciano, al tono de México, y, en lo español, a un sentido intenso de humanidad. De todo ello lo felicito muy cordialmente.
Me complazco también en felicitarle por los acentos con que ha evocado, en su discurso de recepción, la dignidad de los escritores y la importancia que tendrá siempre una buena enseñanza de la literatura en la formación intelectual y moral del hombre. Es agradable escuchar esta robusta expresión de fe en días que plantea a cada paso interrogaciones y dudas frente al artista; cuando hay voces que se levantan para abominar sistemáticamente de todo lo que no rinde un beneficio práctico y material y cuando seres que imaginamos dotados de una conciencia lúcida se suman al cero de un progreso al que previamente quisieran quitarle el alma y substituirla por un magneto.
El pasado y el presente son nuestros medios —dice, en alguna parte, Pascal. Sólo el futuro es nuestro propósito. —Aun admitiendo esta dura fórmula ¿quién podría no sentirse menoscabado si a esos medios permanentes de acción sobre el proyecto de nuestras vidas, el entusiasmo por las técnicas siempre móviles arrebatara la afirmación del espíritu eternizado por el verbo, y la gracia de la belleza que incita al bien?
Una civilización de intelectos desencarnados y sin memoria sería imposible y, de suponerla capaz de ser, resultaría opresiva e intolerable. Quienes señalan el arte de la palabra escrita como mero lujo de la cultura olvidan con ligereza lo que toda cultura debe a la voluntad de síntesis que la norma. Un progreso que, por mecánico, se redujera a cuidar de las cosas útiles, ignorase las gradaciones de lo sensible y menospreciara el desinterés y la caridad, no sería en verdad un progreso auténtico. No en vano proclama Scheler que el goce puede y debe subordinarse a los intereses supremos de la cultura, pero que la más honda inversión del orden consiste en subordinar los valores vitales a los valores utilitarios. Ahora bien, dentro de esos valores vitales, la literatura se nos presenta como una de las fuerzas que de manera más evidente han orientado —y siguen orientando— la continuidad cultural del hombre.
Desde el más antiguo hasta el más moderno de los escritores de un mismo pueblo (o, incluso, de un mismo idioma) corre un caudal de sentimientos, de imágenes y de símbolos que no podríamos detener sin defraudar nuestra solidaridad, nacional o humana. La palabra que empeñamos —y que compromete, con nuestro honor, lo más viril de nuestra persona— está hecha de una experiencia de infinidad de generaciones; fue imploración en el canto de algún poeta, grito de júbilo en el personaje de una novela admirada a los veinte años y, acaso, promesa de libertad en la boca de un héroe de la República. Por eso, cuando la pronunciamos, toda una historia revive en ella y, cuando la depositamos en la balanza de un acto justo, no es nuestra voz mortal la que la avalora, sino el silencio de todos los que vivieron para legárnosla, bella, expresiva, exacta y asociada a sucesos inconfundibles.
¿Cómo desentendernos, por consiguiente, del llamado que en su discurso hace don Agustín, de la tristeza que manifiesta ante la decadencia de los estudios literarios y del impulso con que reclama, para esta disciplina, una atención que no sea tan sólo favor y excusa?
Pienso, como él, que la simple visión histórica del panorama literario —nacional o mundial— no cumple la función que esencialmente incumbe a las enseñanzas de que nos habla y que lo urgente no es pasar lista a escritores y libros, sino formar criterios, suscitar la alegría del libre examen, depurar en cada educando el sentido y el gusto de la expresión. Sé que exhortaciones como la suya habrán de tropezar, cada año más, con un escollo que sería ingenuo disimularnos: la plétora de los programas y la autoridad con que otras asignaturas han- invadido el espacio disponible en el día escolar de casi todos los institutos. Pero, por eso mismo, aplaudo lo que nos dice acerca de la calidad del programa, lo cual no implica forzosamente veleidades de hegemonía en la cantidad.
Cuanto más numerosas sean las materias que imponen las circunstancias a los alumnos, más convendrá vigilar que el tiempo del maestro no se derroche en inútiles relaciones de ambición, puro de efecto pasajero y de “historicismo” superficial. La lectura y el comentario crítico de un conjunto de obras indispensables aprovecharán mucho más a los estudiantes que la determinación de un catálogo presuroso, erizado de apellidos de autores escasamente consultados y de títulos de libros insuficientemente comprendidos.
Sólo así podrán concretarse, en la práctica, la necesaria diversidad de los planes de estudio y el deseo de que la enseñanza literaria contribuya fructuosamente, como lo pide el licenciado Yáñez, a educar la sensibilidad, ampliar y afinar la conciencia histórica y dar al idioma mayor riqueza y sobre todo, más nítida exactitud.
Cabría que mi alocución terminase aquí. Pero la Academia no dejaría de reprocharme un olvido que, de mi parte, sería punible: el de la gratitud que debernos a la hospitalaria ciudad en que se celebra nuestra reunión.
En su nuevo atavío de asfalto y piedra, Guadalajara sonríe al viajero con un donaire que no ha cambiado, pues el progreso de sus avenidas y de sus plazas acentúa su prestigio, sin disminuir en manera alguna su sortilegio. Ciudad que —como de Salamanca decía Cervantes— “enhechiza la voluntad”; población de horas transparentes y de calmas francas, donde la luz es encanto y caricia el clima; cabeza de una heredad en cuyo perímetro las leguas se cuentan por canciones; tierra alfarera y agricultora que ha sido siempre, para la poesía, la música y la plástica mexicanas reserva de emociones y de colores, de melodías y de metáforas, de símbolos y de formas: entidad en la cual vivir equivale a graduarse en quién sabe qué doctorados su-tiles de simpatía; esto es: en un arte egregio, el de perdonar, y en un gusto señoril y humanísimo, el de comprender, el de comprender lo que se perdona.
Jalisco es un Estado al que la literatura mexicana tiene que agradecer concursos muy eminentes. Ya el recipiendario citó los nombres de quienes fueron colaboradores de esta Academia. Al oírle, recordarnos a don José María Vigil, que dirigió durante años la Institución y que tanto hizo por el libro y por la historia del libro en México. Recordamos, igualmente, a otro Director de nuestra Academia, don José López Portillo y Rojas, de cuyo talento de novelista La Parcela es muestra tan encomiable; a don Victoriano Salado Álvarez, reconstructor de un pasado que investigó con ingenio y penetración y a don Enrique González Martínez, maestro incomparable, poeta de todas las horas, señor de la bondad y de la templanza, que recorrió los senderos visibles —y aun los ocultos— del placer y de la congoja, sin que sus alegrías o sus tristezas enturbiasen jamás el paradigma de un alma pura, “soberbia en su abandono” y “activa en su descanso”.
Quiero asociarme aquí al homenaje rendido a ese espléndido pabellón que fue, hace algunos lustros, bandera literaria de las provincias. Y no puedo dejar de inclinarme ante la memoria de un mexicano que no perteneció a esta corporación: don Mariano Azuela. En su pluma, los de abajo encontraron a un intérprete de épica sobriedad, incisivo y trágico, de quien los silencios mismos describen las asperezas de ese paisaje —material y moral— por donde sus héroes avanzan hasta una cita, sin palabras ni lágrimas con la muerte.
En la actualidad, la Academia cuenta con dos miembros nacidos en Jalisco. Don Carlos González Peña, modelo de caballeros y prosistas, que —no contento con enriquecer el acervo de nuestras letras y merced a sus propias obras— lo ha inventariado en una Historia de límpida autoridad. Y el más reciente, don Agustín Yáñez, a quien saludamos en un andén entre dos expresos: el de los sueños, que su inspiración de escritor no ha de querer abolir y el de las obligaciones humanas, que su civismo de gobernante acepta sinceramente.
La conciliación de responsabilidades tan variadas no es siempre cómoda. Ante los deberes del hombre exterior, el hombre interior ha de verse en la urgencia veces— de pedir tregua a algunos de sus propósitos más queridos. Pero, mientras tanto, la verdad, la belleza y el bien van madurando calladamente en cada acto de quien lo cultiva, sin egoísmos y sin recelos, a través de un destino atento a sus múltiples compromisos. Después de todo, la palabra de mañana estará hecha con lo mejor del silencio de hoy.
Don Agustín Yáñez: sea usted bienvenido entre nosotros. Sus amigos y sus lectores confiamos en que la vida no amengüe, en su espíritu, el fervor de una obra que ha comenzado con tanto acierto, para ilustración de las letras patrias.
El cubicador de cubos en línea te ayuda a encontrar la solución para tu rompecabezas sin resolver. Introduzca los colores del rompecabezas revuelto y el programa le dirá la solución.

Donceles #66,
Centro Histórico,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México,
06010.
(+52)55 5208 2526
® 2024 Academia Mexicana de la Lengua







